
PISTOLERO CADE
Cyril Judd

Título original: Cadet Gunner
Traducción: J. M. Alvarez Flórez
© 1952 by Cyril Kornbluth y Judith Merrill
© 1958 Editorial Sagitario
ISBN: 84-7136-212-0
Edición digital de Umbriel
R6 10/02

1
Bien por debajo de la planta de dormitorios, en antiguas bodegas de hormigón armado,
un relé se cerró en un ajuste automático silencioso y perfecto; hacia arriba, a todo lo largo
de la Casa Capitular, los pequeños ruidos se multiplicaron e incrementaron. El suave
ronroneo de maquinaria en las paredes; el gorgoteo del líquido condensándose en
acondicionadores; el traqueteo de los cocinadores con sus ollas gigantes, y sus inmensas
paletas que revolvían el rancho del desayuno; el batir de pistones bombeando agua hacia
arriba.
El pistolero Cade, hermano consagrado de la Orden de Milicianos, aplicado estudiante
de la Filosofía Klin, y ciudadano leal del Reino del Hombre, se agitó en su saco de dormir
sobre el limpio suelo plástico. Oyó a medias los crecientes rumores de la maquinaria de la
Casa, y advirtió el cambio de ritmo casi imperceptible de los ventiladores. No del todo
despierto, escuchó el sonido final de la mañana, el ruido áspero de las rejas de las
puertas al embutirse cansinamente en sus encajes, en las paredes de piedra.
Propio es que el emperador reine.
Propio es que los milicianos sirvan al emperador a través del Maestro de Poder y de
sus estrellas particulares.
Mientras así se haga, todo irá bien, hasta la culminación de los tiempos.
Las palabras llegaron a su mente sin esfuerzo, antes de abrir los ojos. No tenía que
esforzarse por recordarlo desde los seis años, cuando, entre sus padres y él, decidieran
que sería un Hermano de la Orden. Por, al menos, la seismilésima vez, comenzaba el día
con la jaculatoria de Klin.
Las rejas se asentaron en sus encajes, y al instante la primera luz atravesó las ranuras
de las ventanas superiores. Cade se estremeció dentro del parco aislamiento de su saco,
despertándose del todo, consciente de pronto del significado del estremecimiento. Era
una Mañana de Combate.
El aire que brotaba de los condicionadores fue haciéndose más firme y más frío,
rozando su piel mientras salía del saco y lo plegaba, lo deshinchaba y lo convertía en el
pequeño y preciso bulto que ajustaría perfectamente en el bolsillo de su capa.
Cronometrando cada acción, con la costumbre de trece años, se desabotonó la canana,
sacó la pistola y cerró canana y saco de dormir en el armario donde estaba, limpiamente
doblado, su uniforme. Fue luego una acción reflexiva abrir la pistola y comprobar que
estaba cargada y cerrar luego el sello que la hacía impermeable.
¡Mañana de Combate! Con creciente ansiedad, Cade ejecutó cada uno de los
meticulosos detalles de la rutina del amanecer, operando su cuerpo como la máquina
perfecta que era, mientras su mente iba despertándose de modo gradual al nuevo día.
Pensó vagamente en los plebeyos durmiendo hasta tarde en sus camas, murmurando un
pensamiento matutino dedicado al emperador con torpes labios y desayunando en una
mesa copiosamente provista. Pensó vagamente en los profesores de Klin despertando
con sutiles y complicadas proposiciones que probaban lo que cualquier pistolero siente en
su carne. Pensó vagamente en su propio Estrella de Francia, macilento sin duda aquella
mañana tras una noche de vigilia meditando el curso de acción adecuado.
Pensó también en el emperador (el Curador Dado, el Maestro Dado, el Soberano
Dado) pero, como el disparo de un arma, llegó este pensamiento: Eso es impropio.
Sintiéndose culpable, volvió su atención al cuarto desnudo y vio con desmayo que el
pistolero Harrow aún estaba tendido en su saco, bostezando y desperezándose.
El indecente gesto era contagioso. La boca de Cade se abrió primero con asombro,
luego para decir ásperamente:
—¡Mañana de Combate, hermano!

—¿Cómo te encuentras tú? —contestó Harrow, cortésmente y sin la menor vergüenza.
—Despierto —dijo Cade con frialdad— y preparado para una buena muerte, si eso es
lo propio... o una vida decorosa si no me ha llegado aún la hora.
El marciano pareció no percibir en absoluto la reprimenda, pero salió de su saco y
empezó a deshincharlo. ¿Qué clase de Casa Capitular tenían en Marte?
—¿Cuánto falta para la lucha? —preguntó el otro, con indiferencia.
—Segundos —fue la despectiva respuesta de Cade—. Unos veinte o treinta.
El marciano revivió con una velocidad que en otras circunstancias habría parecido
digna de elogio. Cade observó con disgusto cómo el otro pistolero se acercaba
precipitadamente al armario de la pared y metía en él su saco de dormir, sin plegar aún,
no deshinchado del todo. Tiró la canana encima y cerró de golpe, a tiempo justo para
montar el seguro antiagua de la pistola. Luego se abrieron los compartimentos del techo y
la rociada de agua brotó de allí y de las paredes laterales. Sobre los cuerpos desnudos de
los dos hombres cayó un fresco y vigoroso torrente de agua de las tres paredes de la
habitación que fue perdiéndose por los desagües del suelo, dejando sólo la suficiente
humedad para que pudiesen barrer luego los novicios, cuando los pistoleros abandonasen
la habitación.
Cade apartó la vista del marciano e intentó apartar de él también el pensamiento.
Observó respetuosamente los remolinos de agua, llevándose la pistola a los labios. Por el
Maestro, al primer contacto; luego al pecho. Por el Curador, al siguiente; y, por último, a la
frente, con pavor: Por el Soberano, el Emperador.
Intentó no pensar en Harrow que estaba al lado, saludando las aguas limpiadoras sin
haber comprobado el cargador de su arma. Era cierto, pues, lo que decían sobre las
condiciones en Marte. La pereza era terrible en cualquier momento, pero dejarse arrastrar
por ella en una Mañana de Combate era algo que Cade no podía comprender. Un novicio
podía recibir la ducha sin estar preparado; un escudero podía olvidarse de comprobar si
su pistola estaba cargada; pero ¿cómo podía haber llegado Harrow al rango de pistolero?
¿Y por qué enviaban a un sujeto tal a Cade, la víspera del combate? Incluso ahora, sus
propias meditaciones de Mañana de Combate quedaban alteradas.
La cólera es siempre un peligro. La cólera es especialmente impropia una Mañana de
Combate antes de la lección del profesor de Klin. Cade se negó a seguir pensando en
ello. Los desagües se cerraron y se vistió sin mirar al marciano.
Cada prenda tenía su pensamiento, y cada operación lo mismo: traían paz.
ROPA INTERIOR: Así abraza la Orden al Soberano.
CAMISA: La Orden protege al Maestro de Poder, esclavo del cerebro, corazón leal del
Soberano.
CALZAS: Los milicianos son firmes columnas; sin ellas el reino no puede sostenerse,
pero sin el reino, no puede vivir la Orden.
BOTAS: Los pistoleros van donde el Emperador desea; he ahí su gloria.
CASCO: La Orden protege al Emperador (el Maestro Dado, el Curador Dado, el
Soberano Dado), cerebro y vida del reino.
CAPA: Así envuelve la Orden al Reino y lo escuda.
De nuevo se llevó la pistola a los labios: Por el Maestro; al pecho: Por el Curador; a la
frente, temeroso: Por el Soberano, el Emperador.
Descorrió el seguro antiagua y metió la pistola en la cartuchera. En la pared sonó un
gong y Cade se acercó a un estante y cogió dos humeantes cuencos de comida
concentrada, recién preparada en las grandes ollas, abajo.
—¿Hermano? —dijo Harrow a través de la puerta abierta.
El silencio en aquel momento era costumbre, aunque no obligación, se recordó Cade...
y Harrow era nuevo en aquella Casa Capitular.
—Sí, hermano —dijo.
—¿Hay más marcianos entre nosotros?

—No conozco a ninguno más —dijo Cade, felicitándose por ello—. ¿Por qué te
preocupa eso?
—Me agradaría que los hubiese —dijo protocolariamente Harrow—. A un hombre le
gusta siempre estar entre los suyos cuando se acerca la lucha.
Al principio, Cade no pudo contestar. ¿Qué clase de conversación era aquélla? En la
Orden nadie se llamaba a sí mismo «un hombre». Había novicios, escuderos, pistoleros,
pistoleros superiores y el propio Arle, sumo pistolero. Más jóvenes o más viejos, eran sus
hermanos.
—Estás entre los tuyos —dijo suavemente, negándose a admitir la tentación de la
cólera—. Todos somos tus hermanos.
—Pero soy nuevo entre vosotros —dijo el otro—. Mis hermanos de aquí son para mí
unos extraños.
Eso era más razonable. Cade aún podía recordar su primer combate por la Estrella de
Francia, después de abandonar el Capítulo de Denver, donde pasara su juventud.
—Tus hermanos pronto estarán junto a ti en el combate —recordó al recién llegado—.
Un miliciano que ha combatido junto a ti no es un extraño.
—Eso será mañana —dijo Harrow sonriendo—. Y si sobrevivo hoy, no seguiré aquí.
—¿Adonde te irás?
—¡Volveré a Marte!
—¿Cómo es posible? —preguntó Cade—. Los pistoleros oriundos de Marte luchan por
estrellas terrestres. Los pistoleros nacidos en la Tierra luchan por la Estrella de Marte. Eso
es lo propio.
—Quizá sea así, hermano; quizá. Pero una carta de mi padre dice que nuestra Estrella
pidió al emperador que le permitiese utilizar a todos los milicianos nacidos en Marte, y yo
sería uno de ellos.
—Tu Estrella es la Estrella de Francia —dijo ásperamente Cade.
Él mismo había recibido el día anterior la orden de misión de Harrow sellada por el
maestro de poder, y ratificada por el sumo pistolero.
Guardó silencio un instante y luego añadió sin poder contenerse:
—Por todo lo que es propio. ¿Qué clase de charla es ésta? ¿Por qué un pistolero habla
de sí mismo como un hombre? ¿Cómo puedes llamar «tu propia gente» a quienes no son
tus hermanos de armas?
El pistolero marciano vaciló.
—Marte es más nuevo. Seiscientos años no son mucho tiempo. Tenemos un proverbio
allí: «La Tierra es inmutable, pero Marte es joven.» Las familias... yo desciendo de Erik
Hogness y de Mary Lara, que levantaron el mapa del hemisferio norte hace mucho
tiempo. Debido a eso, conozco a mis primos. Todos descendemos de Erik Hogness y
Mary Lara que hicieron el mapa del hemisferio norte. Imagino que tú no debes saber nada
de la generación correspondiente de tus antepasados, ni de lo que hicieron.
—Supongo —dijo Cade— que hicieron lo que era propio en su época, lo mismo que
haré yo lo que es propio en la mía.
—Exactamente —dijo Harrow, y guardó silencio... era, aunque pareciese extraño, como
si hubiese obligado a Cade a admitir algo y triunfado así en la discusión.
Cade se dirigió a la puerta y la abrió, dejando los cuencos vacíos para que Harrow los
devolviese. En el pasillo se veía la hilera de milicianos que esperaban atentos a ocupar su
puesto entre los pistoleros, desfilando en silencio y con los ojos bajos, camino del
refectorio.
Sentado en la primera fila de bancos, con veinte hileras de escuderos y novicios detrás,
Cade agradeció que no hubiese llegado aún el maestro de Klin. Le quedaba así tiempo
para eliminar aquella peligrosa sensación de cólera y recelo. Cuando apareció el maestro,
la turbación de Cade se había convertido en tranquila y adecuada atención.

Era propio ser un pistolero; era propio ser un maestro de Klin; eran casi hermanos en
su misión. La vehemencia se había desvanecido casi cuando el hombre empezó a hablar.
Cade había oído a muchos maestros peores que aquél. Daba igual, en la filosofía Klin,
el que expusiese la lección un profesor inteligente y capaz o un hijo de una estrella más
joven y no del todo formado como maestro, como parecía aquél; lo que era propio era
propio y lo sería hasta la culminación de los tiempos, pero en una Mañana de Combate,
pensó Cade, habría sido mejor un maestro de mayor experiencia. El peligro del orgullo, el
pensamiento surgió en su mente como un fogonazo. En penitencia, escuchó atentamente,
ponderando las palabras del joven.
—Desde la creación de los mundos hace diez mil años, la Orden de Milicianos ha
existido y servido al emperador a través del maestro de poder y de las Estrellas. Klin dice
de los milicianos: «Han de ser pobres, porque las riquezas hacen que el hombre tema
perderlas y el temor no es propio de un miliciano. Han de ser castos, porque el amor de
las mujeres hace que los hombres amen menos a sus soberanos (el término soberanos
significa aquí, como siempre en Klin, el emperador). Deben ser obedientes, porque la
desobediencia hace rechazar a los hombres hasta la muerte más provechosa y
honorable.» Éstas son las palabras de Klin, dichas diez mil años atrás, cuando la creación
de los mundos.
Era maravilloso, pensó Cade, cómo había surgido todo al mismo tiempo: la creación de
los mundos, el emperador para regirlos, la Orden para servirle y la filosofía Klin para
enseñarles a servir. Siempre le asombraba la hermosa concisión, la precisión de todo
aquello. Se preguntaba si aquella creación no sería de algún modo Lo Propio, el original
del que todas las demás eran reflejo.
El maestro se inclinó hacia delante, hablando directamente a los de la primera fila.
—Vosotros, pistoleros, sois envidiados, pero no envidiáis. Klin dice de los pistoleros:
«Deben estar siempre pendientes de los detalles más nimios, para no tener tiempo de
pensar. Si los milicianos piensan, es como si el aceite se vierte en el fuego.»
¡Sabio y astuto Klin!, pensó Cade afectuosamente. Le gustaban mucho las frases de
Reflexiones sobre el gobierno. Las Estrellas y sus cortes se divertían a veces un día o dos
jugando el papel de plebeyos; lo mismo hacía Klin cuando utilizaba imágenes y
comparaciones de la cocina o la fábrica en sus reflexiones. El Maestro explicaba ahora
cómo Klin aplicaba el término pensar a los que estaban por debajo del rango de Estrella
igualándolo con el peligro del orgullo, y cómo la metáfora familiar y hogareña significaba
nada menos que ruina universal. «Pero Klin, como siempre, suaviza el golpe.»
Sin que pudiese remediarlo, Cade pasó a pensar en un tema que le resultaba
especialmente grato. Mientras el joven maestro seguía su plática afanosamente, el
pistolero pensó en la grandeza de la filosofía Klin: cómo se respetaban y estimaban los
ejemplares de la Reflexiones en todas las casas capitulares de la Orden, en todas las
ciudades de todas las Estrellas de la Tierra, en el apenas poblado Venus, en las gélidas
lunas de los monstruosos planetas exteriores, en los tres planetoides hechos por el
hombre y en Marte. ¿Qué le pasaría a Harrow? ¿Cómo podría ser tal su conducta siendo
su guía la filosofía Klin? ¿Sería que los profesores de Marte no explicaban el Klin
adecuadamente? Hasta los plebeyos de la Tierra oían a los maestros exponer la parte
adecuada de la Filosofía. Pero Cade tenía plena conciencia de que el estudio de Klin que
realizaban los milicianos era más profundo y puro que el de los plebeyos.
—... así llego a un tema que me produce cierto dolor. —Cade volvió su atención
bruscamente a las palabras del Maestro; aquélla era la parte crucial, lo que había estado
esperando oír—. No es fácil considerar la perversidad consciente y voluntaria, pero he de
deciros que la Estrella de Moscovia se ha entregado a actos impropios. A través de
ciertas fuentes, nuestra Estrella de Francia ha sabido que el orgullo y la codicia se han
apoderado de su hermana del Norte. Y descubrió con pesar que la Estrella de Moscovia
se propone ocupar con sus pistoleros Alsacia-Lorena. Con pesar, ordenó a vuestro

superior que dispusiese lo necesario para impedirlo, y así se ha hecho. Como sabéis, ésta
es una Mañana de Combate.
El corazón de Cade dio un vuelco de cólera ante el orgullo y la codicia de la Estrella de
Moscovia.
—Klin dice de los que son como la Estrella de Moscovia: «Siempre hay malvados.
Hacedlos vuestros gobernantes.» Gobernantes se usa aquí metafóricamente, en el
antiguo sentido de instrumento que controla la dirección de un vehículo... En
consecuencia, el pasaje significa que cuando una persona malvada comienza a ejecutar
actos impropios debéis incrementar vuestros esfuerzos para realizar actos propios y
gloriosos que los contrarresten. Hay varías imágenes interesantes en las Reflexiones
procedentes del mundo preelectrónico... Digo esto de pasada. Lo que interesa es que
ésta es Mañana de Combate, y antes de que se ponga el sol, muchos de vosotros quizás
hayáis muerto. Así pues, os digo a todos, sin saber lo que os reserva el destino: persistid
en vuestra justa y gloriosa tarea sin caer en la tentación del orgullo, y recordad que no hay
un solo ser en el Reino del Hombre que no ansíe cambiarse por vosotros.
Bajó del podio y Cade inclinó la cabeza para meditar la sentencia del momento: la
filosofía Klin es para un pistolero como el peine de su pistola. Era uno de sus
pensamientos favoritos; ¡cuánto decía en tan poco espacio! Y si uno tenía más tiempo,
podía seguir y seguir estableciendo maravillosos paralelos con cada circuito y elemento
de la pistola. Pero no tenía tiempo para eso; el superior, el pistolero superior de la Estrella
de Francia, hizo su aparición. Lanzó una mirada inquieta hacia el ventanal, a través del
cual lucía el sol, y empezó inmediatamente:
—Hermanos, según nuestros servicios secretos, hay ahora sobre un centenar de
pistoleros que, procedentes de una base moscovita desconocida, se dirigen al triángulo
Forbach-Sarralbe, en la frontera del reino de nuestra estrella, con el propósito de
ocuparlo. En cuanto a la hora de llegada... sólo puedo decir que será «por la tarde o al
anochecer», y espero no equivocarme. La importancia de esa zona es incalculable. Era
sumo secreto hasta que la información llegó a Moscovia. No hay duda de ello. En ese
distrito hay un yacimiento de mineral de hierro.
Un murmullo recorrió el refectorio, y Cade murmuró con los demás asombrado.
¡Mineral de hierro en la Tierra! ¡Aún podía hallarse hierro en aquel planeta de diez mil
años de antigüedad después de diez mil años de extracción de aquel material con que se
movían los motores y se cargaban las pistolas!... Se suponían agotadas todas las
reservas cuatrocientos años atrás, por eso se había colonizado Marte, el planeta rojo orín,
y del Marte rojo orín había llegado hierro a la Tierra durante cuatrocientos años.
—¡Basta, hermanos! ¡Basta! Nuestro plan será aproximadamente el mismo que
empleamos el mes pasado en nuestra incursión a Aachen: dos divisiones al frente y una
en reserva. La primera compañía dirigida por mí tendrá por base Dieuce, unos cuarenta
kilómetros al sur del triángulo. La segunda, al mando del pistolero Cade, tendrá por base
Metz, cincuenta kilómetros al este del triángulo. La tercera quedará en reserva, con base
en Nancy, setenta kilómetros al suroeste del triángulo. Las compañías se dirigirán a sus
bases en planeadores biplazas inmediatamente después de recibir estas instrucciones.
»Tras la llegada y después de establecer comunicación, mi compañía y la del pistolero
Cade enviarán vehículos aéreos de exploración a reconocer el triángulo. Si no se
descubre desde el aire ninguna actividad enemiga, descenderán paracaidistas para
explorar el territorio a pie. Las órdenes que dé a partir de ese punto, dependerán de sus
informes. Ocupen sus planeadores y despeguen inmediatamente, hermanos. Que sus
actos sean propios y gloriosos.
2

Cade, con frígida calma, salió a toda prisa de la Casa Capitular y corrió los doscientos
metros que la separaban del campo de vuelos. No jadeaba cuando se introdujo en su
pequeño vehículo. Sus dedos accionaron los controles y botones sin rótulo del cuadro de
mando. Hacía ya varios años que no tenía que utilizar reglas nemotécnicas para recordar
el orden y la disposición de aquellos controles, que eran más de doscientos. Cuando la
roja niebla electrónica del precalentamiento brotó de la cola del planeador, su pasajero, el
escudero Kemble, saltó, lanzado inmediatamente contra su asiento sin almohadillar, por
un despegue de 3,25-G.
París era una mancha abajo, el París de Cade, nacido en Denver, había visto sólo
desde el aire y desde los ventanales de la Casa Capitular. Minutos después, parpadeó
Reims unos instantes a la izquierda. El frenazo y el aterrizaje en Metz fueron tan crueles
como el despegue. Nunca había tenido consideración consigo mismo ni con ningún otro
del servicio, aunque no supiese que era famoso por ello.
—Hermano —dijo al magullado escudero—, contacta con los mandos establecidos en
Dieuce y Nancy.
A regañadientes, Kemble manipuló el mapa, la brújula y los nonios del círculo
orientador durante dos minutos hasta que consiguió dirigir los haces sobre los campos de
la base de reserva y puesto del otro comando de vanguardia. El peligro del orgullo, pensó
culpablemente, ahogando su inquietud. Las otras doce naves de su compañía aterrizaban
entonces.
—Hermano Cade —dijo la voz del superior—. Que salgan los vehículos de exploración.
—Los vehículos de exploración están ya fuera, hermano —dijo, indicando dos
planeadores que había sobre él. De ellos comenzó a llegar un monótono sonsonete de
«ninguna acción enemiga».
A los cinco minutos cambió el sonsonete:
—Contactamos con los exploradores de la primera compañía sobre Forbach. Ninguna
acción enemiga.
—Hermano Cade —dijo el superior—, ordene saltar a sus exploradores. Mis
planeadores les cubrirán. Cade dio la orden:
—Exploradores de la segunda compañía: pistolero Arris, controle el planeador del
pistolero Meynall con su circuito a distancia. Hermano Meynall, descienda en paracaídas
en la zona de Forbach para reconocer el terreno a pie. Escudero Raymond, explore
Sarreguemines. Escudero Bonfils, explore Sarralbe.
Los hermanos Meynall, Raymond y Bonfils informaron de aterrizajes satisfactorios.
—No hay ningún plebeyo —dijo el pistolero de Forbach—. Como siempre. Estoy en la
plaza del pueblo y me dirijo a la central telefónica. Ningún ene...
Se oyó un disparo y terminó el mensaje.
Cade conectó el circuito Raymond-Bonfils con el superior y con la compañía de reserva
e informó:
—Tengan cuidado. Forbach está ocupado. Pistolero Arris, regrese inmediatamente a la
base con los planeadores.
—Planeadores de la primera compañía —dijo el superior—, regresen inmediatamente a
la base.
—Hermanos Raymond y Bonfils, informen. Habló el escudero Raymond.
—En Sarreguemines no hay ningún plebeyo. Me he puesto a cubierto en una
panadería desde cuyas ventanas se domina la plaza. Veo movimiento en las ventanas de
un edificio que hay enfrente: el ayuntamiento, la central telefónica, el departamento de
aguas y no sé qué más. Es sólo un pueblo.
—¡Hermano Bonfils, informe! No hubo respuesta.
—Hermano Raymond, dese prisa. Debemos organizar un ataque. Mantenga el fuego
hasta que aparezca el enemigo y entonces seleccione los blancos más oportunos. Debe
considerarse usted como sacrificable.

—Sí, hermano.
—Tercera compañía de Nancy, considérese en estado de alerta. Segunda y tercera
compañía, reúnanse con la primera en el plazo de diez minutos, a las 1036 horas, dos
kilómetros al sur de la plaza central de Sarralbe. Alinien sus planeadores para
desembarcar dispuestos a luchar a pie; debemos iniciar un ataque frontal contra Sarralbe
y limpiarla de enemigos. La tercera compañía ocupará el ala izquierda, la segunda el
centro y la primera el ala derecha. Pistolero Cade, enviará usted un planeador para que
distraiga al enemigo con un ataque paracaidista al ayuntamiento del pueblo cuando
nuestros hombres lleguen a la plaza. Adelante, hermano.
—¡Adelante! —gritó Cade a su compañía, y todos se lanzaron a sus aparatos. Con el
control a distancia, hizo despegar a los planeadores en perfecta formación, los llevó al
punto de reunión, y los desprendió para un aterrizaje individual. La primera compañía se
alineaba recta como un cordel a su derecha, y momentos después, aterrizó la tercera
compañía.
«El escudero Kemble ha hecho un trabajo bastante insatisfactorio con las
comunicaciones», pensó Cade, pero era impropio de un pistolero no olvidar los errores.
—Hermano —dijo—, te he elegido para llevar a cabo la distracción del enemigo según
órdenes del superior. El joven se irguió orgulloso.
—Sí, hermano —dijo, reprimiendo una sonrisa de complacencia.
Cade continuó hablando desde su puesto de mando:
—Pistolero Orris. Se quedará usted aquí en su planeador durante el ataque, y llevará
por pasajero al escudero Kemble. A una señal mía despegará usted y volará sobre el
ayuntamiento de Sarralbe, donde descenderá en paracaídas el hermano Kemble para
distraer al enemigo. Después de llevarle allí, regrese con su planeador a la posición que
ocupa ahora y abandone el aparato para unirse al grupo que ha de atacar a pie.
El escudero salió del planeador de Cade y se dirigió al aparato de Orris, pero vaciló ya
en el suelo y se volvió diciendo muy ufano:
—Apuesto a que liquido a una docena antes de que me cacen.
—Puede ser, hermano —dijo Cade, y esta vez el escudero sonrió mientras continuaba
su camino. Cade no había querido desanimarle diciéndole que al único pistolero
moscovita que tendría oportunidad de matar antes de que le cazaran en pleno descenso
era el vigía del tejado. Pero, ¿cómo iba a entenderlo? Treinta segundos de confusión
entre el enemigo podrían ser infinitamente más importantes que el matar a treinta de sus
mejores pistoleros.
El reloj señaló las 1036; los hombres salieron de los planeadores y se situaron en
formación de ataque. El brazo derecho alzado del superior, al fondo y a la derecha de la
hilera, descendió y los hermanos comenzaron a avanzar, todos con el mismo paso firme y
decidido...
Los ojos de Cade se posaban en todas partes salvo en sus botas; escudriñaban
matorrales intentando localizar movimientos sospechosos, tierra removida que indicara
que se había excavado un refugio, árboles con ramas y hojas extrañas y del tamaño de
un hombre. Pero de algún modo sentía sus pies dentro de las botas, no dolorosa sino
felizmente. Los pistoleros van donde el emperador quiere. He aquí su gloria.
A la derecha, sonó un disparo. La voz del superior dijo en su casco:
—Puesto de observación enemigo. Un novicio. Está ya liquidado, pero en la ciudad
están alerta.
—El enemigo nos ha localizado —dijo al hombre que iba a su lado—. Comunique la
noticia, hermano.
Un murmullo recorrió la fila. Los hermanos que inconscientemente habían ido
adoptando formación de desfile se dieron cuenta y se retrasaron o pasaron a avanzar
encogidos hasta que la formación volvió a ser la de un grupo de ataque.
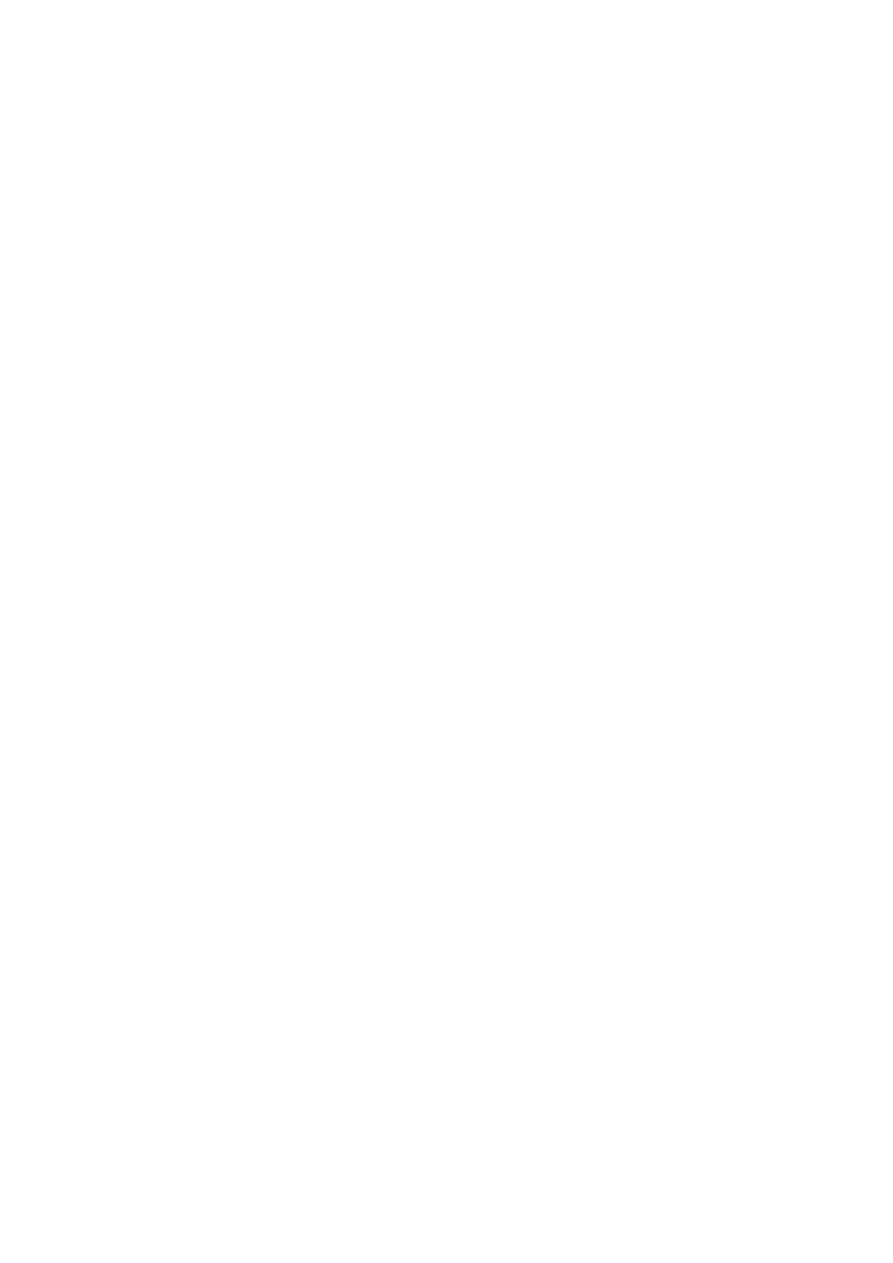
Lo hicieron muy a tiempo. A unos treinta metros a la izquierda de Cade se alzaba
excelentemente camuflado, un puesto enemigo. El moscovita derribó a dos escuderos de
un solo disparo antes de que le mataran. Si los atacantes hubiesen formado una línea
recta, habría podido matar a veinte con su tiro de flanco. El bosque se hizo más espeso y
el contacto directo por los flancos se perdió.
—Que salgan los exploradores —dijo el superior, y Cade hizo una seña a dos
pistoleros para que se levantaran.
Sus elocuentes brazos eran los ojos de la compañía. Si se alzaba uno, la compañía
veía posible peligro; se detenía. El brazo alzado hacia abajo y hacia delante significaba
que la compañía podía avanzar con seguridad. Cuando ambos brazos se alzaban en un
gesto como el de sujetar un gran montón de paja significaba alarma por algo inexplicable
y continuaban su avance muy lentamente, con las armas dispuestas. Ambos brazos
batiendo hacia abajo como alas de buitre significaba que la compañía se enfrentaba con
una trampa mortal; sus cincuenta miembros se echaban al suelo para esquivar la silbante
guadaña.
Apretándose contra el suelo mientras sus ojos escrutaban metódicamente buscando la
bien oculta patrulla de combate moscovita que había estado acosándoles, Cade pensó:
Es propio que nosotros los pistoleros sirvamos.
Percibió un movimiento extraño en un matorral y lo calcinó. En medio de la llamarada
se agitó un objeto negro que se encogió como un gran mono: un enemigo más
carbonizado a la no existencia. El disparo había descubierto su posición;
automáticamente, dio una voltereta hasta dos metros más allá y vio brotar un fogonazo en
las ramas bajas de un árbol dirigido al punto desde el que había disparado. Antes de que
el fogonazo se apagara, le había respondido.
Pensó: Mientras sea así, todo irá bien, hasta la culminación de los tiempos.
El brazo del explorador superviviente se alzó con gesto decidido. La compañía se
detuvo y el explorador regresó adonde estaba Cade.
—Diez metros de matorral bajo y maleza y luego el pueblo. Tres hileras de casas de
piedra de cuatro plantas y luego la plaza, si no recuerdo mal. La maleza está despejada.
Pero aquellas ventanas desde las que se domina el terreno...
—Fuego desde arriba —murmuró Cade, y oyó un quejido a su lado. Se volvió para
mirar con dureza al joven escudero de dolorida expresión, pero antes de que pudiese
reñirle, intervino Harrow, el marciano.
—A mí también me parece terrible —dijo, y la inesperada nota de simpatía hizo que el
muchacho se desmoronase por completo.
—No puedo soportarlo —balbució histéricamente—. Esa sensación que se tiene
cuando cae sobre ti desde arriba y nada puede protegerte... ¡Lo único que puedes hacer
es correr! ¡No puedo soportarlo!
—Tranquilícenle —dijo Cade irritado, y alguien se llevó al escudero, pero no antes de
que Cade anotase su nombre. Se ocuparía del asunto más tarde.
—Hermano —le dijo al oído Harrow, con vehemencia.
—¿Qué pasa? —replicó secamente Cade.
—Hermano, tengo una idea. —Vaciló, pero al ver que Cade se apartaba con
impaciencia, añadió precipitadamente—: Hermano, hagámosles fuego desde arriba.
Nadie se enteraría.
—¿De qué hablas? —preguntó Cade con sequedad—. No hay árboles lo bastante altos
o lo bastante cerca.
—Cade —dijo quedamente el marciano—, no finjas conmigo. ¡Serías el único pistolero
que no ha pensado alguna vez en ello! ¿Quién va a darse cuenta de la diferencia? Quiero
decir... —pero de pronto se calló, no podía encontrar palabras.
—Me alegra ver que te queda algo de vergüenza —dijo irritado Cade—. Sé lo que
quieres decir. —Se volvió a un lado y gritó—: ¡Traigan a ese escudero cobarde!

Inmediatamente. —Tan pronto como llegó el joven, continuó—: Quiero que aprenda por sí
mismo cuáles son las consecuencias de ceder a la tentación del miedo. Su conducta hizo
proponer al pistolero Harrow que... que disparásemos sobre las casas desde nuestros
planeadores.
El escudero se miró los pies largo rato y luego miró a su jefe.
—No sabía que hubiese gente así, señor —dijo torpemente—. Señor, me gustaría que
se me concediese el honor de encabezar la línea de ataque.
—No se ha ganado usted ningún honor —replicó Cade—. Ni su rango le otorga
derecho a solicitar posiciones de privilegio —miró significativamente al pistolero marciano.
Harrow se enjugó el sudor de la cara.
—Podría haber vuelto a Marte —dijo con amargura— con mi propio pueblo, si hubiera
salido vivo de ésta.
—No lo mereces, pistolero Harrow. —Cade pronunció estas palabras con dureza en un
súbito y expectante silencio.
Los disparos habían cesado momentáneamente; el enemigo esperaba su acción.
Todos los milicianos de Francia que estaban lo suficientemente cerca para oír lo que
pasaba, se aproximaron para ver el desenlace. Cade aprovechaba el momento para
grabar en sus hombres una lección inolvidable. Dijo, levantando la voz:
—Klin escribió: «Hay que dar por supuesto que la Humanidad es básicamente
misericordiosa; de lo contrario resultaría inexplicable el que los borregos acaben
mandando.» Por si no sabes bastante filosofía Klin, te diré que el borrego está asociado
con la figura del pastor y, por tanto, con la del mismísimo Gran Pastor. Voy a seguir el
mandato de misericordia de Klin. Necesitamos un pistólero que atraiga el fuego de las
ventanas de la casa para que podamos así localizar en qué puntos... ¿me escuchas?
—Sí, hermano, te escucho.
Pero sus labios siguieron moviéndose cuando Cade continuó:
—Tenemos que atraer el fuego de los que ocupan las ventanas de la casa para poder
conocer su posición y liquidarlos de una descarga y tomar la casa.
—Sí, hermano, yo atraeré el fuego enemigo —dijo Harrow.
Cade se giró bruscamente y se enfrentó al resto de su compañía.
—¿Son ustedes milicianos o chismosos plebeyos? —preguntó ferozmente—. ¡Vuelvan
a sus puestos antes de que el enemigo descubra su debilidad! Y ojalá el combate borre
de sus mentes este recuerdo. Hay cosas que es mejor olvidar.
Llamó a la primera compañía y a la tercera por el transmisor de su casco e informó...
sin mencionar el desdichado episodio.
—Muy bien —dijo su superior—. Avance inmediatamente sobre la primera hilera de
casas; tenemos sus coordenadas y le seguiremos en cuanto haya tomado una casa o
dos.
Harrow había empezado de nuevo a murmurar para sí, en tono lo bastante alto para
ser una molestia durante la conversación. Se repetía:
—Es propio que el emperador reine.
»Propio es que el maestro de poder le sirva.
»Propio es que nosotros los pistoleros sirvamos al emperador a través del maestro de
poder y de nuestras estrellas particulares.
»Mientras sea así, todo irá bien hasta la consumación de los siglos.
Cade no tuvo tiempo a reprenderle.
Harrow se distinguió atrayendo el fuego enemigo de las ventanas de la casa. En una
operación de este género, existen riesgos de que, llamémosle el «blanco», salga en un
estado de exaltación, pensando más en el servicio supremo que presta que en la tarea
concreta de prestarlo. A Cade le complació y le sorprendió la velocidad desesperada con
que Harrow partió del final del bosque y se lanzó a cruzar la zona de matorrales, con su
capa flotando tras él, desplegando las dos anchas bandas de pistolero en el borde: una

banda nueva, marrón, encima por Francia; otra más vieja, de color rojo, debajo, por Marte.
Un disparo brotó en una ventana sin alcanzarle.
—Blanco —dijo el primer tirador de precisión de la línea.
Brotó un fogonazo en otra ventana que destrozó el borde: una banda nueva, marrón,
encima, por Francia; otra más vieja, de color rojo, debajo, por Marte.
—Blanco —dijo el segundo tirador de precisión. Una tercera ventana escupió fuego, y
el pistolero recibió el impacto en el mismo brazo calcinado.
—Blanco.
Otro disparo le arrancó las piernas, desde otra ventana.
—Blanco.
Hubo un leve movimiento hacia delante en la línea de atacantes que esperaban. Cade
alzó el brazo rápidamente.
—Se arrastra —dijo—. Le liquidarán. Desde la ventana, pequeña y de aspecto
insignificante, de una caja de escalera, brotó otro disparo.
—Blanco.
—Todo dispuesto —dijo Cade—. Mientras sea así, todo irá bien... Tiradores de
precisión, preparados; asaltantes, preparados. Tiradores de precisión, fuego. Asaltantes,
ataquen.
Él encabezó el asalto, lanzándose entre la maleza, con un torrente de llamas ardiendo
sobre él: sus tiradores de precisión, con la iniciativa del fuego, liquidaban a los moscovitas
en sus ventanas, a casi todos. De dos ventanas insospechadas brotó fuego, derribando a
dos de los atacantes. Inmediatamente los tiradores de precisión apostados en el bosque
contestaron. Y por entonces había ya diez pistoleros pegados a la pared de la casa.
Dirigidos por Cade, los milicianos de Francia se lanzaron por la calleja que separaba una
casa de otra e irrumpieron por una puerta lateral.
Invadieron la casa como una jauría, calcinando a cinco milicianos moscovitas ya
heridos y encontrando a otros dos más muertos junto a las ventanas. Perdieron un
escudero, víctima del fuego de un agonizante y desesperado moscovita herido. La casa
era suya.
El resto de la compañía, salvo un par de vigilantes, cruzó los matorrales y entró
también en la casa. Cade situó hombres en las ventanas superiores, que eran puntos
vitales, y se sentó, jadeando, en el suelo de una habitación desnuda de la segunda planta.
Todas las habitaciones estaban prácticamente vacías. Lo mismo debía suceder sin duda
en los tres pueblos. Había visto a los plebeyos emigrando.
Se deslizaban en grupos, lentamente, a lo largo de las carreteras. Sus jefes en
vehículos, maldiciendo a los lentos peatones que no se hacían a un lado con suficiente
rapidez. Los vehículos iban llenos de propiedades y artículos caseros. Los niños lloraban
y gemían. Y sin embargo... sin embargo había algo extraño en todo aquello. No siempre
sabían las cosas por adelantado, pero sí casi siempre. Los moscovitas, en posesión del
gran secreto del filón de hierro, habrían descubierto, sorprendidos, que al menos una
parte del secreto ya la conocían hasta los plebeyos más insignificantes... al menos sabían
lo bastante como para huir.
Comenzaba ya la tarde, sin nada que hacer más que esperar a las otras compañías.
Aquello duraría por lo menos una semana: había que conquistar tres pueblos. Quizás el
ataque final al ayuntamiento (si se producía aquel día) dispersara a los moscovitas. Y
cuando llegasen a Sarreguemines allí estaría el hermano Raymond en el sótano...
Se incorporó con gesto culpable. Nadie había comprobado el sótano de aquella casa
en que estaban, si es que lo había; probablemente porque los sótanos no tienen
ventanas. Se levantó lentamente y bajó las escaleras hasta la primera planta. No parecía
haber más escaleras hacia abajo, pero pronto vio un hueco entre la pared y un inmenso

armario vacío de madera de cerezo. El armario se abrió con un rumor rechinante y allí
estaban las escaleras del sótano con una luz desmayada al fondo.
Junto a la temblequeante luz le contemplaba un rostro viejo, viejísimo, marrón,
arrugado y horrible.
—Sube, plebeyo —dijo—. Quiero verte.
—No, señor —la voz que brotó del arrugado rostro era de mujer—. No, señor, no
puedo, señor, para mi vergüenza. Mi hija, la muy perra, nos encerró aquí, a mí y a mi
querido hermano, cuando estaban a punto de llegar los milicianos. Nos dijo que ella y el
cerdo grasiento de su marido no podían cargar con nosotros. No puedo subir, señor,
porque me fallan las piernas, para mi vergüenza.
—Que suba entonces tu hermano, plebeya.
—Imposible, señor —gorjeó la arpía—. Mi querido hermano no puede subir, para mi
vergüenza. La perra de mi hija y el cerdo grasiento de su marido no le dejaron los
alimentos adecuados... estaba enfermo y tenía que comer todos los días hígados de
animales... y murió. ¿Es usted miliciano, señor?
—Soy un pistolero de la Orden de Milicianos, plebeya. ¿Dijiste que tenías comida ahí?
—Cade comprendió de pronto que estaba hambriento.
—La tenía, señor, pero no era la adecuada para mi querido hermano. Tengo alimentos
embotellados y alimentos enlatados y dulces; ¿queréis bajar aquí, miliciano, señor?
Cade abrió del todo las puertas del gran armario y bajó las escaleras. La mujer le
iluminó el camino hasta un rincón con una vela; esperaba encontrar una mesa o un
armario, pero decepcionantemente la luz iluminó el cuerpo exangüe de un hombre alto
apoyado contra la pared.
—Eso no es asunto mío, plebeya —dijo—. ¿Dónde está la comida? La cogeré y
comeré arriba.
—Miliciano, señor. Debo abrir tres cierres de este baúl para dártela —señaló con la
vela— y mis manos son viejas y torpes, señor. Permíteme que calme antes tu sed. ¿Sois
realmente un miliciano, señor?
Ignoró su cháchara mientras le servía sidra de una jarra.
—¿Lleváis vuestra pistola a la cadera, señor? ¿Es verdad, señor, que sólo tenéis que
apuntar con ella a una persona y se queda arrugada y negra inmediatamente?
Cade asintió, conteniendo su irritación a duras penas. Era vieja y estúpida... pero le
alimentaba.
—¿Y es cierto, señor —siguió ella—, que un plebeyo arrugado y negro no puede
distinguirse de un miliciano arrugado y negro?
Aquello no podía admitirlo. La golpeó en la boca, deseando furiosamente que sacase la
comida de una vez. Y ella comenzó a manipular con los viejos y rechinantes cierres en la
oscuridad, pero sin dejar su parloteo:
—Veo que es cierto. Ya veo que es cierto. Eso es lo que pasa cuando algo es cierto.
Llamo a mi hija perra y me pega en la boca. Llamo a su marido cerdo grasiento y me pega
en la boca. Eso es lo que pasa...
La cólera es un peligro, se dijo furioso. La cólera es un peligro. Bebió la sidra de un
trago y reprimió el impulso de arrojar el vaso a la cabeza de aquella vieja estúpida o de
estrellarlo contra el suelo mientras ella manipulaba interminablemente los rechinantes
cierres. Se inclinó para dejarlo correctamente en el suelo, y se derrumbó como un roble
talado.
Inmediatamente se dio cuenta de lo que sucedía y se sintió abrumado por su propia
estupidez. Él, un pistolero, agonizaba envenenado por una estúpida plebeya. Intentó
torpemente sacar su pistola, pero la vieja se le había adelantado. Mejor morir así, pensó
agónicamente, aunque fuese un horror vergonzoso. Deseó desesperadamente, mientras
su conciencia iba desvaneciéndose, que nadie llegase a enterarse nunca. Ciertas cosas
era mejor que se olvidaran.

La vieja estaba frente a él, y hacía una señal, una señal nefanda que él medio
recordaba, como una parodia de algo a lo que uno se consagra en cuerpo y alma. La vieja
subía y bajaba las escaleras a pequeños saltos riendo con una risa vampiresca y aguda.
—¡Te engañé! —chillaba—. ¡Os engañé a todos! ¡Engañé a la perra de mi hija y al
cerdo de su marido! ¡No quería ir con ellos!
Al fin se detuvo y, gruñendo como un animal por el esfuerzo, arrastró el cuerpo de su
hermano lentamente hasta el pie de las escaleras. Llevaba la pistola de Cade a la cintura.
Al desvanecerse la última luz, Cade creyó ver los rasgos coriáceos y arrugados de
aquel rostro junto al suyo.
—¡Yo quería atrapar a un miliciano, sí señor, eso quería! ¡Y ya tengo uno!
3
Peligro... Peligro... La cólera es un peligro, y la vanidad y el amor a lo fácil. Aquella
muerte estaba cargada de peligros. Cade gruñó en la oscuridad interminable, y la carne
aún viva se estremeció con repugnancia al comprobar que la visión maligna persistía y
que sus miembros eran como troncos de piedra.
¡Qué absurdo aquel final, aquel final inútil! Él había vivido decorosamente, había
servido adecuadamente; él, una firme columna del emperador, ¡él, el pistolero Cade! ¡Es
un final impropio! Sintió deseos de gritar, pero sus labios eran barreras congeladas,
selladas. No podía ni balbucir siquiera una protesta o una orden.
Su corazón seguía aún latiendo implacable, bombeando furor y fuerza por sus venas.
La cólera es un peligro. Cade desvió su cólera, la dirigió de nuevo hacia dentro de sí,
intentando asentar su espíritu adecuadamente antes de que la muerte llegara. Los
milicianos van donde el emperador quiere. El peligro desaparece en un servicio correcto.
Dos visiones llenaron su mirada interna. Pasó de aquel rostro viejo y feo, imagen del
mal, a la equilibrada y maravillosa imagen del servicio y halló al fin lo que buscaba. Su
muerte sería correcta. Si Ella aparecía, todo iría bien hasta la consumación de los
tiempos. Pues Ella sólo se aparecía al final a los milicianos que iban adonde el emperador
quería y morían sirviendo a su Estrella.
Entonces sería un final justo y los peligros de la cólera y la vanidad sólo una prueba.
Contempló de nuevo el horrible rostro y descubrió que había perdido todo poder sobre él.
Los rasgos puros de La Señora flotaban sobre él y tras él y un sentimiento de exaltación
le embargaba.
Pero su corazón seguía latiendo y aquello no parecía el final. El rostro sereno de La
Señora se inclinaba sobre él y sin embargo aún seguía vivo. Todo miliciano sabía que Ella
llegaba sólo al final, y sólo para los justos y disciplinados, y sin embargo...
Vivía. No estaba muerto. Los labios helados se movieron mientras murmuraba: «La
vanidad es un peligro.» Estaba vivo, y el rostro viejo y coriáceo era sólo la arpía que había
visto antes; La Señora era una plebeya de florido rostro, de gran belleza, pero
desalmadamente mortal.
—Muy bien —dijeron claramente los labios rosados, no a él sino, por encima de su
cuerpo, a la arpía. Ahora vete. Te esperan en la cámara.
—El miliciano está vivo —respondió la voz áspera de la vieja—. Atendí al miliciano bien
y aún vive. La perra de mi hija nunca me creería capaz de hacerlo. Me dejó atrás para que
me muriese, ella y el cerdo de su...
—¡Vete de una vez! —la joven vestía la ropa áspera y chillona de los plebeyos, pero su
voz traicionaba un hábito de mando—. Vete a la cámara, deprisa, o pueden olvidarse de
esperar.
Cade se estremeció al sentir los dedos huesudos de la arpía en su antebrazo.

—Vive —dijo de nuevo, y rió entre dientes—. El miliciano vive, su piel está caliente.
Aquel roce era horrible. No parecía el roce de una mujer. No había nada femenino en
ella; había pasado ya la edad peligrosa. Pero notaba un cosquilleo como de gusano en
aquellos dedos. Intentó apartar el brazo y descubrió que tenía las manos atadas. La vieja
retrocedió lentamente hacia una puerta y, mientras la joven la miraba marchar, comprobó
la fuerza de sus ligaduras.
Luego la arpía desapareció y quedó solo con la joven plebeya, que absurdamente
parecía una visión de gloria y hablaba en tono tan imperativo como un hombre de poder.
Las ligaduras no estaban demasiado prietas. Dejó de hacer fuerza, para que ella no
pudiese descubrir que era capaz de liberarse.
Le observaba, y él, perversamente, se negaba a mirarla. Sus ojos recorrían todos los
detalles de la desnuda habitación: la curva elíptica del techo, las paredes; la curvada
puerta, que se ajustaba a la forma de la pared, y apenas se diferenciaba de ella, la cama
en la que estaba tendido; una mesa que había a su lado donde la muchacha, con largos y
limpios dedos, manipulaba un frasco de líquido colorado.
Observó sus operaciones y vio que quitaba el tapón del frasco en el que había una
aguja. La observó mientras sacaba un pedazo de algodón de otro recipiente y lo
empapaba de un líquido incoloro del otro único objeto de la habitación: una botellita que
estaba sobre la mesa. Siguió observando incluso cuando la muchacha empezó a hablar,
fijando los ojos obstinadamente en sus manos, lejos de la peligrosa belleza de su rostro.
—Cade —dijo ella con urgencia—. ¿Puedes oírme? ¿Entiendes lo que te digo?
No había en su voz ahora tono de mando. Era una voz templada y melodiosa.
Acariciaba su memoria, hasta que los recuerdos llegaron. Sólo una vez le había llamado
por su nombre de miliciano una mujer. El día en que ingresó en la Orden, antes de hacer
sus votos. Su madre le había besado, lo recordaba ahora, le había besado y murmurado
suavemente el nuevo nombre, como ahora la chica. Desde aquel día, su onceavo
cumpleaños, ninguna mujer había osado tentarle con un apelativo familiar.
Yacía inmóvil, intentando sepultar el recuerdo, negándose a contestar.
—Cade —repitió ella—. No hay mucho tiempo. Vendrán en seguida. ¿Puedes
entenderme?
Las manos se movieron sobre la mesa, dejaron aguja y algodón y flotaron hacia él. La
muchacha colocó las palmas en las mejillas de Cade e hizo girar su cara hacia arriba,
hacia la de ella. Cade no podía recordar, ni siquiera evocando su niñez, el tacto de unas
manos como aquéllas. Eran sedosas, suaves... increíblemente suaves. Eran, pensó y se
ruborizó al pensarlo, como la tela esponjosa de la túnica ceremonial del emperador,
cuando rozaba su rostro el Día de Audiencia, cuando se arrodillaba devotamente ante él.
Pero aquél no era un Día de Audiencia. Sobre él estaban las manos de una plebeya y
el contacto con cualquier mujer estaba prohibido. La sangre abandonó su rostro y movió
la cabeza violentamente, liberándose de aquel peligroso contacto.
—Lo siento —dijo ella—, lo siento, miliciano, señor. Luego, increíblemente, la
muchacha rompió a reír.
—Siento no haberme dirigido a vos adecuadamente, señor, haber profanado vuestra
castidad con mi contacto. ¿Es que no os dais cuenta de que estáis en peligro? ¿Qué es
antes para vos, el ritual de vuestra orden o vuestra lealtad al emperador?
—Los milicianos van donde el emperador quiere —recitó Cade—. He ahí su gloria. Los
milicianos son firmes columnas; sin ellos no podría mantenerse el Reino, pero sin el Reino
la Orden no podría...
Botas, pensó. Calzas. No estaban. Alzó un poco la cabeza y sintió un aguijonazo de
dolor en la nuca, pero antes de bajarla de nuevo, lo vio todo: llevaba los pantalones flojos
de los plebeyos; sandalias de suela blanca de trabajador urbano. ¡No tengo botas, ni
calzas, ni capa, ni pistola!

—¿Qué lugar es éste? —explotó—. En nombre de la Orden de la que soy miembro,
exijo que me pongas en libertad y me devuelvas mi pistola antes de que...
—¡Quieto, idiota! —había algo en aquella orden que le hizo detenerse—. Vendrán
todos aquí si gritas. Ahora escucha atentamente, si es que aún hay tiempo. Eres cautivo
de un grupo que conspira contra el emperador. Ahora no puedo decirte más, pero tengo
instrucciones de inyectarte una sustancia que...
Se detuvo bruscamente, y él oyó también las firmes Pisadas que se aproximaban
desde... ¿dónde? ¿Un pasillo exterior? y hablaba en tono tan imperativo como un hombre
de poder.
Las ligaduras no estaban demasiado prietas. Dejó de hacer fuerza, para que ella no
pudiese descubrir que era capaz de liberarse.
Le observaba, y él, perversamente, se negaba a mirarla. Sus ojos recorrían todos los
detalles de la desnuda habitación: la curva elíptica del techo, las paredes; la curvada
puerta, que se ajustaba a la forma de la pared, y apenas se diferenciaba de ella, la cama
en la que estaba tendido; una mesa que había a su lado donde la muchacha, con largos y
limpios dedos, manipulaba un frasco de líquido colorado.
Observó sus operaciones y vio que quitaba el tapón del frasco en el que había una
aguja. La observó mientras sacaba un pedazo de algodón de otro recipiente y lo
empapaba de un líquido incoloro del otro único objeto de la habitación: una botellita que
estaba sobre la mesa. Siguió observando incluso cuando la muchacha empezó a hablar,
fijando los ojos obstinadamente en sus manos, lejos de la peligrosa belleza de su rostro.
—Cade —dijo ella con urgencia—. ¿Puedes oírme? ¿Entiendes lo que te digo?
No había en su voz ahora tono de mando. Era una voz templada y melodiosa.
Acariciaba su memoria, hasta que los recuerdos llegaron. Sólo una vez le había llamado
por su nombre de miliciano una mujer. El día en que ingresó en la Orden, antes de hacer
sus votos. Su madre le había besado, lo recordaba ahora, le había besado y murmurado
suavemente el nuevo nombre, como ahora la chica. Desde aquel día, su onceavo
cumpleaños, ninguna mujer había osado tentarle con un apelativo familiar.
Yacía inmóvil, intentando sepultar el recuerdo, negándose a contestar.
—Cade —repitió ella—. No hay mucho tiempo. Vendrán en seguida. ¿Puedes
entenderme?
Las manos se movieron sobre la mesa, dejaron aguja y algodón y flotaron hacia él. La
muchacha colocó las palmas en las mejillas de Cade e hizo girar su cara hacia arriba,
hacia la de ella. Cade no podía recordar, ni siquiera evocando su niñez, el tacto de unas
manos como aquéllas. Eran sedosas, suaves... increíblemente suaves. Eran, pensó y se
ruborizó al pensarlo, como la tela esponjosa de la túnica ceremonial del emperador,
cuando rozaba su rostro el Día de Audiencia, cuando se arrodillaba devotamente ante él.
Pero aquél no era un Día de Audiencia. Sobre él estaban las manos de una plebeya y
el contacto con cualquier mujer estaba prohibido. La sangre abandonó su rostro y movió
la cabeza violentamente, liberándose de aquel peligroso contacto.
—Lo siento —dijo ella—, lo siento, miliciano, señor. Luego, increíblemente, la
muchacha rompió a reír.
—Siento no haberme dirigido a vos adecuadamente, señor, haber profanado vuestra
castidad con mi contacto. ¿Es que no os dais cuenta de que estáis en peligro? ¿Qué es
antes para vos, el ritual de vuestra orden o vuestra lealtad al emperador?
—Los milicianos van donde el emperador quiere —recitó Cade—. He ahí su gloria. Los
milicianos son firmes columnas; sin ellos no podría mantenerse el Reino, pero sin el Reino
la Orden no podría...
Botas, pensó. Calzas. No estaban. Alzó un poco la cabeza y sintió un aguijonazo de
dolor en la nuca, pero antes de bajarla de nuevo, lo vio todo: llevaba los pantalones flojos
de los plebeyos; sandalias de suela blanca de trabajador urbano. ¡No tengo botas, ni
calzas, ni capa, ni pistola!

—¿Qué lugar es éste? —explotó—. En nombre de la Orden de la que soy miembro,
exijo que me pongas en libertad y me devuelvas mi pistola antes de que...
—¡Quieto, idiota! —había algo en aquella orden que le hizo detenerse—. Vendrán
todos aquí si gritas. Ahora escucha atentamente, si es que aún hay tiempo. Eres cautivo
de un grupo que conspira contra el emperador. Ahora no puedo decirte más, pero tengo
instrucciones de inyectarte una sustancia que...
Se detuvo bruscamente, y él oyó también las firmes pisadas que se aproximaban
desde... ¿dónde? ¿Un pasillo exterior?
Algo se apretó contra sus labios, algo suave y liso.
—¡Abre la boca, imbécil! ¡Trágala, rápido! Con eso...
La puerta se abrió suavemente y las pisadas continuaron sin perder el ritmo. Avanzaron
hasta el centro de la habitación y se detuvieron bruscamente, mientras su autor miraba a
su alrededor con aire extraño.
—Busco a mi primo —proclamó, sin dirigirse a nadie en concreto.
—Tu primo no está aquí —contestó suavemente la muchacha—. Yo soy la ayudante de
tu primo, y te llevaré hasta él.
Con tres pasos la muchacha llegó junto a la figura rígidamente erguida, tocándola
levemente en la nuca.
—Sígueme —ordenó.
Sin el menor cambio de expresión en su pálido rostro, el hombre dio la vuelta y la
siguió; sus pasos firmes y regulares se encaminaron hacia la puerta. Pero antes de que
llegase a ella, se abrió de nuevo y asomó un rostro de agudos rasgos y expresión
preocupada. El recién llegado era pequeño y huesudo y vestía el uniforme gris del
Servicio Klin, la túnica correctamente atada sobre los abultados pantalones; sobre la
cabeza llevaba el sombrero cupular, y unos leguis cubrían sus pantorrillas; respiraba
entrecortadamente, cerró la puerta después de entrar, y se apoyó en ella hasta que
recobró el aliento.
—Aquí está tu primo —dijo la muchacha con frialdad—. Él se hará cargo de ti ahora.
Cade, aún tendido sobre la cama, dejó instintivamente de aflojar las ligaduras de sus
muñecas, y cerró los ojos, en el momento en que el hombre de gris miraba hacia él y
preguntaba:
—¿Cómo está? ¿Algún problema?
—No plantea ningún problema —el tono de la muchacha era despectivo—. Acaba de
llegar.
—Bien. Cade oyó la respiración entrecortada, y luego la voz del hombre adquirió un
tono nervioso—. Yo soy tu primo —dijo monótonamente—. Vendrás conmigo.
—Tú eres mi primo —contestó la voz sin tono del sonámbulo—. Tengo que informar
que he realizado ya mi misión. He logrado matar...
—Ahora ven conmigo. Ya darás tu informe en..
—... matar al Encargado del...
—...en otra habitación. Me informarás...
—... del Tercer Distrito del Servicio Klin...
—...en privado. En otra habitación...
Cade alzó los párpados lo suficiente para observar la agitación del hombre de gris al
ver que las palabras continuaban fluyendo de aquellos labios pese a sus esfuerzos.
—...¿debo destruirme ahora a mí mismo? Mi misión está cumplida. —Por fin se detuvo.
Justo a tiempo. Las manos de Cade, libres ya, descansaban seguras de nuevo cuando
el hombre de gris se volvió para mirarle.
—Todo parece ir bien —dijo el Primo, examinándole; deliberadamente, Cade parpadeó
con torpeza—. Está despertando. Será mejor que me lleve a éste.
—Quizá sea lo mejor —la voz de la muchacha expresaba ahora un profundo disgusto—
. ¿Es uno de los tuyos?

—No, sólo estoy tomando su informe. Es de Larter.
—Larter es nuevo —admitió ella, y guardó silencio.
—Bueno... —hubo un momento de silencio embarazoso y Cade abrió del todo los ojos
y vio al Primo de pie en el quicio de la puerta, vacilante—. ¿No crees que sería mejor que
me quedase? Ya sabes que es un pistolero. Podría...
—Ya te he dicho que puedo manejarlo —contestó ella—. Tú vigila a tu hombre antes de
que... ¡Cuidado!
Los ojos del sonámbulo, grandes y brillantes, parecían fascinados por la aguja que
había en la mesa. Vio a Cade, tendido en la cama, y una súbita animación encendió su
rostro.
—¡No dejes que te lo hagan! —gritó—. ¡No dejes que te toquen! Te convertirán en algo
como yo.
El otro hombre se quedó pálido y horrorizado pero la muchacha actuó con tanta rapidez
que Cade podría haberse admirado si fuese posible tal con una plebeya. Estaba al otro
lado de la habitación y otra vez con la aguja en la mano cuando el hombre gritó su
advertencia a Cade. Antes de que el plebeyo pudiese alzar el brazo para apartarla, ella
hundió la aguja en su carne y le inyectó el líquido.
—¡S-s-s-s-s-t!
El hombre de gris estaba preparado cuando ella le chistó.
—Tú vendrás conmigo —dijo—. Vendrás conmigo ahora. Tú vendrás conmigo.
Cade había visto trabajar a algunos hipnotizadores, pero nunca con la ayuda de una
droga tan rápida como aquélla. Sintió la cápsula que le había dado la muchacha cálida y
húmeda entre los labios. Se apoderó de él el horror, pero esperó como sabía que debía
hacer, hasta que la puerta se cerrase tras aquellos pasos inhumanamente regulares.
Ahora sabía muy bien lo rápida que era la muchacha. Los pistoleros son firmes
columnas. Propio es que sirvamos. En el momento justo, escupió la peligrosa píldora y
saltó de la cama. Ella no tuvo tiempo a volverse: el puño de Cade la alcanzó en la cabeza
y se derrumbó silenciosamente en el suelo.
4
Tenía que salir de allí.
Tenía que volver a la Casa Capitular. Contempló a la muchacha, tendida boca abajo en
el suelo, tuvo la incómoda sensación de la áspera ropa plebeya sobre su piel y percibió
luego un vacío en la cadera derecha, donde debería estar su pistola.
La filosofía Klin es en un pistolero como las cargas en su pistola.
Recordó, y se estremeció al recordar, la terrible tranquilidad con que ella había
admitido que estaban conspirando contra el emperador. Propio es que el emperador
reine. Mientras sea así, todo irá bien hasta la culminación de los tiempos.
Cade apartó los ojos de la muchacha y examinó aquella extraña habitación una vez
más. No vio nada nuevo. Se aproximó a la puerta. Tras ella, había una salida. Había que
borrar aquel lugar de horrores, cualquiera que fuese, de la faz de la Tierra, y cuanto antes
escapara, antes sería. Sin orgullo, pero con firme agradecimiento se alegraba de que
quien estuviese allí fuera él, un pistolero, y no un novicio o un escudero.
Tras la puerta había un pasillo vacío cuyo único objeto parecía ser conectar la desnuda
habitación con otras situadas a cincuenta metros. De pronto, tuvo la certeza de
encontrarse en un lugar subterráneo. Había seis puertas, al fondo del pasillo de cincuenta
metros, y oyó voces al escuchar tras cinco de ellas. Suavemente, abrió la sexta y entró en
una habitación vacía de unos diez metros por veinte, bien iluminada, equipada con
sencillos bancos y una plataforma ligeramente elevada al fondo. A lo largo de una pared

había tres cabinas encortinadas cuyo objetivo no podía sospechar. Pero se lanzó al
interior de una de ellas con desesperada velocidad al sentir voces aproximarse.
La cabina tenía dos secciones separadas por una delgada cortina. En la sección
posterior, contra la pared, podía mirarse hacia fuera sin ser visto. Era una disposición al
parecer tan absurda como la de la habitación gris y oval, pero era un perfecto puesto de
observación. A través de la cortina interna que era como de gasa, y la cortina externa,
más pesada y a medio correr, vio a media docena de plebeyos entrar, charlando en voz
baja. Vestían según el uso, pero con prendas de un marrón parduzco en vez de los
colores chillones habituales.
Los plebeyos que vestían de color pardo guardaron silencio y se sentaron en el primer
banco cuando empezaron a entrar otros que vestían ropas de colores normales. Entraron
unos cincuenta. Uno de los que se sentaban en el primer banco se levantó y, situándose
frente al pequeño escenario, hizo algo que Cade reconoció. Hizo el mismo signo
detestable con que se había burlado de él la vieja arpía. Observando cuidadosamente, el
pistolero vio que era una X a la que se superponía una P. La mano derecha tocaba el
hombro izquierdo, la cadera derecha, el hombro derecho, la cadera izquierda y luego,
trazaba una línea que subía desde el ombligo hasta la cara, donde hacía un semicírculo.
Era claramente una mofa del ritual de los pistoleros cuando se colocaban la pistola. De un
ritual de diez mil años de antigüedad. Cade pensó fríamente: Pagarán por ello.
Todos los plebeyos sentados repitieron el signo, y el hombre que estaba de pie
comenzó a hablar, con voz sonora y bien modulada: «El primero del primero del buen
Cairo.» Hizo luego complicados signos que implicaban muchos movimientos de los
brazos. Esto se prolongó varios minutos, y Cade perdió rápidamente todo interés, aunque
advirtió que los plebeyos sentados seguían todos los movimientos como arrebatados en
un éxtasis. Al final, el que dirigía dijo:
—Así seréis conocidos. Los primeros de los primeros.
Maquinalmente, veinte plebeyos de los bancos del fondo se levantaron y salieron en
fila. Cade se quedó asombrado al ver que algunos de ellos lloraban en silencio.
Después de que salieron, el orador continuó:
—El primero del primero del buen Cairo del segundo grado —y se apagaron las luces,
quedando encendida únicamente la bombilla azul que había en el escenario. El que
hablaba, haciéndose a un lado, repitió los signos de antes, pero mucho más lentamente.
Los signos se coordinaban con la representación que se desarrollaba en el escenario, a
cargo de otros plebeyos de ropas de color parduzco. Se iniciaba con el orador
extendiendo las palmas sobre el pecho y un «actor» repitiendo el gesto en el centro del
escenario. Actor y orador hacían luego un ademán de barrido con la mano derecha al
nivel de la cintura con la palma hacia abajo, y subía al escenario otro actor... y así
sucesivamente, hasta que el primer actor, que no se había movido en ningún momento,
posaba su mano sucesivamente sobre la cabeza de seis personas, dos de ellas mujeres,
que parecían muy complacidas por ello.
En mitad de este galimatías, Cade comprendió de pronto lo que era y de qué se
trataba. ¡Aquello era un Lugar de Misterio! Poco sabía sobre el culto de los misterios.
Existían, recordaba, cuatro o cinco, todos ellos con ridículas pretensiones de antigüedad.
Eran, bien pensado, un puro disparate: instituciones de plebeyos donde unos estúpidos
pagaban por aprender el «significado esotérico» de enigmáticas frases, gestos místicos y
dramas simbólicos. Lo más probable era que unos cuantos listos se aprovechasen del
resto. Andaban siempre a la caza de conversos, y a veces con éxito. Los habituales de los
misterios eran fracasados, estúpidos, incluso para el nivel plebeyo, incapaces de captar
los principios de la filosofía Klin.
Había... veamos... el Misterio de Joosh, que había inventado todo un lenguaje llamado
algo así como jebbreo; el Misterio Científico, que menospreciaba la ciencia y organizaba a

veces protestas cuando se abrían nuevos hospitales. Y había otros, pero desde luego no
recordaba ninguno que se llamase el Misterio Cairo.
Pero era aterrador. Si podían creer aquello, aquellos plebeyos de mente débil podrían
aceptar cualquier otra cosa... incluso una conjura contra el Reino del Hombre.
Se encendieron las luces de nuevo y, al parecer, las ridículas ceremonias se acercaban
a su fin cuando entraron dos plebeyos más. Uno era el hombre de gris: «El Primo.»
Murmuró algo al orador... Cade sospechó en seguida qué. Saltó de la cabina hacia la
puerta.
—¡Detenedle!
—¡Es un profanador!
—¡Un espía!;
—¡Cogedle! ¡Cogedle! H Pero, por supuesto, no lo hacían. Sólo se arremolinaban y
gritaban, mientras Cade cruzaba entre ellos y llegaba a la puerta. Pero estaba cerrada.
Primo gritó cuando Cade dio la vuelta y les miró apoyado en la pared:
—Cogedle, amados. Es un espía que intenta robarnos nuestros ritos más secretos.
—Mientes —gritó Cade—. Soy el pistolero Cade de la Orden de Milicianos. Mi estrella
es la Estrella de Francia. Plebeyos, os ordeno que abráis la puerta y me dejéis marchar.
—Una afirmación ridícula, espía —dijo suavemente Primo—. Si eres un pistolero,
¿dónde tienes la pistola? ¿Y qué haces aquí en Baltimore si eres de la Estrella de
Francia? Los plebeyos parecían impresionados, Cade confuso. ¿En Baltimore?
—¡Sujetadle, amados míos! —gritó Primo—. ¡Coged al espía y entregádmelo!
Se alzó un murmullo entre los plebeyos que se arrojaron sobre Cade, que quedó
sepultado por su número. Vio el afilado rostro de «Primo» junto a él, sintió en su brazo la
picadura de una aguja. Por primera vez se preguntó cuánto haría que le tenían drogado.
¡Baltimore!
Por supuesto, los misterios se extendían por todo el mundo. Podría estar igual en
Zanzíbar o en su Denver natal, en lugar de en Francia... o en Baltimore.
No había duda: los misterios debían suprimirse. Hasta entonces, se habían tolerado,
pues todos ellos se proclamaban solemnemente como auxiliares menores de la filosofía
Klin, y todos sus fieles se decían ante todo seguidores de Klin. Nunca habían embaucado
a nadie... hasta entonces.
—Ahora se quedará tranquilo —dijo Primo—. Dos de vosotros cogedle y traedle
conmigo. Ya no luchará más.
Los pistoleros van donde el emperador quiere; he ahí su gloria. Cade quiso
inmediatamente accionar brazos y piernas, al ver que los plebeyos intentaban levantarle
del suelo. No sucedió nada... salvo que le levantaron sin problema y le sacaron de la gran
habitación. La vanidad es un peligro. Cade percibió que le inundaba una emoción extraña,
un sentimiento desconocido. Se veía arrastrado por un pasillo, ignominiosamente
desvalido, en manos de dos plebeyos, y comprendió que aquel sentimiento era
vergüenza.
Le llevaron de nuevo a la habitación ovoidal, y le ataron a la cama en que había
despertado antes. Oyó decir a Primo:
—Gracias, amados míos, en nombre del buen Cairo —y se cerró la puerta.
La cólera borró vergüenza y vanidad en él cuando una voz femenina dijo claramente:
—¡Maldito imbécil!
—Es él, querida —dijo untuosamente «Primo»—. Es un imbécil, sí, pero lo bastante
listo para engañarte. Estuvo a punto de lograrlo, pese a la limitada inteligencia que su
Orden le ha dejado. —Una alegre satisfacción se transparentaba en la voz del hombre—.
Es bastante listo; sabe matar. Y es fuerte... lo bastante fuerte para matar. Veamos la
herida que te hizo...
—Aparta tus sucias manos de mí, Primo. Estoy perfectamente. ¿Dónde lo situaremos?
—Puede ser en cualquier parte; no importa.

—Si aparece tendido en un banco podrían detenerle. ¿No sería mejor un sitio donde
tuviese una mesa para apoyarse?...
—Tienes razón. ¡Podríamos dejarle en casa de la Cannon! ¿Qué te parece? ¡Un casto
pistolero en casa de la Cannon!
La risa de la muchacha era un tintineo cristalino.
—Debo irme ahora —dijo.
—Muy bien. Gracias, querida, en nombre del buen Cairo. —La puerta se cerró.
Cade sintió que ajustaban sus hombros a la mesa donde estaba. Contempló el vacío
gris. Sonó un clic y se dio cuenta de que miraba a un punto negro.
—Date cuenta —dijo la voz de Primo— de que esta habitación tiene poco que pueda
distraer la atención. No tiene propiamente esquinas, ni ángulos. Nada al alcance de tu
vista en que pueda posarse el ojo. O miras a ese punto negro o cierras los ojos. A mí me
da igual. Si miras a ese punto negro, al cabo de un rato te darás cuenta de que parece
columpiarse acercándose y alejándose de ti, acercándose y alejándose. No se trata de
ningún truco mecánico. Son simplemente los músculos de tus ojos los que nacen que el
punto parezca acercarse y alejarse, acercarse y alejarse. Puedes cerrar los ojos, pero te
será difícil visualizar otra cosa que ese punto que se acerca y se aleja, se acerca y se
aleja. Nada puedes ver más que ese punto que se acerca y se aleja...
Era cierto; era cierto. Abriese o cerrase los ojos, el punto negro se balanceaba
difuminándose en los bordes, y Parecía crecer y tragar la grisura y luego difuminarse otra
vez. Intentó aferrarse a lo que era propio (así envuelve la Orden al Reino y lo escuda),
pero el hipnotizador parecía leer sus pensamientos.
—¿Por qué me combates, maestro Cade? No tienes botas. No tienes calzas. No tienes
camisa. No tienes capa. No tienes pistola. Sólo el punto que se balancea hacia ti, que se
aleja de ti. ¿Por qué me combates? ¿Por qué combatir a ese punto que se acerca a ti,
que se aleja de ti? ¿Por qué combatirme? Soy amigo tuyo. Te diré lo que debes hacer. No
tienes botas. No tienes calzas. No tienes capa. No tienes pistola. ¿Por qué luchar contra
tu amigo? Sólo tienes ese punto que se acerca y se aleja. ¿Por qué luchar contra mí? Te
diré lo que debes hacer. Observa ese punto que se acerca y se aleja...
No tenía botas. No tenía calzas. No tenía capa. No tenía pistola. ¿Por qué combatir
contra su amigo? Aquella muchacha, aquella malvada muchacha le había llevado a
aquello. La odiaba por hacerle a él, a un pistolero... pero él no era un pistolero, no tenía
pistola, no tenía nada, nada.
—Tú no sabes. No sabes. No sabes. No sabes. No sabes. Tú no sabes. No sabes. No
sabes.
La conciencia de Cade no era ya un fuego ardiente que le llenase desde la punta de la
cabeza a las plantas de los pies. Iba perdiendo el control de sus extremidades, iban
apagándose las luces en sus pies y en sus dedos y en su piel, la conciencia iba
retrocediendo, retrocediendo.
—Irás a Palacio y matarás con tus propias manos al Maestro de Poder. Irás a Palacio y
matarás con tus propias manos al Maestro de Poder.
Iría... su autoconciencia, una difusa luz en su mente, vigilaba aún y clamaba, pero
demasiado débilmente. Iría a Palacio y mataría con sus propias manos al Maestro de
Poder. ¿Quién era él? No lo sabía. Iría a Palacio y mataría con sus propias manos al
Maestro de Poder. ¿Por qué? No lo sabía. Iría a Palacio y mataría con sus propias manos
al Maestro de Poder. No sabía nada. La chispa de ego que le quedaba era incapaz de
impedirlo.
5

Oscuridad y un golpe... Descanso y una sensación de aceleración... un transcurrir de
tiempo y la irrupción de sonidos... un motor, rumor de viento, voces... Risas.
—¿Lo hará? ¿Qué crees?
—Quién sabe...
—Es un pistolero. Son capaces de partirte la espalda en un segundo.
—No me creo esos cuentos.
—Fíjate, mírale. ¡Tiene músculos de acero!
—Los eligen así.
—No, es el entrenamiento que reciben. Si alguien puede hacerlo es un pistolero.
—No sé.
—Bueno, si él no lo hace, lo hará el siguiente. O el otro. Ahora sabemos que podemos
hacerlo. Cogeremos tantos como necesitemos.
—Es arriesgado. Es demasiado peligroso.
—No como lo hicimos. La vieja dama vino con él. Una sacudida.
—Tendrás que llevarle andando a la Cannon.
—¡Dos manzanas! Y debe pesar...
—Sí, pero tienes que hacerlo tú. Yo llevo ropa gris. ¿Qué haría un oficial del servicio
Klin en casa de la Cannon?
—Pero... Bueno, de acuerdo. ¿Crees que él lo conseguirá?
Vacilante avanzar calle abajo, una calle oscura, una mancha borrosa le mantiene en
pie, jadeando y maldiciendo. Luego un local difuso lleno de ruidos repiqueteantes y
manchas de colores claros.
—Tranquilo, muchacho. Vamos hasta allí... Hay una magnífica mesa en el rincón. ¿Te
gusta? Está bien, en la silla. Dóblate, maldita sea. Dóblate —un golpe sordo en el
estómago—. Así está mejor. Dos whiskies, querida.
—¿Qué le pasa a tu amigo?
—Está un poco borracho. Voy a dejarle aquí después de tomar un trago. Se recupera
siempre durmiendo un poco.
—¿Sí?
—Sí. Puedes quedarte con el cambio, querida.
—Eso es otra cosa.
—¿De vuelta tan deprisa, querida?...
—Aquí tienes tu whisky.
—De acuerdo. Haz la vista gorda, querida. ¿Me oyes tú, amigo? Me voy ya, adiós. Ya
nos veremos —la mancha parlante se alejó y llegó otra de brillantes colores.
—¿Me convidas a un trago? Estás bien colocado, ¿en, amigo? ¿Te importa que tome
el tuyo? Parece que tú ya has bebido bastante. Yo soy Arlene. Soy del sur. ¿Te gustan las
chicas del sur? ¿Pero qué te pasa? Si estás dormido, ¿por qué ni cierras los ojos,
grandón? ¿Es una broma?
Otra mancha de brillantes colores:
—Hola, ¿quieres compañía? Ya vi que echabas a Arlene, y no te lo reprocho. Lo único
que sabe decir es: «convídame a un trago». Yo no soy así. Me gusta charlar un rato
tranquilamente de vez en cuando. ¿Qué es lo que haces tú para divertirte, grandón...
seguir las carreras? ¿Jugar a las cartas? ¿Seguir las guerras? Yo soy una entusiasta de
las guerras. Soy partidaria de Zanzíbar. Ese pistolero Golos... ¡amigo! este año lleva ya
diecisiete incursiones y nueve muertes. Eso es lo que se llama un pistolero. Bueno,
grandón, ¿me pagas un trago mientras hablamos? Pero, ¿qué te pasa? Demonios, está
dormido y con los ojos abiertos.
La mancha desapareció. La vitalidad empezó a alumbrar en sus entumecidos
miembros, y a través de su mente relumbró la claridad. Vete a Palacio y mata al Maestro
de Poder. Las manos se agitaron desmayadamente sobre la mesa y la mente comenzó a
ponerse en movimiento, tabulando conocimientos con asombrosa familiaridad.

Tú matabas a la gente con tus manos, bastaba golpear a un lado del cuello con el
canto de la mano... si te dejasen trabajar treinta segundos sin interrupción, podrías coger
a uno por el cuello y aplastarle el cartílago de la tráquea con los pulgares.
Ve a Palacio y mata al Maestro de Poder con tus propias manos.
Una mano rodeó el vaso vacío de whisky y lo apretó convirtiéndolo en fragmentos y
polvo. Atacando por detrás puedes romperle la espalda metiendo el pie alrededor del
empeine, poniendo la rodilla en el lugar adecuado y lanzándote hacia delante mientras le
agarras por los hombros.
Se colocó al otro lado de la mesa una muchacha con un vestido de alegres colores.
—Te traigo un traguito, grandón. Si me contestas no tomaré nada yo. Aquí lo traigo.
Cade lanzó un gruñido que aún no era idioma y sus manos se alzaron de la mesa
cuando ella se sentó al lado con una botella. Sus brazos no se levantarían más de unos
centímetros de la mesa. Le bebida parecía fuego en su boca.
—Escúchame, Cade —le dijo al oído la muchacha—. No hagas ninguna escena.
Ningún ruido. Ningún problema. Limítate a quedarte ahí sentado quieto y a escucharme.
Era como despertar. Automáticamente, el pensamiento de la mañana comenzó a
aparecer en su mente. Es propio que el emperador reine. Es propio que el Maestro de
Poder...
—¡El Maestro de Poder! —dijo ásperamente.
—No te preocupes ya —dijo la muchacha—. Te di un antídoto y no harás... nada que
no desees hacer. Cade intentó levantarse pero no fue capaz.
—Dentro de un par de minutos estarás perfectamente —dijo ella.
Ahora la veía con más claridad. Tenía la cara cubierta con un grueso maquillaje y las
espesas ondas de su pelo reflejaban el púrpura brillante del pantalón de gasa de ella.
Aquello no tenía sentido. Sólo los nacidos en las estrellas vestían de gasa; las ropas de
los plebeyos eran de telas más groseras. Pero sólo las plebeyas llevaban pantalones de
aquel tipo; las damas nacidas en las estrellas vestían togas y túnicas. Movió la cabeza
intentando despejarla y apartó la mirada de las formas de aquel cuerpo, claramente
visibles a través del extraño atuendo. Ella se ruborizó un poco al percibir el gesto.
—Es parte de la comedia —dijo ella—. No soy una de ésas.
Cade no intentó siquiera entender lo que le decía. Su rostro era increíblemente bello.
—Eres la misma —dijo—. Eres la plebeya de aquel lugar.
—Baja la voz —dijo ella fríamente—. Y esta vez escúchame.
—Tú estabas con ellos antes —la acusó; hablaba ya casi claro. Sus brazos se movían
ya perfectamente.
—En realidad no estoy con ellos. ¿No lo entiendes? Si hubieses tragado la cápsula que
te di en la sala de hipnosis, no habrías sucumbido, pero tenías que pegarme y actuar por
tu cuenta. ¿Ves el resultado?
En eso tenía razón. No había logrado salir de aquel lugar.
—Está bien —continuó ella, al ver que él no contestaba—. Quizás entres en razón al
fin. Te sientes mejor, ¿no? ¿Ha desaparecido la... la compulsión? Procura recordar que
vine detrás de ti para darte la droga liberadora.
Cade descubrió que podía mover las piernas.
—Gracias por tu ayuda —dijo secamente—. Ahora estoy bien. Tengo que ir... a la Casa
Capitular más próxima, supongo, y presentar mi informe. Yo... —aquello iba contra todas
las normas aprendidas y quizá fuese desobediencia, pero ella le había ayudado—. Omitiré
tu descripción en mi informe.
—¿Aún sigues pensando así? —dijo ella—. ¿Es que no te das cuenta, Cade? Hay
cosas que no sabes. Tú no puedes...
—Dame toda la información que tengas —interrumpió—. Después ojalá quiera el
Soberano que no volvamos a vernos.

Las palabras le sorprendieron, incluso mientras las pronunciaba. ¿Por qué querría él
proteger a aquella... criatura de un castigo justo? En fin, ella le había ayudado, pero no
había hecho más que cumplir con su deber como ciudadana plebeya del Reino. Él era un
miliciano. No había razón alguna para sentarse allí a escuchar sus insolencias; la
Vigilancia Urbana se las entendería con ella.
—Cade... —reía entre dientes; aquello era intolerable—. Cade, ¿nunca habías bebido
un trago?
—¿Un trago? He apagado mi sed muchas veces, por supuesto. —La conducta de
aquella mujer era impropia, inquietante, y además insolente.
—No. Quiero decir un trago... una bebida alcohólica fuerte.
—Está prohibido... —se detuvo asombrado. ¡Prohibido!... Pues el amor de las mujeres
hace que los hombres amen menos a sus soberanos...—. ¡Oye, plebeya! —empezó,
colérico.
—¡Vamos, Cade! ¿Sabes lo que has hecho? Ahora tendremos que salir de aquí. —Su
voz cambió y adquirió un tono nasal—. Salgamos de este lugar, querido. Vente a casa
conmigo. Pasarás un rato muy agradable...
La llegada de una mujer muy corpulenta la interrumpió.
—Soy la señora Cannon —dijo la recién llegada—. ¿Qué haces tú aquí, chica? Tú no
eres de las mías.
—Nos íbamos ya, de veras... ¿no es así, grandón?
—Yo me iba —dijo Cade; se tambaleó al levantarse. La chica le siguió, muy pegada a
él.
La señora Cannon les observó ceñuda caminar hacia la puerta.
—Si vuelves por aquí, chica —dijo—, te romperé el pescuezo de un taburetazo.
Fuera, Cade atisbo curioso la estrecha oscuridad de la calle. ¿Cómo podrían llegar a
los sitios los plebeyos? No había ningún medio de orientarse. ¿Cómo esperaban que él
pudiese llegar a Palacio?
Se volvió bruscamente a la muchacha.
—¿Qué ciudad es ésta? —preguntó.
—Aberdeen.
Aquello tenía sentido. Los viejos campos de pruebas donde él y todos los milicianos,
desde hacía diez mil años, habían ganado sus pistolas en ejercicios y combates. La
ciudad del Palacio, la asombrosa capital del propio emperador. Y en Palacio, el alto cargo
del Maestro de Poder, el ceñudo ejecutivo.
—Hay una casa capitular —recordó—. ¿Cómo puedo llegar allí?
—Atiende, pistolero, tú no vas a ninguna casa capitular. Sería el modo mejor y más
rápido de que te mataran.
Una reacción típica de plebeyo, pensó, y se dio cuenta de que le entristecía que lo
hubiese dicho precisamente ella. Después de todo, había corrido ciertos riesgos
desafiando a los conjurados.
—Te aseguro —dijo amablemente— que la perspectiva de mi posible muerte en
combate no me asusta. Vosotros los plebeyos no lo comprendéis, pero es así. Lo único
que deseo es transmitir esta información al individuo adecuado y reanudar mis tareas de
combate como pistolero.
Ella emitió un sonido estrangulado y desconcertante y dijo, tras una larga pausa:
—Yo no quería decir eso. Hablaré más claro. Tomaste esta noche un trago de bebida
alcohólica. Dos, en realidad, y no estás acostumbrado. Estás, según decimos nosotros,
los plebeyos... —se detuvo de nuevo, conteniendo lo que parecía, inexplicablemente,
risa—... nosotros los plebeyos, cocido, beodo, cargado o borracho. Seré lo bastante
bondadosa para suponer que tu estupidez se debe a que te encuentras en ese estado.
Pero no irás a ninguna parte por tu cuenta. Tendrás que venir conmigo, porque sólo yo
puedo llevarte a un lugar seguro. Ahora, por favor, no hagas más tonterías.

Y alzó la cara hacia él, suplicante, y a la luz difusa de un farol distante, aquella cara,
cubierta aún por la gruesa capa de cosmético, parecía más que nunca el rostro perfecto
de La Señora, la perfección de femineidad que jamás podrían lograr las mujeres mortales.
Y aquella mujer, deslizando uno de sus brazos alrededor del suyo, empujó a Cade,
urgiéndole a que la siguiera.
Cade no la golpeó. Tenía todas las razones para hacerlo. Y sin embargo, por algún
motivo que se sobreponía a él, no la apartó de sí ni la derribó como debiera, dejándola y
huyendo de su peligro para siempre. Por el contrario, permaneció quieto y la carne de su
brazo se estremeció al suave roce de aquella mano a través de la ropa de plebeyo que
vestía.
—Si no tienes más que decirme —dijo fríamente— te dejaré ir.
Estaban en una esquina; se volvió hacia la calle lateral y se dio cuenta de que había
luces más brillantes y edificios más altos al fondo.
La muchacha no le dejaba irse. Corría a su lado, y hablaba en voz baja pero en tono
furioso:
—Estoy intentando salvarte la vida, imbécil. ¿Quieres dejar de hacer tonterías? ¡No
sabes en lo que estás metido!
Al otro lado de la calle, en la esquina contraria, había un vigilante, un símbolo de
seguridad familiar con su inmaculada ropa gris de servicio. Cade vaciló sólo un instante,
recordando dónde había visto por última vez profanando aquel uniforme. Pero aquello no
era causa suficiente para perder toda fe.
Se volvió a la muchacha que tenía a su lado. El roce de su mano era fuego en su
brazo.
—Vete —dijo—. No puedo prometerte seguridad.
—Cade, ¡no lo hagas!
Aquello era intolerable. El amor de las mujeres, pensó de nuevo. Se sacudió aquel
brazo como si se sacudiese un insecto.
Cruzó la calle.
—¡Vigilante!
El hombre de gris le miró perezosamente desde su esquina.
—¡Vigilante! —gritó de nuevo Cade—. Deseo que me conduzcas a la casa capitular de
la Orden de Milicianos.
—Sus deseos no son de mi incumbencia, ciudadano. Cade recordó su ropa de plebeyo
y controló su ira.
—¿Podrás conducirme...?
—Si lo considero adecuado. Y si tu objetivo es mejor que tus maneras. ¿Para qué
quieres ir allí?
—Eso no te importa... —se contuvo—. No puedo decírtelo. Es un asunto muy
confidencial.
—Está bien, ciudadano —dijo el vigilante con una risa condescendiente—. Entonces,
descubre tú el camino. —Miraba por encima del hombro del pistolero—. ¿Está ella
contigo? —preguntó con súbito interés.
Cade se volvió y vio a la muchacha que estaba otra vez detrás de él.
—No —dijo con aspereza.
—Muy bien, chica —dijo el vigilante—. ¿Qué haces fuera del distrito?
—El distrito... —por primera vez, Cade vio que la muchacha vacilaba y titubeaba—.
¿Qué es lo que...?
—Sabes lo que quiero decir. No llevas esa liga de adorno. Sabes muy bien que no
puedes trabajar fuera del distrito. Si fueses con este ciudadano sería distinto. —Miró
significativamente a Cade.
—Ella no va conmigo —dijo con firmeza el pistolero—. Me siguió hasta aquí, pero...

—Eso es una sucia mentira —dijo la muchacha cambiando súbitamente de tono—.
Este tío me cogió en un bar. En el de la Cannon. Puede preguntar allí a cualquiera. Y
organizó tal lío que nos echaron. Y luego me dijo que fuera con él a su casa, y cuando
llegamos a la esquina, de repente, se acordó de que quería hacer otra cosa y me dejó
plantada. Éste es de los tíos que vienen, se emborrachan y luego no saben lo que
quieren...
—¿Qué dices tú, ciudadano? ¿Estaba contigo?
—No, no estaba conmigo —insistió Cade. Miraba fijamente la liga que parecía
preocupar al vigilante. Era una fina cadena con plateados eslabones fijada en la parte
superior del muslo de la muchacha, que apretaba contra su carne los finos pliegues del
pantalón.
—Lo siento, chica —dijo el vigilante con tono firme, pero sin irritación—. Ya conoces las
reglas. Tendremos que ir a la Casa de Vigilancia.
—¿Te das cuenta? —dijo ella volviéndose furiosa a Cade—. ¿Ves lo que has hecho?
Ahora me meterán en la cárcel, porque no puedo pagar, y tendré que pasarme varios días
encerrada en una celda, todo porque tú no sabes lo que quieres. Vamos, explícale de una
vez que estaba contigo. No tienes más que decírselo, no te pido más.
Cade hizo un gesto irritado de rechazo.
—Tú me seguías —dijo—. Ya te expliqué que no podría garantizar tu seguridad si
insistías en...
—Está bien —dijo el vigilante, con súbita decisión—. Ya estoy harto. Vendréis los dos
conmigo y aclararéis allí las cosas.
—No veo ninguna razón... —empezó Cade, y se detuvo, antes de que el vigilante se
llevase la mano a la porra que colgaba de su cintura.
Veía una razón, una buena razón: en la Casa de Vigilancia, podría conseguir un
transporte que le llevase a la Casa Capitular.
—Está bien —dijo fríamente—. Iré con mucho gusto.
—Maldito imbécil —dijo la chica.
6
—Bueno, ¿cuál de ustedes presenta la queja? —el aburrido agente, que se sentaba a
la mesa, miró a la chica y luego a Cade.
Ninguno contestó.
—Ella estaba fuera de su distrito —explicó el otro vigilante— y no se ponían de acuerdo
sobre si estaba con él o no. Así que los traje a los dos por si quería oírlo todo.
—Así que la chica ha infringido las normas, ¿eh? —murmuró el encargado—. Si ella no
quiere hacer ninguna queja, no tenemos nada contra el hombre. Muy bien. ¡Matrona!
Una mujer corpulenta de limpio aspecto, vestida de gris, se levantó de un banco que
estaba arrimado a la pared y se aproximó a la mesa.
—Llévesela, tómele el nombre y haga el registro. La multa es de diez verdes.
—¡Diez verdes! —exclamó la muchacha compungida—. No llevo encima ni siquiera
uno azul. Era el primero de la noche...
—Diez verdes —dijo el otro implacable—. O cinco días de cárcel. Explícale tus
problemas a la matrona. Llévesela. Ahora...
Se volvió a Cade mientras la mujer corpulenta se llevaba a la chica.
—Tomaremos su nombre y dirección para el registro y luego podrá irse. Estas chicas
se desmandan. Invadirían toda la ciudad si no las controláramos.
Eran demasiadas cosas que explicar; pero Cade prescindió de su propio desconcierto y
dijo, en voz baja:
—¿Podemos hablar a solas?

—¿Estás loco, amigo? Explícate, ¿qué quieres? El pistolero miró a su alrededor. No
había nadie demasiado cerca. Siguió hablando en voz baja.
—Deberías hablar con más respeto, vigilante. Yo no soy un plebeyo.
El vigilante cambió de expresión. Se levantó inmediatamente y condujo al pistolero a
una habitación contigua.
—Lo siento, señor —dijo rápidamente—. No sabía nada. Los caballeros suelen
identificarse al vigilante que está de turno en la calle cuando suceden incidentes como
éste. Usted es un caballero muy joven, señor, y quizá sea su primera... su primera visita al
otro lado... Comprenda, señor, que no tenía por qué haberse molestado en venir aquí
siquiera. La próxima vez, señor, si usted se identifica...
—Creo que no me entiendes —dijo Cade interrumpiéndole—. Yo quería venir aquí. Hay
un servicio que puedes hacerme, un servicio a mí y al Reino.
—Desde luego, señor. Sé cuál es mi deber, señor, y le ayudaré con mucho gusto del
modo que usted considere adecuado. Si se hubiese identificado primero, señor, si se
identifica; comprenderá usted que es necesario, no podemos correr el riesgo de que un
ciudadano corriente se haga pasar por...
—¿Identificarme? ¿Cómo he de hacerlo?
—La enseña de su rango, señor —vaciló, y vio la expresión aún confusa de Cade—.
¿No habrá salido usted sin ella, verdad, señor?
El pistolero comprendió al fin.
—No me entiendes, vigilante —dijo indignado—. Y supones demasiado. He oído hablar
de que algunos elementos degenerados de nuestra nobleza se permiten... este tipo de
aventuras en las que pareces pensar. Yo no soy de ésos. Yo soy un pistolero de la Orden
de Milicianos. Y exijo que me ayudes inmediatamente a llegar a la casa capitular más
próxima.
—¿No tiene usted enseña de rango? —dijo ásperamente el vigilante.
—Los milicianos no llevan enseñas de ese género.
—Los milicianos llevan armas. Cade controló su cólera.
—Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con la casa capitular. Ellos
pueden comprobar mis huellas digitales, o puede haber allí un pistolero capaz de
identificarme personalmente.
El vigilante jefe no le contestó. Se acercó a la puerta y la abrió.
—¡Eh, Bruge! —el vigilante de la calle se levantó y se acercó a ellos—. ¿Quieres poner
una denuncia por borrachera y alboroto contra este tipo? O está borracho perdido o está
loco, ¿Qué hacía en la calle?
—La chica dijo que había estado bebiendo —recordó el otro.
—Bueno, tú eres quien tiene que presentar la denuncia. No estoy dispuesto a dejarle
suelto esta noche. Ha estado explicándome confidencialmente que es en realidad un
pistolero de la Orden...
—Sí, así fue como empezó todo —recordó Bruge—. Vino y me preguntó dónde estaba
la casa capitular. Me pareció que estaba un poco loco, y no podía encerrarle más que por
la discusión con la muchacha. ¿Crees que está mal de la cabeza?
—No lo sé —el vigilante guardó silencio un momento y luego tomó una decisión—.
Haremos lo siguiente: tú firmarás la denuncia y a ver lo que cuenta por la mañana.
Cade no podía soportar aquello. Irrumpió colérico entre los dos hombres.
—Os digo —proclamó sonoramente— que soy el pistolero Cade de la Orden de
Milicianos, y que mi estrella es la Estrella de Francia. Si no hacéis lo necesario para
identificarme inmediatamente, lo pagaréis muy caro después. Vaya... —otro vigilante, que
había escuchado indiferente desde un barco, se levantó, uniéndose al grupo—.
—Yo soy muy aficionado a la guerra. Es todo un privilegio conocer directamente a un
verdadero pistolero.

Era un individuo bajo y corpulento, de sonrisa estúpida y cara resplandeciente de luna,
pero al menos parecía más despierto que los otros.
—Disculpe que le moleste, señor —dijo—, en un momento como éste, pero tuve una
discusión precisamente ayer con Bruge, aquí, y creo que usted podrá aclararla. ¿Podría
decirme, por ejemplo, cuántas veces ha actuado usted este año, o, digamos, en su total
de cinco años?
—En realidad, no recuerdo —dijo Cade impaciente—. No me parece momento
apropiado para hablar de acciones pasadas. Debo informar inmediatamente en la casa
capitular más próxima. Si su superior considera adecuado cumplir con su deber ahora y
llamar a la casa para que me identifiquen. Procuraré entonces olvidar las inconveniencias
de que me han hecho objeto hasta ahora.
—¿Qué le parece, jefe? —dijo al encargado el de cara de luna, dando la espalda a
Cade—. ¿Por qué no deja usted a Bruge hacer una llamada para comprobar lo que dice el
pistolero?
El encargado sonrió inesperadamente mientras contestaba:
—De acuerdo... adelante, Bruge, llame usted. —Hizo un guiño amistoso.
—Está bien —dijo Bruge, contrariado, y abandonó la habitación.
—Me pregunto —dijo tranquilamente cara de luna— cuántos hombres habrá matado
usted desde que ingresó en la Orden. Cuántos en acciones ofensivas y cuántos en
defensivas.
—Bueno, nunca he llevado la cuenta, vigilante. Ningún pistolero lo hace.
Aquel tipo era por lo menos educado. No había peligro alguno en contestar a sus
preguntas mientras esperaban.
—En la guerra —dijo— el número de muertos no significa nada. Ha habido encuentros
en los que hemos sacrificado la mitad de nuestros hombres para conseguir el control de
una elevación del terreno tan insignificante que ninguno de ustedes probablemente la
viese si mirase.
—¡Os dais cuenta! —dijo maravillado uno de los vigilantes—. ¿Disteis eso? Sólo por
una pequeña elevación del terreno que estúpidos como nosotros ni siquiera advertirían.
Hola, Jardín...
Saludó a otro hombre de gris que acababa de entrar.
—Éste es el hombre que usted quería —añadió—. Jardín puede dar toda clase de
cifras y datos del pistolero.
—¿Te refieres a Cade? —dijo agriamente el nuevo—. Sí, claro que sí. Consiguió sólo
ocho muertes en el segundo cuarto. Habría conseguido doce, sin duda, pero...
—Sí, es muy triste —interrumpió cara de luna—. Jardín, te hemos traído algo bueno.
Un entusiasta de Francia como tú, siendo además tu favorito el pistolero Cade... en fin,
ésta es la ocasión de tu vida. Aquí nada menos que el pistolero Cade en persona, Jardín,
te lo presento. Pistolero Cade, este señor es un admirador suyo desde hace mucho
tiempo.
Habían entrado dos hombres más y había otro a la puerta. Todos le rodeaban
escuchándole.
Cade lamentó su impulso de contestar a las preguntas de aquel hombre. En la actitud
de cara de luna había ahora una desagradable familiaridad.
—Déjate de bromas —dijo Jardín, irritado—. No veo por qué te resulta tan divertido que
muera un pistolero.
—Te repito que ese hombre dice ser el pistolero Cade. ¿No es verdad? —dijo cara de
luna mirando al pistolero.
—Yo soy el pistolero Cade —contestó éste con toda la dignidad que pudo reunir.
—¡No me digas!
El encargado interrumpió bruscamente la carcajada de Jardín.

—Bueno, ya está bien —dijo con aspereza—. No me parece adecuada esta farsa a
costa de un muerto glorioso. Jardín tiene razón. Amigo —dijo a Cade—, te equivocaste de
pistolero y de vigilante. El pistolero Cade ha muerto. Lo sé porque aquí Jardín perdió
veinte verdes apostando conmigo por él. Fue lo bastante idiota para pensar que Cade
tendría un total de muertes en el segundo cuarto mejor que Golos de Zanzíbar. Golos le
ganó por... pero eso no importa. ¿Quién eres y qué te propones haciéndote pasar por un
pistolero?
—Yo soy el pistolero Cade —dijo él, estupefacto.
—El pistolero Cade —contestó el vigilante jefe pacientemente— resultó muerto la
semana pasada en la cocina de una casa de un pueblo francés que atacaba su compañía.
Encontraron su cadáver. Ahora, amiguito, ¿quién eres tú? Hacerse pasar por un pistolero,
es un delito grave.
Por primera vez, Cade comprendió que Bruge había ido, no a llamar a la casa capitular
sino a reunir a aquel grupo de vigilantes que habían entrado mientras ellos hablaban.
Había ya once en la habitación. Demasiados para poder huir. Guardó silencio; insistir en
la verdad parecía inútil.
—No presentaremos denuncia —dijo el vigilante jefe rompiendo el silencio—. Le
enviaremos a un examen psiquiátrico.
—¿Quieres que firme la denuncia? —era Bruge que reía como un mono.
—Sí. Enciérrale esta noche y mañana le llevaremos al psiquiatra.
—Vigilante —dijo Cade con firmeza—. ¿Podré convencer al psiquiatra, o es sólo otro
plebeyo como tú?
—Sujetadle —dijo alguien. Dos individuos agarraron diestramente a Cade por los
brazos.
El interrogador golpeó a Cade en la cara con una porra de goma.
—Puede que estés loco —dijo— pero tienes que mostrar más respeto a los oficiales del
servicio Klin.
Cade controló su cólera. Sabía que podía librarse de los vigilantes que le sujetaban, o
destrozar al de la porra de una patada bien dirigida. Pero no adelantaría nada. Había
demasiados hombres allí. Es propio que nosotros los pistoleros sirvamos... pero el
pensamiento pareció hundirse en un pozo de apatía.
—Ya está bien —dijo el de la porra—. Encerradle con Fledwick.
El pistolero se dejó conducir a una celda y encerrar.
Ignoró a su compañero de encierro hasta que éste dijo nervioso:
—Hola. ¿Por qué estás aquí?
—No te importa.
—Oh, oh. Yo estoy aquí por error. Me llamo Fledwick Zisz. Soy maestro de Klin...
Destinado al refectorio de la fábrica de vehículos de superficie «Gloria del Reino». Hubo
un lío con las colectas, y en la confusión pensaron que yo era el responsable. Me sacarán
de aquí mañana o pasado.
Cade miró a aquel individuo con indiferencia. En toda su persona parecía estar escrito:
«ladrón». Así que los maestros de Klin podían ser ladrones.
—¿Qué significa una liga de plata en una chica? —preguntó bruscamente.
—Oh —dijo Fledwick—. Bueno... Yo no debería saberlo personalmente, claro. —Se lo
explicó.
Maldita sea, pensó Cade. Se preguntó qué le habría sucedido a la chica. Dijo que no
podía pagar la multa. Prostituta. ¡Maldita sea, lo lógico sería que percibiesen la diferencia!
—Mi verdadera vocación, desde luego, era la militar —dijo Fledwick.
—¿Qué? —dijo Cade.
Fledwick cambió rápidamente su historia.
—Quería decir «la enseñanza militar». Nunca me sentí bien realmente en la fábrica.
Hubiese preferido servir humildemente como profesor en una oscura casa capitular de la

Orden —luego citó erróneamente con gesto extasiado—: Es propio del emperador el
gobernar. Es propio del maestro servir al emperador.
—Así que te interesa la Orden, ¿eh? ¿Conoces al pistolero Cade?
—Oh, todo el mundo conoce al pistolero Cade. Todos se entristecieron en la fábrica
cuando llegó la noticia. Habían apostado mucho dinero por él. No es que yo sepa mucho
de juego, pero... en fin, casualmente había organizado las apuestas. Es bueno para elevar
la moral de los empleados. Cuando salga de aquí, sin embargo, creo que apostaré a los
perros. Las apuestas con los pistoleros son interesantes, pero existe una tendencia
perfectamente humana que te hace pensar que te han engañado cuando tu pistolero
queda, digamos, borrado y no recuperas tu dinero. Siempre he pensado...
—Silencio —dijo Cade. Había supuesto que aquellos idiotas percibirían fácilmente la
diferencia entre ella y... Maldita sea. Al infierno con ella. Ya tenía bastantes problemas
propios. Al parecer, creían que estaba muerto. Sonrió sin alegría. Tenía que llegar a la
casa capitular e informar sobre el Misterio Cairo, pero en realidad era un plebeyo sin
siquiera nombre. Un pistolero no tenía esposa ni familia, nadie que pudiese notificar,
nadie que le identificablemente estuviese encerrada con una verdadera prosease, salvo
sus hermanos de la Orden... Y los vigilantes no parecían dispuestos a molestar a la
Orden. Ellos sabían que Cade estaba muerto.
Se preguntó si sería la primera vez que sucedía una cosa así en los diez mil años
transcurridos desde la creación.
Todo parecía trastocado. No podía pensar correctamente. Se tendió en el catre de la
celda y echó de menos su saco de dormir, más estrecho y más duro. Es propio que el
emperador reine...
Ojalá ella no les provocase con su forma irrespetuosa de hablar. ¡Al infierno con la
chica! ¿Por qué no se había quedado en su distrito? Pero eso probaba que ella no sabía
realmente nada del oficio...
—¡En, tú! —gruñó dirigiéndose a Fledwick—. ¿Has oído alguna vez que una prostituta
se saliese de su distrito por error?
—Oh no. Qué va. Todo el mundo sabe adonde tiene que ir cuando quiere una. O por lo
menos eso me han dicho.
De pronto asaltó a Cade la disparatada idea de que si estaba muerto estaba libre de
sus votos. Pero era absurdo. Deseaba poder hablar con un verdadero maestro de Klin, no
con aquel ladrón miserable. Un buen profesor de Klin siempre podía aclarar las cosas, o
dirigirte a alguien que pudiese hacerlo. Cade quería saber por qué, habiendo hecho todas
las cosas correctas, todo había ido mal.
—Tú —dijo, ¿cuál es la pena por hacerse pasar por un pistolero?
Fledwick se rascó la nariz y masculló:
—Mala cosa, señor. ¡Son veinte años! —de pronto pareció salir de su apatía—.
Lamento ser yo quien se lo diga, pero...
—Cállate. Tengo que pensar.
Pensó... y comprendió que una semana atrás estaba igualmente horrorizado, pero por
otra razón, y le pareció extrañamente divertido. La pena la hubiese considerado entonces
demasiado leve.
Fledwick volvió la cara hacia la pared y suspiró tranquilo. ¿Se iría a dormir?
—Eh —dijo Cade—. ¿Sabes quién soy yo?
—No me lo habéis dicho, señor —dijo el profesor de Klin con un bostezo.
—Soy el pistolero Cade, de la Orden de Pistoleros; mi estrella es la Estrella de Francia.
—Pero... —el profesor se incorporó en la cama y miró preocupado la expresión colérica
de Cade—. Oh, por supuesto —dijo—. Por supuesto que lo sois, señor. Perdonadme por
no haberos reconocido.
Luego se sentó en el borde del catre, lanzando nerviosas miradas de reojo a su
compañero de celda. Esto hizo sentirse a Cade un poco mejor, pero no mucho.

Es propio que el emperador reine... esperaba que abandonar el distrito no fuese
también un delito demasiado grave.
7
Cade abrió los ojos.
Paredes sucias, puertas cerradas y el pequeño profesor de Klin aún sentado en el
borde de su litera al otro lado de la celda, dormitando. Cade sonrió al pensar en la
decisión del otro de mantenerse despierto toda la noche por miedo al loco que pretendía
ser un pistolero muerto... y comprendió de pronto que una sonrisa no era la forma más
adecuada de empezar el día un pistolero de la Orden. Rápidamente inició sus
Pensamientos Matutinos, pero en algún lugar, muy en lo profundo de sí mismo,
alumbraba un pequeño deseo de que los Pensamientos no fuesen tan largos. Tenía un
plan.
Segundos después de completar la familiar meditación, se inclinó sobre el otro catre,
sacudiendo por un hombro al profesor de Klin. Fledwick estuvo a punto de caerse al suelo
y luego se levantó de un salto en un aterrado despertar. Cuando iba a lanzar un grito, la
gran mano del pistolero le tapó la boca.
—Silencio —le dijo Cade—. Escúchame. Se sentó en el catre de Fledwick y le ordenó
que se sentara a su lado.
—Voy a sacarte de aquí y necesito que me ayudes a hacerlo. ¿Vas a hacer lo que te
diga?
—Desde luego, señor —contestó el profesor con demasiada prontitud y con demasiado
entusiasmo—. Es para mí un placer ayudaros, señor.
—Bien —Cade examinó la cerradura de la puerta. Era una cerradura radiónica
ordinaria de dos sentidos—. Ajustaré la cerradura para que se abra de nuevo cinco
segundos después de que la abran desde el exterior. Tendrás que hacer algún tipo de
ruido que obligue a venir al vigilante.
—¿Podéis manipular la cerradura? —dijo Fledwick—. ¿Dónde aprendisteis...?
—Ya te dije que soy un pistolero de la Orden. Espero que cooperes conmigo en todo.
Tengo un mensaje de gran importancia que debo transmitir inmediatamente a la casa
capitular. Con ese servicio obtendrías el perdón de tus faltas.
Cade leyó en el rostro del hombrecillo el hundimiento de una fugaz esperanza.
—El perdón es lo de menos —dijo animoso—. Siempre que sea en servicio del reino lo
haré.
—Está bien, ya veo que no me crees. Entonces espero que cooperes conmigo
considerando que soy un peligroso maníaco que puede arrancarte la piel a tiras si no le
obedeces. ¿Te parece claro eso... y creíble?
—Sí —dijo Fledwick con tono fúnebre.
—Magnífico. Ahora escucha: deberás atraer la atención del guardián. Dile que estás
enfermo o que intento matarte... cualquier cosa para que entre. Él entrará, cerrará la
puerta y te mirará. Yo le dominaré, se abrirá la puerta otra vez y saldremos.
—¿Puedes decirme qué haré yo luego? Los vigilantes suelen maltratar a los
prisioneros que ayudan a otros a fugarse.
—¡Guárdate tus ironías y trátame con respeto! Puedes venir conmigo si quieres.
Podrías serme útil, ya que no sé nada de la ciudad.
Se levantó y se acercó al cierre.
Fledwick, junto a él, le miraba por encima del hombro.
—¿De veras vais a intentarlo... señor? Había pánico en su voz.
—Por supuesto, imbécil. Eso fue lo que dije.

Bajo la mirada incrédula del profesor, se puso a manipular el cierre. En menos de un
minuto desmontó su parte interna. Sus ojos expertos analizaron rápidamente los circuitos.
Fledwick retenía nervioso el aliento mientras los dedos seguros del pistolero manipulaban
tubos, relés y circuitos impresos. Pero era un juego de niños evitar los mecanismos de
alarma, y los contactos más siniestros destinados a enviar cargas eléctricas mortíferas a
los entrometidos... era un juego de niños para una persona capaz de reajustar el cuadro
de mandos de un planeador en un amanecer lluvioso.
Cade volvió a colocar la tapa del cierre y dijo a Fledwick:
—¡Empieza!
El hombrecillo estaba al borde del llanto.
—¿No podríamos esperar hasta después del desayuno, señor?
—¿Qué nos darían?
—Hoy toca pan y salchichas fritas —dijo esperanzado el profesor.
Cade fingió considerarlo y decidió:
—No. Yo no como carne hasta después del oscurecer. ¿Acaso olvidas que soy un
pistolero del emperador? El hombrecillo se recompuso y dijo con voz tranquila:
—Estoy empezando a creerlo. Había pensado avisar al vigilante cuando entrara.
—¡No lo hagas! Puedo silenciaros a ambos si es preciso.
—Sí, por supuesto. Pero no os preocupéis por mí. Su trabajo con la cerradura... Si
salimos de aquí sé de un almacén de ropas y de una cierta persona interesada en su
contenido... y para ser franco, quizá yo fuese demasiado optimista al decir que el
malentendido que me trajo aquí fuese de poca importancia. Hay ciertas complicaciones.
—¿Como la de ser culpable? —sugirió Cade—. No importa. El sumo pistolero te
concederá perdón por el trabajo de esta mañana. Entretanto, considérame un farsante, un
lunático o lo que te parezca, pero empieza a gritar. Pronto amanecerá.
Fledwick practicó un par de gruñidos y luego lanzó un alarido de diez decibelios
pidiendo ayuda, afirmando que estaba casi agonizando.
Aparecieron dos vigilantes, que parecían recién despertados y molestos. Uno preguntó
a Fledwick, que se retorcía en su catre:
—¿Qué te pasa ahora?
—¡Retortijones! —gritó Fledwick—. ¡Es un dolor insoportable! ¡Es como si me ardiera el
vientre, como si se me deshiciesen las entrañas!
—Sí, está bien —dijo el vigilante; luego se dirigió a Cade con aspereza—: Eh, nacido
en las estrellas, siéntate en el banco y pon las manos sobre las rodillas. Mi compañero te
vigilará. Al menor movimiento, el pabellón se llenará de gas somnífero: todos dormiremos
una siestecilla, pero cuando despiertes el encargado te arreará una paliza como la que
jamás se haya llevado un pistolero.
Hizo una seña al otro vigilante, que se acercó a una manivela que evidentemente
controlaba el gas. Cade se regocijó pero su cara siguió impasible; el vigilante de fuera era
un tipo evidentemente torpe y lento.
Unos dedos marcaron un repiqueteante código en los botones de la parte exterior de la
cerradura, que se abrió satisfactoriamente. El vigilante se inclinó sobre Fledwick, que
gemía más despacio ya, mientras Cade contaba los segundos. Cuando volvió a abrirse la
puerta, Cade estaba de pie; antes de que hubiese completado su arco, el puño del
prisionero caía sobre el vigilante que quedó tendido mitad sobre Fledwick mitad en el
suelo. Luego cruzó la puerta abierta y cayó sobre el que había quedado fuera,
alcanzándole antes de que pudiese hacer nada.
Fledwick estaba ya por entonces en el pasillo.
—Sígueme —ordenó Cade. Era extraño, pensó un instante, tener a tus órdenes a
alguien incapaz de medio leer tu pensamiento gracias a una interminable enseñanza y un
prolongado entrenamiento, alguien cuyas capacidades ignoraba y cuya combatividad era
imprevisible. Cruzaron celdas vacías, camino de la sala de guardia. La puerta era sólida y

estaba equipada con una mirilla y se hallaba firmemente cerrada precisamente para
emergencias como aquella.
A través de la mirilla, Cade vio a tres soñolientos vigilantes. El más despierto estaba
ante una máquina facsímil leyendo una edición de primera hora de la mañana de una hoja
de noticias.
—Boyer —dijo el que escuchaba las noticias—. Pluma Roja ganó la final en Baltimore.
Me debes un verde... ¿Dónde está Boyer?
—En el pabellón de celdas. Fledwick estaba dando voces otra vez.
—¿Hace mucho?
—Tranquilo. Sólo un segundo antes de que tú vinieras. Fue con Marshall; no llevan allí
más de un minuto.
Cade se apartó cuando el que leía las noticias se acercó a la puerta y aplicó el ojo a la
mirilla.
—Un minuto es demasiado —le oyó decir—. Marshall es el más idiota de todos los
oficiales del servicio Klin, y ese maníaco que hay allí con Fledwick... Coged las pistolas de
gas.
Hubo gruñidos de protesta.
—¿Por qué no inundamos el pabellón?
—Si lo hiciésemos, yo tendría que llenar cincuenta páginas de informes. ¡Vamos, de
prisa!
—¿Sabes disparar con una pistola de gas? —murmuró Cade. El profesor de Klin,
tembloroso, negó con la cabeza.
—Entonces apártate —ordenó Cade. Le excitaba la novedad de verse desarmado.
Dicen que no conocemos el miedo, pensó, pero se equivocan. Arle, sumo pistolero, que
moras seguro en un lugar terrible, ojalá no tengas motivo para avergonzarte de mí por mis
actos. Dispuesto al combate, pensó en el buen viejo, el mayor pistolero entre todos los
pistoleros, que hasta aceptaría la escaramuza que se avecinaba como otra hazaña
gloriosa de uno de sus hijos de la Orden.
La sólida puerta se abrió y apareció primero el de las noticias. Como una máquina que
no pudiese controlar sus propios actos, Cade lo paralizó golpeándole con el brazo
derecho donde se encuentran las costillas y el esternón y hay un gran ganglio
desprotegido. La mano izquierda de Cade cogió el arma del vigilante y disparó dos balas
de gas por la puerta entreabierta. Uno de los vigilantes tuvo tiempo para disparar antes de
caer, pero su bala fue a dar. inofensivamente contra una pared.
Fledwick murmuró con desesperación algo sobre que estaban metidos «hasta el
cuello», pero Cade le hizo una seña para que le siguiera al cuarto de guardia. El pistolero
reconoció la calle, comprobó que estaba vacía y regresó a por el profesor.
—Vamos —dijo, tirando la pistola de gas sobre el pecho de uno de los vigilantes
derribados. Fledwick la recogió inmediatamente.
—¿Y eso por qué? —preguntó; Cade le miró y rápidamente añadió—: Señor.
—Déjala —dijo Cade—. No es arma adecuada para un pistolero. La usé porque no
tenía más remedio.
En la cara de Fledwick se pintó una expresión que el pistolero había visto antes. Era en
parte desconcertada resignación, en parte bondad y cordialidad y... otra cosa que parecía
sospechosamente condescendencia. Cade había visto aquella expresión en los nacidos
en las estrellas de las cortes, y especialmente en las damas. La había visto muchas veces
y siempre, incluso ahora, le había desconcertado.
—¿No creéis, señor —dijo cuidadosamente el profesor de Klin— que sería mejor llevar
la pistola de gas por si surge otra emergencia? Puedo llevárosla yo si os resulta
desagradable.
—Haz como quieras —dijo secamente Cade—. Pero vamos de prisa.
Fledwick se metió la pistola dentro de la blusa, asegurándola bajo la faja.

—Señor —dijo de nuevo el profesor de Klin—, ¿no creéis que debiéramos hacer algo
con estos vigilantes? Podríamos meterlos dentro y cerrar...
Cade se encogió de hombros irritado.
—Tonterías —dijo—. Estaremos en la casa capitular y ya se habrá arreglado todo
antes de que los descubran.
Fledwick suspiró y le siguió escaleras abajo y luego por las calles vacías.
Había una niebla clara y un principio de aurora en el cielo. Las dos luces verdes de la
Casa de Vigilancia arrojaban las sombras del pistolero y del profesor de Klin delante de
ellos, sobre el pavimento, largas y delgadas.
—¿Dónde queda la Casa Capitular?
—Pasados los arrabales de Aberdeen, hacia el norte. Unos cinco kilómetros, digamos,
por la Autopista del Reino... es una avenida muy ancha, a dos manzanas al oeste de aquí.
—Necesitaré un vehículo de superficie.
—¡Robo de vehículo también!
—Requisa en servicio del rey —dijo secamente Cade—. No tienes por qué tomar parte
en ello.
Robo... requisa. Requisa... robo. ¡Qué cosas tan extrañas había fuera de la Orden! ¡Y a
veces qué extrañamente interesantes! Sintió un poco de vergüenza al pensarlo, y
rápidamente se acordó: Los pistoleros van donde el emperador quiere... he ahí su gloria.
Sí; iría con aquellos zapatos plebeyos de suela suave, a requisar un vehículo de
superficie.
Sería fácil... de pronto le invadió una inquietud. ¿Le sería todo tan fácil a la muchacha?
Lo investigaría con el mayor cuidado. Quizá le afectase negativamente su asociación con
él, ahora que él se había fugado. Los hombres del servicio Klin la maltratarían, sin duda,
si no sabían que él andaba pendiente del caso. Había visto la última noche que no
estaban por encima de las pequeñas venganzas personales. No eran profesores, pero se
suponía que eran el brazo de Klin: tal como los profesores se ocupaban de mantener en
orden las mentes de los hombres, los vigilantes mantenían el orden del cuerpo político.
Pero, después de todo, ¿qué podía esperarse de plebeyos? Tendría que hacerles saber
que en la cuestión de la muchacha estaba pendiente de ellos.
—Aquí hay uno bueno —dijo Fledwick—. Es de mi fábrica.
Cade supervisó el «Gloria del Reino», aparcado y vacío. Fledwick, que miraba por la
ventanilla, anunció satisfecho:
—Tiene lleno el depósito. Nos llevará hasta allí.
—¿Está cerrado? —preguntó Cade—. Yo me ocuparé... Pero Fledwick le hizo un gesto
indicándole algo.
—Esto podré resolverlo yo mismo dada mi, bueno, familiaridad con el modelo.
El hombrecillo se quitó el cinturón, que era de los ordinarios del uniforme Klin, pero
que, sorprendentemente, resultaba ser de un cuero muy fino y de tres pliegues. Dentro de
los pliegues había un objeto liso de metal que Fledwick aplicó a la cerradura del «Gloria».
Se oyeron unos clics y la puerta se abrió.
Cade contempló al profesor de Klin que colocaba cuidadosamente el objeto de nuevo
en su cinturón. Fledwick carraspeó y explicó:
—Tenía pensado conseguir un «Gloria» con los ahorros de mi modesto salario. Hay un
tipo muy listo en el taller que hace estos, bueno, estos abrepuertas y me pareció
interesante comprar uno por si había algún error en mi combinación...
—Para un coche que no habías comprado todavía —dijo Cade.
—Oh. Bueno... sí. Prudencia, señor. Prudencia.
—Puede ser. Ahora te dejaré. No hay ninguna necesidad de que me acompañes más,
y sabes, supongo, que los pistoleros sólo pueden relacionarse con los ajenos a la Orden
si es inevitable. Te agradezco tu colaboración. Supongo que te complacerá saber que has
prestado un buen servicio al reino —Cade se dispuso a entrar en el coche.

—Señor —dijo Fledwick precipitadamente—, yo preferiría acompañaros. Ese perdón
que mencionasteis...
—Te llegará. No te preocupes.
—Señor, pensad que podría ser algo difícil encontrarme. Lo único que deseo es ver
otra vez mi humilde refectorio, para servir adecuadamente, exponiendo la verdad de Klin a
los honrados y sencillos obreros de la fábrica «Gloria», pero hasta que consiga el perdón
será, por fuerza, inaccesible.
—Entra —dijo Cade—. No, conduciré yo. Tú podrías estropear el cuadro de mandos sin
darte cuenta.
Arrancó el vehículo y lo lanzó calle abajo hacia la Autopista del Reino.
—No paséis del quince por ciento —advirtió Fledwick—. Los medidores de radar
colocan una barrera delante de los vehículos que lo sobrepasan.
Cade mantuvo el coche al quince, atento a cualquier posible problema... y expuesto a
toda una hueste de curiosas vistas. La ancha autopista estaba llena de tiendas. Tiendas y
más tiendas que vendían alimentos en pequeñas cantidades. Tiendas y tiendas que
vendían ropa plebeya, casi todas iguales. Tiendas y tiendas que vendían muebles para
las casas. ¡Parecía una locura!
Fledwick encendió la radio del vehículo; por el rabillo del ojo, Cade le vio conectar
cuidadosamente una frecuencia concreta que no daba de forma automática el control del
aparato.
¿Por qué, se preguntaba Cade, no podía ser para todos como en la Orden? Una
prenda sola... pero, se dijo en seguida, que no se pareciera al uniforme de los milicianos.
¿Por qué no podría haber refectorios en los que pudiesen comer, miles de ellos a la vez,
alimentos simples e iguales? Su estereotipo mental del plebeyo volvió a él: perezosos,
débiles, atiborrándose de alimentos mañana, tarde y noche.
Qué agradable iba a ser llegar a la casa capitular a tiempo para un sencillo desayuno, y
dejarse sumergir de nuevo por la vieja rutina. Sabía que así podría borrar los inquietantes
pensamientos que le habían asaltado en los últimos días. Todo ello era una prueba
maravillosa de la sabiduría de la Regla de la Orden. No se expondrá a ningún hermano a
los peligros que hay fuera de su Casa Capitular o del campo de batalla. Que los hermanos
sean transportados por tierra si fuera necesario, por aire a ser posible, rápidamente de
una casa capitular a otra y de ellas al campo de batalla.
¡Qué propio y justo era aquello! Los peligros eran muchos. Él había dejado incontables
veces que su mente se apartase de la Orden y de sus deberes en ella. Aquel mismo día al
despertar casi se había impacientado durante la meditación matutina. Podía sentir ya la
calidez de la Orden próxima a cobijarle...
—¡Cade! —gritó Fledwick—. ¡Escuche!
La radio transmitía lo que debía ser un parte oficial:
—... pretendiéndose el difunto pistolero Cade de Francia y el ex profesor de Klin
Fledwick Zisz. Utilicen pistolas de gas de medio alcance. Se sabe que el falso Cade va
armado con una pistola de gas, y que posee la fuerza de un maníaco. Zisz va desarmado
y no es peligroso. Repito. Todos los vigilantes alerta: localicen a dos hombres escapados
esta mañana de la Casa de Vigilancia del distrito siete; se trata de un hombre no
identificado que pretende ser el difunto pistolero Cade de Francia... —repitió todo lo
anterior y luego dejó de transmitir.
—Aún no han echado de menos el coche —dijo Cade.
—Pronto lo harán, pronto lo harán —le aseguró Fledwick quejumbrosamente.
—Quizá lo hayan echado de menos ya sin relacionarlo con nosotros.
Mantuvo un lúgubre silencio durante tres manzanas, y luego murmuró irritado:
—¡Desarmado y no peligroso! —palpó la pistola de gas por encima de la blusa—.
¡Desarmado! Señor, un poco más de camino y estaremos fuera de la ciudad. Si no han
establecido aún el control...

—¿Control?
—El bloqueo de las salidas de la ciudad. En seguida cubren las salidas, con equipos de
control, pero si aún no saben lo del coche se dedicarán primero a controlar los vehículos
públicos. Tenemos una posibilidad —era la primera y débil nota de esperanza que se
había permitido Fledwick.
Cade continuaba conduciendo a una media del quince. El sol estaba ya alto y el tráfico
parecía seguir la dirección opuesta, hacia la ciudad, creciendo a cada minuto. En una
ocasión pasaron ante un coche atrapado entre las rejas de velocidad que se habían
elevado, como una jaula, del pavimento para detener al infractor.
—Se acaban en las puertas de la ciudad —dijo Fledwick—. Después podéis acelerar.
Los vigilantes no tienen vehículos más rápidos que éste.
El control no era aún estricto. Pasaron sin problemas ante el soñoliento vigilante de la
puerta. O bien no habían recibido la señal de alerta, o bien habían supuesto que el distrito
siete no era de su incumbencia. El instinto del pistolero Cade le impidió seguir el consejo
de Fledwick y acelerar. Continuó a una velocidad normal del veinte, que le hacía pasar
inadvertido. Les pasó un vehículo de vigilantes procedente de la ciudad, y Fledwick se
estremeció en su asiento. Pero el vehículo siguió su camino, sin fijarse siquiera en los
fugitivos.
Había ya mucho más tráfico en la autopista. Delante de ellos, a la izquierda, algo
apartado, había como un risco gris.
—La casa capitular —dijo Fledwick, y Cade suspiró. Al fin concluía todo aquel absurdo
episodio. La radio habló de nuevo:
—A todos los milicianos y vigilantes. —La voz era vibrante e imperativa—. Todos los
vigilantes y milicianos —dijo de nuevo, lentamente, la voz—. Esta orden anula la alerta
previa a todos los vigilantes respecto al impostor Cade y al ex profesor de Klin Fledwick
Zisz. Ambos van armados y ambos son peligrosos. Deben disparar contra ellos en cuanto
los vean. Milicianos: tiren a matar. Vigilantes: utilicen las pistolas de gas de largo alcance.
La nueva orden, tanto para vigilantes como para milicianos es: ¡Tiren nada más verles!
Esos dos hombres son peligrosos. No deben parlamentar con ellos siquiera, ni pedirles
que se rindan ni ofrecer ni aceptar cuartel. La orden es disparar en cuanto les vean. No se
aceptará ninguna explicación de ningún miliciano o vigilante que no dispare en cuanto los
vea.
»La descripción y los antecedentes son...
Cade, paralizado por la sorpresa, había disminuido la velocidad del vehículo, sin
atreverse a parar del todo. Escuchó la descripción física exacta de ambos. Sus
«antecedentes» eran locura criminal o manía homicida. La de Fledwick una lista
interminable de delitos menores unos y no tan menores otros, del género robo y estafa.
Se le calificaba también de maníaco homicida.
—Ahora también tú vas armado y eres peligroso —dijo Cade.
La respuesta del otro fue una andanada de feroces maldiciones.
—¡Tú me metiste en esto! —gritaba el hombrecillo—. Qué imbécil fui. ¡Hubiese podido
pasar tranquilamente mis cinco años! Tenía amigos que podrían haber pagado la fianza.
¡Y tenías que obligarme a hacer esto!
El chaparrón de cólera de Fledwick se derramaba sobre Cade sin afectarle, después
del impacto del parte radiofónico.
—Pero yo soy el pistolero Cade —dijo tranquilamente, en voz alta, tanto para sí como
para el profesor.
8
—Es un error... eso es todo —dijo Cade.

—Está bien —el hombrecillo hablaba con tono amargo—. ¿Decidiréis un plan de acción
antes de que nos maten por este curioso error? Aún seguimos aproximándonos a la Casa
de los Hermanos, y no deseo su hospitalidad.
—Tienes razón. Los hermanos —asomó involuntariamente en su voz un tono de
disculpa— obedecían la orden. Es su deber. Yo también lo haría, aunque la orden fuese
de lo más... insólito. No he oído nada como esto, ni siquiera con los peores criminales...
A Fledwick se le había pasado ya el primer impulso de furia. Observó el desconcierto
de Cade y dijo lentamente:
—Allá en la cárcel, cuando vi cómo manipulabais la cerradura pensé que erais un
pistolero o un excelente ladrón... y cuando liquidasteis a cinco vigilantes sin el menor
esfuerzo, pensé que erais un pistolero o un magnífico ladrón y el tipo más fuerte que
había visto en mi vida. Pero cuando dejasteis aquella pistola de gas porque os parecía
impropia, supe que erais un pistolero. Cade o no, sois un pistolero. Así que es un error,
pero ¿qué podemos hacer y adonde podemos ir?
Cade se echó a reír de pronto. Después de todo, la Orden era perfecta y la solución
muy simple. Penetró con el vehículo en las zonas de aparcamiento.
—¡A ver al sumo pistolero!
—El sumo pistolero —repitió con voz sorda Fledwick—. El jefe de todos los pistoleros.
¿Y no nos matará dos veces más de prisa que un pistolero ordinario? No entiendo...
—No, ya sé que no —dijo Cade.
Intentó imaginar algún medio de ofrecer claramente la maravillosa presencia, sabiendo
que fracasaría. De todas las cosas de la Orden, quizá la que más exigiese ser sentida era
sin duda el sumo pistolero, su significado y su ser.
—En la Orden somos hermanos —empezó cuidadosamente—. Él es el padre. El
maestro de poder nos envía a las diversas estrellas, pero el asignamiento carece de
fuerza hasta que queda sellado con el sello de la culata de la pistola del sumo pistolero.
»Él toca con su pistola la nuestra antes de que podamos ponérnosla como escuderos.
Si no las tocase, no podríamos ser verdaderos miembros de la Orden. Por el recuerdo de
su roce nuestras manos empuñan con mayor firmeza las pistolas y tenemos vista más
aguda y sentidos más despiertos en el combate.
Y había más cosas que no podía explicar a nadie. Aquellas cosas las sabían sin
decirlas los que estaban en la Orden; los de fuera nunca las sabrían. Había momentos
que a nadie le gustaba evocar, momentos en los que las rodillas tiemblan y sudas
mientras avanzas hacia el fuego enemigo. Entonces uno pensaba en cuando él, se
observaba fijamente, con la frente fruncida, y dejabas de temblar y de sudar, y te sentías
cálido y seguro avanzando hacia el fuego enemigo a cumplir con tu deber.
—Ese espejo de pistoleros... —comenzó Fledwick burlonamente.
—¡Silencio, ladrón! No toleraré la menor falta de respeto.
—Lo siento... ¿puedo hablar?
—Con decoro.
—Tenías razón al reñirme —su tono no era totalmente sincero, pero había pasado por
muchas cosas, pensó Cade, y siendo lo que era, no podía entender que el problema
estuviese resuelto... que el sumo pistolero comprendería, que se arreglaría todo—. ¿Y
dónde vive el sumo pistolero? —preguntó Fledwick.
Cacle citó la respuesta del amado ritual:
—Junto a las cuevas de Washington, al otro lado del río Potomac, hacia el sur, en una
imponente cueva que no es una cueva; se llama Alejandría.
—¡Las cuevas de Washington! —exclamó Fledwick—. ¡Prefiero enfrentarme con los
vigilantes! ¡Dejadme salir! ¡Parad el coche y dejadme salir!
—¡Estáte quieto! —gritó Cade—. Debería darte vergüenza. Un hombre culto como tú
diciendo las tonterías de los plebeyos ignorantes. Tú eras profesor de Klin, ¿no es cierto?
Fledwick se estremeció y se calmó por un instante. Luego murmuró:

—No soy tan idiota. Vos mismo sabéis que es peligroso. Y no olvidéis que soy por
nacimiento «un plebeyo ignorante». No me dio tiempo a pensar siquiera lo que me
dijisteis. Es como si fuese otra vez niño, y mi madre me dijese: «Si no eres bueno te
llevaré a las cuevas.» Recuerdo muy bien sus palabras.—Se estremeció—. ¡Cómo
olvidarlas!
«Yo te llevaré a las cuevas.
»Y el beedo-nueve vendrá y te arrancará los dedos de las manos y los dedos de los
pies con cuchillos de metal al rojo.
»Y el beedo-sinco vendrá y te atravesará con bolas de metal al rojo.
»Y el beesinco-sero vendrá y te rasgará brazos y piernas con rasgadores de metal al
rojo.
»Y al fin, si no eres bueno, el beetrees-seis vendrá en la oscuridad y te cazará aunque
corras de cueva en cueva en la oscuridad, gritando. El beetrees-seis soplará sobre ti su
ponzoñoso aliento y eso será lo más horrible de todo, pues se te volverán agua los
huesos y arderás para siempre.
Fledwick se estremeció y dijo débilmente:
—La vieja zorra. Debería haberle dado una patada en la barriga. —Sudaba
copiosamente—. No soy ningún tonto —añadió—, no me negarás que hay algo en las
cuevas, ¿verdad?
—No me gustaría pasar una noche allí —dijo Cade secamente—. Pero no lo tendremos
que hacer.
La evocación que había hecho Fledwick de la amenaza de su madre le había
inquietado. No era extraño, pensó, que los plebeyos fuesen lo que eran. No había nada
en las cuevas... suponía. Simplemente uno, de forma natural, gritaba tranquila y
racionalmente las cosas horribles.
—¡Alerta, todos los milicianos y vigilantes! —dijo la radio.
No era la misma voz imperativa y vibrante que había lanzado la orden de disparar
sobre ellos nada más verles, pero traía malas noticias... las malas noticias que Cade
había estado esperando desde entonces.
—Se sabe que el impostor que se hace pasar por Cade Y el ex profesor de Klin
Fledwick Zisz han robado el automóvil «Gloria del Reino» AB 779. Repito, vehículo
«Gloria del Reino» AB 779. Los vigilantes deben disparar contra los ocupantes de ese
vehículo en cuanto lo vean con pistolas de gas de largo alcance. Una vez paralizados los
ocupantes, los vigilantes los trasladarán con la máxima velocidad posible a la casa
capitular de la Orden más próxima, para que los milicianos los ejecuten inmediatamente.
Los milicianos siguen teniendo la misma orden. Deben disparar a matar. Destruir el
vehículo en cuanto lo vean; matar a los ocupantes si los ven fuera del vehículo. Repito,
vehículo «Gloria del Reino» AB 779.
Cesó la transmisión y lo único que se oía en el vehículo de superficie «Gloria del
Reino» AB 779 era el suave gimotear de Fledwick.
—Conserva la calma, hombre —dijo Cade—. Saldremos de aquí inmediatamente.
Detuvo el vehículo y miró en el plano de carreteras buscando la hoja correspondiente a
la zona de Washington. Luego salió del coche y arrastró fuera a Fledwick. Colocó los
mandos automáticos a una velocidad de veinte, opaqueó las ventanillas y lo enfiló hacia la
ciudad por la autopista.
De pie entre los matorrales de la orilla de la carretera, el ladronzuelo seguía el coche
con la mirada.
—¿Qué vamos a hacer ahora? —preguntó linfáticamente.
—Caminar —dijo Cade—. Así podremos llegar vivos ante el sumo. Y deja de gemir.
Tenemos bastantes posibilidades de que un miliciano localice el vehículo y lo carbonice
sin saber si está vacío o no. Y entonces les costará trabajo determinar si seguimos vivos.
El hombrecillo no dejaba de gemir.

—Mira —dijo Cade—. Si vas a seguir así todo el camino, será mejor para los dos que
te escondas en algún sitio y te quedes escondido unos cuantos días mientras yo resuelvo
esto solo.
El profesor lanzó un último y terrible suspiro y dijo tembloroso:
—De eso nada, pistolero. Os seguiré.
Cade se lanzó a cruzar un campo lleno de tocones.
Para el pistolero, los cinco días de marcha por tierra fueron refrescantes y
tranquilizadores. Allí se encontraba al fin con algo familiar, algo a lo que estaba
acostumbrado por sus años de instrucción, algo que comprendía del todo. Y,
sorprendentemente, Fledwick no era ninguna carga.
El primer día, por ejemplo, penetraron arrastrándose en el gallinero de una fábrica de
alimentos después de cruzar los grandes campos de verdura que la rodeaban. Cade se
encontró de pronto con que no sabía qué hacer. En acción, si había comida, uno la exigía
o la tomaba; cuando no la había, seguía sin ella. Allí había comida... y sería
autodestructivo apoderarse de ella del modo habitual. Pero el insólito cinturón de Fledwick
proporcionó otro instrumento que serró fácilmente la alambrada de aluminio y sus bolsillos
proporcionaron guisantes que había recogido por el camino. Esparció unos cuantos junto
al orificio que habían hecho en la alambrada. Repitió varias veces la operación, y pronto
tuvieron en sus manos varios pollos. El hombrecillo extendía la mano silenciosamente y
los atrapaba. Pronto volvieron a cruzar el campo de verdura con un puñado de volatería
colgando del cinturón.
Tras esto, Cade dejó la cuestión de abastecimiento a Fledwick, no sin antes recordarle
que él no comía carne hasta ponerse el sol, y advertirle que no le parecería bien que
Fledwick devorase un pollo mientras él mascaba zanahorias.
En una ocasión temieron estar en peligro de que les descubrieran. Al segundo día,
junto a una aislada fábrica de papel, vieron vigilantes, sobre una docena, que bajaron de
un vehículo y se desplegaron en abanico por un campo... pero no en el que se
encontraban ellos. Aunque hubiese sido aquél, Cade habría podido burlarlos con suma
facilidad, y quizá también Fledwick. Cade suponía que debía ser lo bastante experto para
cruzar una habitación desconocida en la oscuridad sin producir ruido alguno que pudiese
denunciarlo. De esto a una tarea de exploración y patrulleo, no había tanta distancia como
hubiese pensado unos cuantos días antes.
Tras el incidente de la fábrica de papel, Cade accedió a los deseos del ex profesor que
llevaba tiempo pidiéndole que le enseñase a utilizar la pistola de gas. Desdeñosamente,
pues aún le desagradaba manejar el arma, Cade la desmontó varias veces, mostrando a
Fledwick la forma correcta de apuntar y diciéndole que el resto era cuestión de práctica.
Fledwick practicó fielmente durante un día, lo cual era bastante, según Cade, para un
arma tan innoble. Procuró explicar al ex profesor que una pistola de gas y una pistola eran
dos cosas totalmente distintas... que había todo un complejo simbolismo y un rito
ceremonial en la pistola de la Orden que no existía en la pistola de gas, arma de
plebeyos.
Cade aprendió además de enseñar. En cinco días, la alegre conversación del
hombrecillo, le explicó más sobre el mundo exterior de lo que había aprendido en la
Orden en los últimos trece años. Al menos ésa era su impresión. Sabía que no era de su
incumbencia escuchar las cosas que Fledwick le explicaba sobre la vida en fábricas y
talleres o las costumbres de restaurantes, teatros, centros de diversión, etcétera. Se
consoló recordándose de vez en cuando que él no había preguntado nada... que sólo
escuchaba. Y había también muchas cosas que no entendía por dificultades lingüísticas.
Fledwick tenía un vocabulario doble. Una mitad era respetable, la otra un animado argot
ricamente anatómico, cuyas raíces se hundían en un oscuro mundo que Cade jamás
había conocido. De cuando en cuando, un término se hacía perfectamente claro gracias al
contexto.

Cade intentó explicar por su parte al ex profesor el significado que la Orden y su
régimen tenían para él, un pistolero. Pero descubrió que, aunque Fledwick admirase
sinceramente a la Orden, lo hacía por razones totalmente erróneas. Parecía incapaz de
comprender la vida interior... la rica complejidad del ritual, la justeza de cada pensamiento
ritual, el modo en que cada miliciano moldeaba su vida de acuerdo con Klin. Cade
sospechaba tristemente que el ex profesor veía al sumo pistolero como a una especie de
encargado del servicio Klin. No parecía entender que, sólo por ser él mismo, el sumo
pistolero hacía tangible la vida interior de la Orden, que era personificación de justeza y
decoro. Pero Cade decidió que podía perdonar a Fledwick muchas cosas después de
verle robar un voluminoso pavo sin hacer el menor ruido una hora antes de ponerse el sol.
La tarde del tercer día, Cade estuvo toda una hora estudiando sus mapas intentando
eludir una decisión inevitable. Aquella noche insistió en una marcha de cinco kilómetros a
la luz de las estrellas. Despertaron al amanecer, y Fledwick se quedó boquiabierto ante lo
que se veía al sur.
—¿Es eso...? —preguntó ásperamente.
—Eso son las cuevas de Washington. Bordearlas bastante cerca (a tres kilómetros o
así) es el único medio que tenemos de evitar una gran vuelta por zonas densamente
pobladas. Temía que te pusieses demasiado nervioso si veías esto de día.
Cade no añadió que temía también por la impresión que pudiera producirle la visión a
él mismo. Preguntó alegremente:
—¿Habías pensado alguna vez que pudieras pasar una noche entera tan cerca de las
cuevas?
—No —Fledwick se estremeció.
Desayunaron fruta robada (o requisada), mientras Cade, menos tranquilo de lo que
parecía, estudiaba el accidentado perfil del horizonte del sur. Era algo horrible: un confuso
montón de piedra gris, con huecos negros como ojos y bocas. Hacia el pico, había una
forma que parecía las vértebras de la espina dorsal de un hombre perfiladas contra el
cielo. Era como si una gran saeta cuadrada hubiese caído allí y se hubiese fragmentado
al chocar. Era algo horrible, y Arle, el sumo pistolero, vivía en una poderosa cueva que no
era una cueva. A la sombra de Washington, ni siquiera lo negativo era tranquilizador.
Washington era un espanto. Y hacía pensar en obscenidades como disparar desde un
vehículo aéreo. O en las mujeres de la casa de la Cannon.
A Cade le resultaba imposible tragar la pulposa fruta.
—Vámonos —masculló dirigiéndose a Fledwick, y el hombrecillo se puso
inmediatamente en pie. Bordearon las cuevas con un generoso margen, y Fledwick no
cesó de hablar en todo el camino... casualmente sobre lugares como el de la Cannon.
Por una vez, en su nerviosismo, Cade hizo una pregunta directa. ¿Había oído hablar
Fledwick de una mujer que llevaba una liga y hablaba de modo distinto a como hablaban
los plebeyos y tenía los ojos así y el pelo de aquel modo y...? El ex profesor no entendió
en absoluto la pregunta. Aseguró a Cade que una vez aclarado todo aquello, cuando el
pistolero fuese a Aberdeen, le prepararía una cita con la muchacha más hermosa que
hubiese llevado jamás la liga y le garantizaba personalmente que Cade no iba a advertir
siquiera si hablaba como plebeya o como mujer de las estrellas...
Cade le miró colérico y hubo silencio total hasta que llegaron al resplandeciente
Potomac.
Fledwick no sabía nadar. Cade le construyó unas alas acuáticas atándole las perneras
de los pantalones, sacudiéndolas en el aire hasta que se hincharon y atando firmemente
el cinturón. Hubo de empujar al semidesnudo ladronzuelo y meterle en el río, pues no se
fiaba en absoluto de aquel procedimiento elemental que habían utilizado los milicianos
durante diez mil años. Luego fue arrastrándole por el agua y salieron por la orilla sur tal
como el pistolero tenía previsto.

—Ahí es —dijo, señalando hacia el este. Y se sintió cubierto de vergüenza por haber
dedicado un pensamiento a la chica plebeya estando tan cerca del sumo pistolero.
Fledwick se limitó a gruñir dubitativo. Pero cuando diez minutos de rápido caminar les
dieron una visión más clara del conjunto, se detuvo y dijo simplemente:
—Son más cuevas.
—¡Oh, estúpido! —contestó Cade—. Una poderosa cueva que no es una cueva, dice la
oración. ¡Y tú eras profesor de Klin! Evidentemente significa que parece una cueva pero
no debe ser temida como si lo fuese.
—Quizá sea evidente para vos —replicó Fledwick—. Pero para vos hay muchas cosas
perfectamente claras.
—Ésta no es una de ellas —repuso el pistolero—. Me propongo ir bordeándola a una
distancia razonable. ¿Tú vienes o no?
Fledwick se sentó tercamente y Cade comenzó a circunvalar la sombría y cupular
elevación que debía ser la residencia de Arle. Parecía un conjunto de cuevas más, sólo
eso... Oyó que Fledwick jadeaba tras él y se negó a demostrar que advertía su presencia
cuando llegó a su lado.
Rodearon la ruinosa cúpula, a unos trescientos metros de su borde... y comenzó a
asumir una forma en su frente occidental que justificaba exactamente la descripción
tradicional. La cueva no era una cueva, era un edificio gigantesco desde un lado y una
masa en ruinas desde el otro.
—Cinco —murmuró Cade estudiando detenidamente.
—¿Eh? —preguntó Fledwick, y el pistolero le perdonó porque su presencia significaba
tener alguien a mano a quien explicar su sorprendente descubrimiento.
—Cincos... cinco plantas, cinco lados, un pentágono regular si no fuese media cueva, y
creo que cinco círculos de construcción de los que sólo vemos el más externo.
—¡Al suelo! —dijo Fledwick, y Cade se echó al suelo.
—Guardias —murmuró el ex profesor—. ¿Milicianos o vigilantes?
Cade estudió las figuras insignificantemente pequeñas que se perfilaban contra la
inmensa fachada.
—Milicianos —dijo, con ansiedad—. Debemos suponer que han recibido orden de
matarnos. Tendremos que esperar a que caiga la noche para ir al encuentro del sumo
pistolero. No confío en nadie por debajo de él.
9
Se colocaron bien a cubierto en una elevación herbosa a medio kilómetro del Edificio
de los Cincos. Fledwick se echó boca abajo y se adormeció. Aquellos cinco días habían
exigida mucho de aquel hombre criado en la ciudad, pensaba Cade, pero había sido un
buen compañero: Era listo y rápido, aunque no fuese un miliciano, al menos cuando su
mente aguda no se sobreponía a su valor y le petrificaba con posibles terrores.
Cade no se durmió. Con los ojos fijos en el Edificio de los Cincos, una parte de su
mente acumulaba y almacenaba la información necesaria: la ruta de patrulleo, el número
de guardias, los intervalos entre los encuentros en los puestos de centinelas, la estructura
del edificio y los accidentes del terreno que lo rodeaba. Y durante todo el tiempo
consideraba el problema más profundo que debía resolver.
Tenía bastantes posibilidades de entrar. Sin orgullo (el orgullo es un peligro), Cade
sabía que era uno de los mejores milicianos del emperador, pero lo que tenía que hacer
bordeaba lo imposible. Era demasiado esperar que él, prácticamente solo, lograse
engañar o dominar a un cuerpo de guardia. Si no lograba pasar y no conseguía
presentarse a Arle, al sumo pistolero, tenía que idear un medio de transmitirle el mensaje,
aunque no sobreviviese.
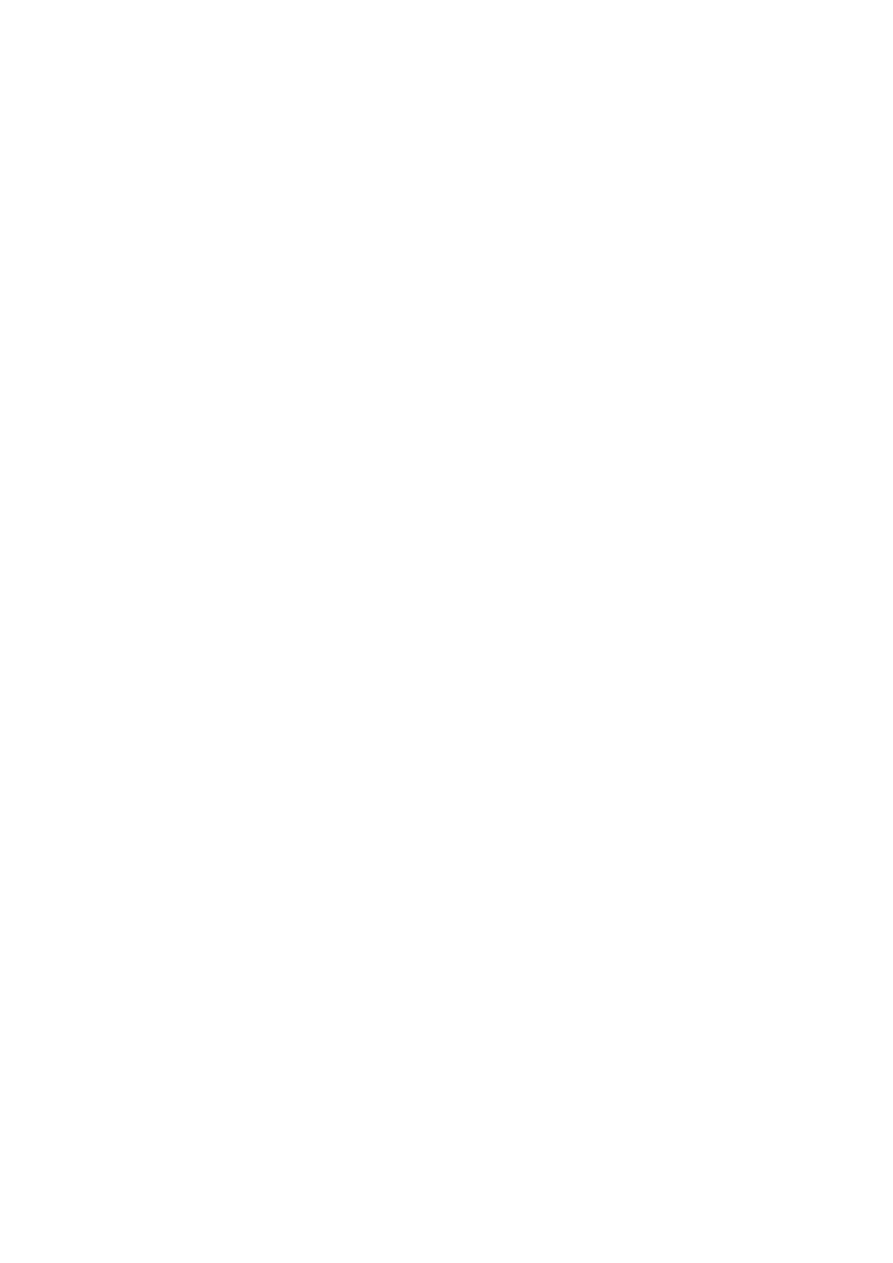
Arrancó un trozo de su astrosa camisa para escribir en él... y disponía de una navaja
que Fledwick había sacado del cinturón y le había prestado para que comiera. Una
pequeña incisión en mitad de cada yema de los dedos de su mano izquierda. Luego
cuidadosa y dolorosamente, un dedo tras otro, extrajo gotas de sangre hasta dejar las
yemas empapadas. Apretó cada dedo sobre un cuadro de la tela de la camisa.
Con unas gotas más en la punta del cuchillo, pudo escribir, una letra por cada cuadro:
CADE NO MURIÓ EN SARRALBE MISTERIO CAIRO BALTIMORE
Eso bastaba. Podrían identificar las huellas dactilares y hasta quizá la sangre. Podrían
ir a casa de la arpía que le había drogado, registrar la casa del Misterio con sus pasillos
subterráneos, comprobar en la casa de vigilancia, desentrañar toda la historia... cosa que
quizás él no viviese lo suficiente para hacer.
Cade limpió la hoja de la navaja y luego los dedos para no dejar ninguna señal que
pudiese desconcertar o asustar a Fledwick. El trozo de tela de su camisa lo enrolló en una
piedrecita y se lo metió en el bolsillo.
Con la última luz del sol cambió la guardia en Casa de Cinco. Cade respiró más
tranquilo al ver que la guardia nocturna no era superior a la de día. Era una guardia de
honor, nada más. Por la zona que no estaba en ruinas paseaban centinelas aislados en
puestos solitarios situados a cincuenta metros de distancia, encontrándose bajo las luces,
volviendo a caminar por la oscuridad hasta encontrar la luz que indicaba el otro extremo
de la zona de vigilancia de cada uno. Era lógico. Las bocas de las cuevas eran lo bastante
aterradoras para necesitar muy poca guardia.
Cade despertó a su compañero moviéndole con la punta de los dedos de los pies,
desnudos, que le sobresalían por las destrozadas sandalias de plebeyo.
—¿Es ya hora? —preguntó Fledwick.
El pistolero asintió y explicó. A las dos horas habría terminado la primera alerta de los
guardias y aumentaría la laxitud y la pesadez de aquel servicio casi puramente
ceremonial. Todo oficial conoce esa hora de la noche, esa hora en que uno puede
sorprender a soldados bisoños o perezosos y darles una lección de vigilancia que los que
sobreviven jamás olvidan.
Aprovecharían aquellas dos horas que faltaban para aproximarse al edificio. Fledwick
terminó de masticar un nabo robado y dijo:
—¿Y luego? ¿Qué haremos cuando estemos dentro?
Cade señaló a un arco de luz concreto. Tras él, a la derecha, se abría el vacío negro de
la boca de una cueva, apenas diferenciable de las sombras que las luces de arco
lanzaban de rocas melladas sobre rocas más lisas. Cuando observaban, aparecieron dos
pistoleros, aproximándose con simétrica precisión de extremos opuestos para encontrarse
exactamente bajo la luz, saludarse (pistola a la frente), dar la vuelta y alejarse como
muñecos sincronizados.
—Fíjate en él —indicó Cade—. El de la cinta roja.
Juntos observaron mientras el pistolero desaparecía otra vez en la oscuridad, y
esperaron a que volviese a surgir, treinta metros después, en la claridad del siguiente
puesto de vigilancia. Allí las luces de arco no mostraban ruinas huecas, sino la suave
superficie del propio edificio. En algún punto intermedio, invisible, se producía la unión
entre ruinas y edificio.
—Aquí está nuestro hombre —dijo sencillamente Cade.
—¿Es amigo suyo, señor? —preguntó Fledwick, respetuosamente.
—Es un marciano —dijo Cade—. Aún no ha nacido marciano que pueda enfrentarse a
un pistolero de la Tierra en combate y ganar. Su entrenamiento es deficiente y les falta
dedicación. Le cogeremos en la oscuridad, entre un puesto y otro, silenciosamente. Si
trabajamos con suficiente rapidez y todo va bien, podré quitarle la capa, las botas y el

casco y hacer la siguiente ronda hasta el puesto de centinela. Si no hay tiempo para eso,
me temo que tendremos que utilizar la pistola de gas... para inmovilizar al otro centinela.
Luego —concluyó, encogiéndose de hombros—, tendremos tiempo de sobra para entrar.
Fledwick escupió un fibroso pedazo de nabo y miró al otro lado del campo, a las luces
de arco. Luego volvió la vista hacia el pistolero.
—¿Tendremos todo un minuto?
—Cincuenta y tres segundos. Hasta tú podrás hacerlo —dijo Cade burlonamente.
—¿Os disteis cuenta, señor, de que había rejas en las puertas?
Cade estaba perdiendo la paciencia.
—Por supuesto —gruñó—. No soy un estúpido plebeyo.
—No, señor. Tengo plena conciencia de eso. ¿Seríais tan amable de explicarle a un
plebeyo estúpido cómo se pueden atravesar las puertas enrejadas en cincuenta y tres
segundos?
—No debería hacerlo. Pero no puedo esperar que demuestres el valor de un hermano.
No cruzaremos esas puertas enrejadas. Atravesaremos la cueva sin enrejar. Tiene que
conducir al interior del edificio. —El rostro impasible de Cade no indicaba nada... ni que
estuviese seguro ni que supiese si la muerte se encontraba a unos minutos de distancia
para ambos—. Ahora vamos allá.
Y comenzó a abrirse paso ladera abajo, ignorando los frenéticos susurros que le
seguían. Por lo menos el roce de los matorrales y el pesado respirar le decían que
Fledwick estaba siguiéndole. Sonrió. Sospechaba que aquel ruido era para preocuparle e
irritarle. Pero sabía que, cuando fuese necesario no hacerlo, Fledwick no lo haría.
Diez metros más abajo se detuvo:
—Puedes quedarte atrás, si quieres —murmuró—. No lo tomaré a mal.
Pero sonrió en la oscuridad al oír un sonido que era entre una maldición y un gemido,
seguido de más roce con los matorrales y un pesado respirar.
—¡Quieto! —murmuró con firmeza, e iniciaron la marcha.
Dos horas más tarde subieron hasta el borde mismo de los puestos de vigilancia y se
separaron. Cade, acuclillado, dispuso todos sus músculos para el salto. Fue casi
decepcionantemente fácil cuando llegó la décima de segundo y el marciano cayó
silenciosamente, quizá para siempre, sobre el suelo de hormigón. El golpe en el cuello
nunca era seguro del todo. Cade había procurado no golpear demasiado fuerte. Matar a
un hermano en combate era propio y glorioso, pero nunca había oído de un precedente
de lo que hacía él.
Desnudó al pistolero derribado con desesperada celeridad y se puso su ropa. La capa
y... la Orden cubre al reino; el casco y... protege al emperador; las botas y... va donde el
emperador quiere.
Pero aquellas condenadas botas no le valían. Alzó la vista y vio aproximarse a lo lejos
al centinela opuesto, casi en el círculo de luz. Con infinito alivio oyó el pequeño silbido de
la pistola de gas y vio caer al centinela, con sólo un brazo en el estanque de luz que había
bajo el arco. Cade no necesitaba ya botas. Le quitó el cinturón del revólver al marciano y
sintió de pronto un disparatado optimismo al percibir el peso familiar sobre su cadera.
Sacó la piedra en que había envuelto el mensaje del bolsillo de su camisa de plebeyo, la
metió en la capa y la dejó sobre el marciano caído. Y de pronto apareció Fledwick a su
lado y corrieron juntos por el negro agujero que se abría en la áspera pared.
Cade saltó cruzando los mellados bordes de la boca de la cueva y encontró seguro
apoyo en la grava del interior. Fledwick no pudo lograrlo. Cade le ayudó a descender.
Temblaba violentamente y jadeaba, pero pronto se repuso y corrió tras Cade por la
oscuridad del interior.
Oyeron voces y rumor de botas, y un grito claro... «Por aquí... hay piedras sueltas...
fueron por ahí dentro...»
Había cólera en la voz, pero también algo más: asombro.
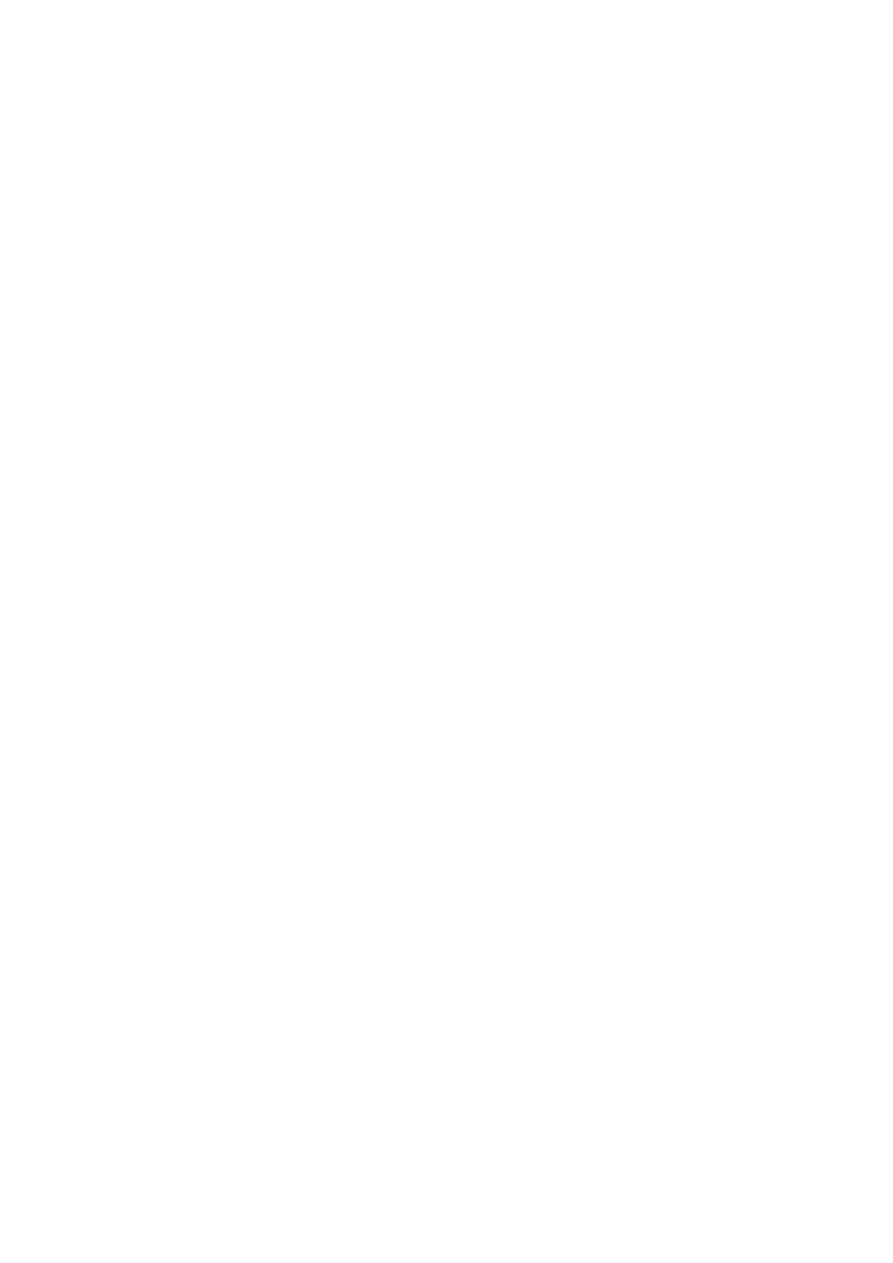
Cade no se había permitido pensar hasta entonces en la magnitud de su empresa.
Había atacado a un hermano fuera del campo de batalla, matándole quizás. Había
ayudado a un plebeyo, y aún peor, a un profesor degradado, a penetrar en territorio
prohibido. Si lograba sus objetivos, invadiría sin permiso ni advertencia la vivienda privada
del sumo pistolero. Pero por encima de todo esto estaba la certeza de una idea: estás en
una cueva y no estás peor por eso.
Una bocanada de aire ardiente rodó por la cueva, seguida de picante ozono.
—Están disparando hacia el interior de la cueva —dijo a Fledwick—. Tiéndete y nada
sucederá.
Unos minutos después, el aire atronó sobre ellos y Cade permaneció inmóvil, yaciendo,
esperando poder sobrevivir para completar su misión. Pensó de nuevo en su terrible
colección de delitos, pero habían sido necesarios y eran la única respuesta posible al
crimen peor que él imaginaba: el que unos hombres conspiraban contra el emperador...
Cesó el fuego. Las dos o tres curvas que habían doblado eran al parecer amplia
protección contra los efectos directos del fuego. Llegaron otra vez ecos de voces y Cade
tuvo una imagen mental de pistoleros atisbando cautamente, pero sin considerar la
posibilidad de perseguirle.
—...Desperdiciar municiones. Traed antorchas...
—...les ahumaremos para que salgan.
Cade se arrastró por el suelo con una mano y luego se acercó cautamente a Fledwick.
—Levántate —murmuró—. No podemos quedarnos aquí.
—No puedo moverme —murmuró, demasiado ruidosamente, una voz quebrada—.
Seguid vos adelante.
Herido, comprendió Cade... o lastimado al caer al interior de la cueva.
Cogió al hombrecillo y se lo cargó al hombro. Ni siquiera se queja, pensó Cade con
sorpresa y respeto, y siguió cueva adelante.
Primero huir de la luz. Tenían comida en los bolsillos, una pistola con carga completa,
una docena de proyectiles de pistola de gas y un cuchillo. Si pudiesen encontrar una
fuente o un arroyo, un lugar donde apoyar la espalda, podrían aguantar mucho tiempo; y
un impulso de nueva energía llegaba con la creciente emoción de la idea de que aún
podrían salir vivos de aquello...
Doblaron una esquina que cortaba del todo la última luz de la entrada. Los ojos de
Cade se adaptaron a la oscuridad; podía distinguir parte de la forma y de la estructura de
la cueva. Y sus ojos confirmaban lo que sus pies y sus manos tanteantes le habían
indicado... lo que había sabido antes y le había dicho a Fledwick, pero no se había
atrevido a creer: la cueva era artificial, un pasillo en desuso en un edificio viejo y ruinoso.
¡Cueva y edificio eran todo uno!
—¿Qué era Washington?
Deseaba poder explicárselo a Fledwick, y examinar la idea a la luz de su rápida y
perceptiva inteligencia. Pero el ladronzuelo estaba soportando noblemente su herida; no
era momento de explicaciones.
La cueva (a pesar de todo no podía denominar el lugar de otro modo) parecía
interminable. Había puertas a ambos lados. Cualquiera de las habitaciones podría
servirles para hacer un alto, pero no había necesidad de elegir una hasta que los rumores
de la persecución se acercasen más.
La masa inerte que llevaba al hombro se agitó y revivió.
—Podéis dejarme ya en el suelo.
—¿Puedes caminar?
—Creo que sí.
Cade le posó en el suelo y esperó mientras Fledwick se asentaba con firmeza.
—Entonces —dijo el pistolero con cuanta rabia pudo encerrar en un susurro—, ¿no
estás herido?

—No lo creo —Fledwick no estaba avergonzado—. No, no tengo ni un rasguño.
—¿Adonde vamos? —preguntó Fledwick. Cade guardó un despectivo silencio.
—Yo creo —dijo lentamente— que si seguimos podremos abrirnos paso hasta el otro
lado del edificio.
—¿El otro lado? ¿Hablas realmente en serio? —el hombrecillo miró a uno y otro
extremo del pasillo, comprobando la regularidad de las paredes, tanteando el quicio de la
puerta—. ¡Es parte del edificio! Pero, ¿no era una cueva?
—Ya te lo dije: una cueva que no es una cueva. Pero tú preferías creer en bestias y
horrores y demás cuentos de plebeyos. Vamos, continuemos.
Su brusquedad ocultaba la confusión que embargaba su mente. Si la cueva era sólo
una parte en desuso del edificio, ¿por qué no les seguían los centinelas?
Doblaron un ángulo del pasillo y vieron el final del nuevo pasillo, de frente, muy lejos,
un rectángulo luminoso y difuso, como la luz que rodea los bordes de una puerta cerrada.
10
Fledwick se redimió.
No había cerradura radiónica, Cade estaba seguro, que él no pudiese abrir. Pero
aquella puerta estaba cerrada de una forma que resultaba desconocida para el pistolero,
con un antiguo instrumento mecánico que no se utilizaba ya en ninguna parte (salvo entre
los plebeyos).
El ex profesor parecía perfectamente familiarizado con él. Sacó de su insólito cinturón
un trozo de metal que metió en una abertura del cierre.
Cade se adelantó para entrar el primero, como era su deber. La puerta se abrió unos
centímetros y luego, antes que el pistolero pudiese adaptar sus ojos a la luz, se oyó una
voz:
—¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí?
Cade estuvo a punto de echarse a reír. Esperaba un peligro, el fogonazo de un disparo,
el triunfo o la derrota e incluso el vacío. Había estado preparado para casi todo salvo una
pregunta sorprendida de una voz femenina. Abrió la puerta y Fledwick le siguió al interior
de la habitación.
Sólo dos cosas eran seguras respecto a ella: era nacida en las estrellas, una dama de
la corte; y estaba tan sorprendida como él.
Estaba de pie, muy tiesa, junto a un sofá en el que debía de descansar, supuso él,
cuando se abrió la puerta. Tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa, que iba
convirtiéndose rápidamente en cólera, y su brillo se intensificaba por el color de su pelo,
hábilmente teñido de un tono que era una mezcla sutil de azul y verde. Sólo una mujer
nacida en las estrellas podía lucir un peinado de tanta complicación: suaves rizos se
elevaban en la parte más alta de su cabeza salpicados de manchas, aparentemente
distribuidas al azar, de polvo dorado. Al aumentar su cólera, sus ojos parecían
relampaguear también con fríos y metálicos brillos.
El peinado indicaba su rango y su ropa lo confirmaba. Lucía la vestimenta privilegiada
de la nobleza, no llevaba los obscenos pantalones que había visto antes en una ocasión,
sino un fluido ropaje de un tejido como tela de araña cuyo color evocaba vagamente el de
sus cabellos y sus ojos... lo mismo que en la espuma de mar hay un leve vestigio del color
del océano. Las mismas manchas doradas que empolvaban su pelo se distribuían con
bella simetría por su ropa, y en algunos lugares, donde el diseñista pretendía atraer la
atención, la vestidura flotante quedaba prendida y sujeta mediante hábiles incrustaciones
del polvo.
Cade permanecía inmóvil y mudo. Había visto damas de la corte con aquel atuendo
antes, pero no desde tan cerca ni de modo tan informal. Pero la visión misma era

responsable sólo de parte de su consternación. Lo que le dejaba boquiabierto era la
presencia de aquella mujer allí, en la estancia del sumo pistolero.
La mujer alzó un tubo dorado de delicadas formas hasta sus labios y aspiró por él. En
un pequeño cuenco al otro extremo pareció brillar un carbón, y cuando la mujer volvió a
bajar la mano, brotó de sus labios una nube de pálido humo azul que cruzó
perezosamente la habitación hasta Cade. Su espesa fragancia le turbó.
—Bien, ¿qué sucede? —exigió la mujer.
—Venimos en servicio Klin —comenzó protocolariamente el pistolero... y no se le
ocurrió nada más que decir. Había algo terriblemente absurdo. ¿Cómo era posible que
hubiese equivocado la descripción ritual del lugar? ¿No había servido para nada la lenta
tarde de espera y la violencia de la noche? Parecía, por el mobiliario y por la mujer, que
se trataba del palacio de una estrella extranjera. Y, ¿qué podía él explicar a la dama de
una estrella extranjera?
Intervino Fledwick. De su boca comenzaron a brotar palabras con una facilidad que
indicaba larga práctica:
—¡Oh, dama nacida en las estrellas, que nos haces la merced de compartir aunque sea
la parte más minúscula de vuestra belleza, óyenos antes de condenarnos sin saber!
¡Somos tus más humildes súbditos! Nos postramos a tus pies...
—¡Cállate, idiota! —gruñó el pistolero—. ¡Señora! Este plebeyo habla sólo por él. Yo no
sirvo a ninguna mujer. Sólo sirvo al emperador y a mi estrella. Decidme, ¿quién es el
dueño de esta casa?
Ella le analizó fríamente, percibiendo las discrepancias de su atuendo.
—Es suficiente que sepáis que yo soy su amante —dijo—. Veo que aunque hablas de
lealtad llevas ropas robadas.
No había la menor posibilidad de que le creyera, pero Cade se sintió súbita e
inexplicablemente cansado de subterfugios.
—No soy un usurpador —dijo tranquilamente—. Soy el pistolero Cade de la Orden de
Milicianos. Mi estrella es la de Francia. Dicen que caí en combate luchando por mi estrella
en Sarralbe, pero no fue así. Vine aquí para solicitar una audiencia de mi padre en la
Orden, el sumo pistolero Arle; si sois lo que decís, debo haberme equivocado. Sea cual
sea este lugar, exijo ayuda en nombre de la Orden. El propio sumo pistolero os
agradecerá...
Ella lanzó una carcajada de auténtica alegría.
—Vaya —dijo al fin, controlando a duras penas su risa—. Tú eres el pistolero Cade. Y
tú... —se volvió al ladrón— debes ser el ex profesor Klin. Y pensar que estas dos tristes
criaturas son... ¡los maníacos homicidas peligrosos que anda buscando todo el mundo!
¿Cómo llegasteis hasta aquí? ¿Cómo conseguisteis esos uniformes?
Era una dama hablando con plebeyos; era inconcebible que ellos no obedeciesen si su
voz tenía el tono adecuado.
—La capa y el casco que llevo son robados —dijo Cade sin inmutarse—. Los conseguí
hace menos de una hora de un centinela que estaba a la puerta de la cueva. Robé
también...
—¡Mujer nacida en las estrellas, ten piedad! —gritó de pronto Fledwick—. ¡Estoy
aterrado! Sólo soy un pobre ladrón, pero ellos tienen razón respecto a él. ¡Llama a tu
señor! ¡De prisa! ¡Que él nos proteja, señora, antes de que él...! Señora, ¡él tiene un arma!
—¡Estúpido! —gritó ella, aún sonriendo—. Aunque la tenga, no puede usarla. ¡Acaso
crees que la pistola de un miliciano es tan simple de manejar que pueda dispararla
cualquier loco?
Dio un paso atrás.
—No sé —dijo Fledwick, lanzando un grito aterrado—. ¡No sé! ¡Pero, os lo suplico,
llamad a vuestro señor! ¡Llamadle antes de que nos mate a los dos!

Cade escuchaba todo esto incrédulo e inmóvil. ¡Que aquel miserable, aquella criatura
mezquina, a la que había salvado la vida más de una vez, se volviese ahora contra él, le
traicionase después de pasado el peligro! Era increíble. Comprendió que la mujer le
miraba por el rabillo del ojo. Retrocedió unos pasos más. Bien, que llamase a su señor,
pensó Cade colérico. Eso serviría a sus planes. Eso era precisamente lo que quería él. La
dama dio otro paso hacia atrás, mientras Fledwick continuaba con su aterrada perorata, y
al fin Cade comprendió lo que se proponía el hombrecillo.
Buscó bajo la capa robada y sacó la pistola del marciano. No apuntó con ella a la
mujer, sino a la vacilante cabeza de Fledwick.
—¡Traidor! —gritó—. Morirás por esto.
La mujer perdió el control por fin. Cruzó apresuradamente la estancia hasta una pared
en la que había un tapiz de seda y golpeó frenéticamente un rosetón.
—¡No disparéis! —gritó Fledwick, guiñándole claramente el ojo—. No disparéis, por
favor. Soy sólo un pobre ladrón...
Mientras seguía con su cháchara, Cade hizo un gesto amenazador, o dos, y se
preguntó cuál sería el desenlace. Cualquier estrella serviría. Tenía una pistola, Fledwick
podría cerrar herméticamente el lugar y al fin podría enviar un mensaje al sumo pistolero,
con la vida de la estrella, o quienquiera que fuese el maestro de aquella dama, como
rehén que asegurase la entrega del mismo.
La mujer pareció controlarse otra vez.
—¡Deja ya de chillar! —gritó. Fledwick guardó silencio. Estaba pálido pero orgulloso—.
Escúchame. He pedido... ayuda. Si hay derramamiento de sangre en mi cámara, vuestra
muerte es segura. No será una muerte agradable. Pero tengo un poderoso protector.
Bien, bien, pensó Cade. Cuanto más poderoso mejor. Pronto acabaremos con esta
farsa.
—Si os rendís ahora —continuó la mujer procurando calmarse—, tendréis justicia, sea
cual sea vuestro caso —se irguió con entereza, esperando un fogonazo o una súplica.
No había necesidad de continuar fingiendo. Cade enfundó la pistola; confiando poder
superar en rapidez a cuantos auxiliares pudiese traer consigo el señor del lugar. Admirado
del valor de ella, se tragó una sonrisa de triunfo antes de decir:
—Gracias, señora. Gracias a ti, Fledwick. Tú conoces tácticas que yo nunca me vi
obligado a usar.
Frunciendo el ceño, el ladronzuelo dijo de corazón:
—Supongo que pensaréis que no tenía miedo de vuestra pistola...
—¿Qué absurdo es ése? —comenzó indignada la mujer, pero no siguió. Se abrió la
puerta y entró alguien en la habitación.
—¡Moia! —gritó el hombre, viendo sólo a la mujer contra la pared del tapiz de seda—.
¿Qué pasa? ¿Por qué llamabas...?
Siguió su mirada y vio a los dos extraños, que también le miraban; Fledwick con
curiosidad y recelo y Cade con asombro y veneración. Había sacado la pistola
automáticamente. Tan automáticamente como ejecutó, en cuanto vio aquella cabeza fina
y altiva, la banda de oro en la flotante capa, la pistola con su gran sello en la empuñadura,
el Gran Saludo de la Orden, que sólo se hace ante el sumo pistolero.
Humillado en el suelo, Cade oyó la voz sonora que preguntaba preocupada:
—¿Te han hecho daño?
—No, por el momento —la temblorosa respuesta de la dama concluyó en una risa
forzada.
—Bien. Puedes levantarte, pistolero. Quiero verte la cara.
—¡No es un pistolero! —gritó la mujer—. ¡Es el plebeyo que se hace pasar por Cade!
¡Y tiene una pistola!
—No temas —dijo tranquilamente el sumo—. Es un pistolero, aunque la capa que lleva
no sea la suya. Habla, hermano. ¿Qué te trae aquí de este modo tan extraño?

Cade se levantó y guardó la pistola que había sacado para ejecutar el saludo.
—Señor —dijo con los ojos bajos—, soy el pistolero Cade de Francia. Y vengo con un
mensaje urgente...
—Ya lo he recibido. Un mensaje muy espectacular, y entregado con gran eficacia.
Estaba leyéndolo cuando llegó hasta mí la señal de la dama Moia. ¿Fue obra tuya?
—Sí, señor. No estaba seguro de poder llegar vivo hasta vos. Señor, he de advertiros
de que hay una conspiración, una conspiración que puede ser peligrosa y poderosa,
contra...
—Tendrás que explicármelo en pocas palabras. Tu... la capa que llevas. Parece
familiar. ¿O te has convertido en marciano?
—Era propiedad de un hermano que estaba a vuestro servicio, señor. Espero que no lo
haya matado. No veía otro modo de llegar hasta vos.
—Murió. Debo agradecértelo. Guardaba un puesto importante y lo guardaba mal.
Procuraré que lo reemplace alguien mejor, antes de que otro menos bienintencionado que
tú consiga llegar a esta habitación. —Se volvió dirigiéndose a la dama Moia—: Hemos de
dejarte ahora descansar para que te recobres de este incidente. Te prometo que se les
dará a los guardias una lección inolvidable. Volveré en cuanto oiga lo que debe contarme
este hermano.
Sus ojos se encontraron y Cade vio en las miradas algo que nunca debería existir entre
un miliciano y una mujer, ni entre una mujer y un miliciano.
—Será mejor que me expliques tu historia en mis habitaciones —dijo Arle a Cade—, el
aposento de la dama Moia no es lugar para historias terribles.
Miró con aire ausente a su alrededor hasta que sus ojos se fijaron en la puerta abierta
del pasillo.
—Sí —murmuró—, tenemos que cambiar ese cierre. Tú —por primera vez pareció
fijarse en Fledwick—, cierra la puerta y atráncala. Mañana te pondrán una nueva
cerradura, querida —añadió dirigiéndose a la dama—. Entretanto, bastará con el pestillo.
¿No te importa quedarte sola un rato?
Sus dedos hurgaron en una caja de oro labrado que había sobre la mesa y sacaron
una pipa de oro, como la de ella, que se llevó a los labios con aire ausente.
—Estoy perfectamente ya —aseguró ella con súbito nerviosismo—. No tienes por qué
preocuparte, ya arreglarán en cualquier momento la cerradura. ¡La pipa, señor! —el sumo
pistolero la miró sorprendido—. Es un nuevo entretenimiento mío —dijo ella con ironía—.
Dudo que a ti te interese.
Arle se quitó el tubo de los labios y lo examinó como si nunca lo hubiese visto.
—Extraño entretenimiento —dijo, desaprobatoriamente—. Y ven tú también —añadió
para Fledwick.
La habitación a la que les llevó era la primera cosa tranquilizadora que Cade veía en el
lugar. Era una sala de lecciones como las de las casas capitulares. Las paredes
desnudas, con los espacios habituales de almacenamiento, una mesa en el centro y
rodeándola los bancos de la Orden. Cade se sentó tras la señal de Arle dándole permiso
para hacerlo. Fledwick siguió de pie.
—Ahora —dijo el sumo—, explícame tu historia.
Cade empezó a contarla. Había recorrido mentalmente tantas veces todo aquel asunto
disparatado, que surgía como una lección aprendida de memoria: cómo había sido
drogado y capturado por una bruja en Sarralbe. Su resurrección en Baltimore. El Misterio
Cairo. Había esperado tanto para contarlo y había pasado por tantas cosas para tener la
oportunidad que ahora aprovechaba que en cierto modo se sentía desilusionado. Y había
además algo absurdo en aquello: el sumo pistolero parecía poco más interesado en oír la
historia que Cade en contarla. De vez en cuando, le hacía una pregunta o intercalaba un
comentario.

—¿Cuántos había allí?... ¿Parecían gentes del lugar o extranjeros?... ¡Qué maldito
embrollo, hermano!... ¿No reconocerías a ningún miliciano, verdad? —pero había en sus
ojos un brillo de aburrimiento.
¿Podía mentir él a la encarnación de la Orden? Vaciló en su relato; la duda ardía en su
mente, y entonces se dio cuenta. Estaba mintiendo a Arle por omisión. No explicaba nada
de la chica del Misterio Cairo que había intentado dos veces, la segunda con éxito,
salvarle de la hipnosis. Dio a entender al sumo pistolero que había recuperado el sentido
automáticamente en la calle y continuado luego hasta su detención («con una portadora
de liga que me seguía») por hacerse pasar por miliciano. El resto no había problema
alguno para explicarlo, incluyendo el ataque al guardián y el largo viaje por el pasillo.
Explicó cómo Fledwick había forzado la cerradura, y el sumo examinó la curiosa llave del
ex profesor con más interés del que había mostrado hasta entonces.
—Muy bien —dijo finalmente, tirando la llave sobre la mesa—. ¿Y luego?
—Luego entramos en el... en el apartamento de la dama Moia. —Cade tartamudeó al
pronunciar estas palabras.
El apartamento de la dama Moia. Yo soy su amante. La dama Moia llamó... Y el sumo
pistolero, la encarnación de la Orden de Milicianos, contestó a su llamada a toda prisa.
Cade alzó la vista hacia aquel rostro bello y altivo.
—Te veo atribulado, hermano —dijo el sumo—. Por si te tranquiliza, te diré que la
dama Moia es una de las gracias de este lugar. Las estrellas visitantes y sus cortes no
están sometidas a los rigores de la vida de un miliciano en una casa capitular. La tarea de
la dama Moia es prepararles apartamentos adecuados y prodigarles la dedicación que yo,
claro está, no puedo ofrecer.
Claro. Era tan razonable. Pero la mirada que había visto aún no estaba explicada, ni lo
estaba por qué la dama Moia, anfitriona y auxiliar social, podía llamar a la personificación
de la Orden pulsando un botón oculto.
Desconcertado, Cade dijo con aspereza:
—Os doy las gracias, señor. No hay más que decir. Vos conocéis el resto.
Y luego, tras un carraspeo nervioso de Fledwick, se apresuró a insistir en la promesa
que había hecho al hombrecillo de un perdón por sus servicios al Reino.
—Me parece muy justo —dijo el sumo, y Fledwick se tranquilizó con un suspiro.
Entraron luego tres pistoleros llamados por Arle, que les dijo:
—Éste es el antiguo profesor de Klin, Fledwick Zisz. Recordad que hay una orden de
matarle por maníaco homicida. He descubierto que la orden era un completo error. Es un
meritorio ciudadano del Reino que sólo ha cometido pequeñas infracciones. Traedme los
materiales necesarios para redactar el perdón de sus delitos por sus servicios al Reino.
Cade miró de reojo al ex profesor y sintió una inexplicable vergüenza al ver que
Fledwick evitaba su mirada. Si él no podía olvidar el apartamento de la dama Moia,
¿cómo iba a poder Fledwick? Sintió deseos de llevar a un lado al hombrecillo y
convencerle de que todo estaba bien, de que no tenían importancia las apariencias
superficiales; de que su vida interna debía estar en completa armonía con Klin, que la
relación entre el sumo y la dama Moia no era... lo que evidentemente era.
Cade se sentó silenciosamente mientras el sumo escribía el perdón y lo firmaba. Uno
de los pistoleros vertió una burbuja de termoplástico claro sobre la firma y Arle lo apretó
diestramente con la empuñadura de su pistola. El Sello.
El mismo Sello que Cade había apretado ritualmente tantas veces, en secreto exceso
de celo sentimental, contra el pecho, la boca y la frente, porque había sido tocado por la
pistola del sumo. Sintió que se ruborizaba, y apartó los ojos. Bruscamente se levantó, sin
que le hiciesen ninguna señal permisiva, y se acercó a Fledwick.
—Ya estás fuera de esto —dijo—. Cumplí mi promesa. Fuiste un buen compañero.
El hombrecillo logró mirarle directamente.

—Te agradezco que digas eso. Y mereció la pena. ¡Cuánto me gustaría haber podido
fotografiar tu expresión cuando cogimos aquellos pollos!
Era una insolencia, pero a Cade no le importó; y Fledwick añadió suavemente, con
aquella expresión desconcertada a la que Cade se había acostumbrado, pero que nunca
había comprendido:
—Lo siento.
Eso fue todo. El sumo le entregó el perdón y esperó impaciente a que el hombrecillo
pusiese fin a sus manifestaciones de gratitud.
—Mis pistoleros —dijo— te llevarán en coche a Aberdeen. Creo que no tendrás ningún
problema con ellos de escolta. Allí deberás presentar tu perdón en la Casa de Vigilancia y
rescindirán esa absurda orden. Supongo que querrás irte inmediatamente.
»Y en cuanto a ti, pistolero —continuó Arle—, hace no era ningún sueño. Abrió
rápidamente el saco de dormir y miró por la ventana al patio. Cuatro figuras se recortaban
contra el hormigón, una de ellas más pequeña que las otras.
Hubo abajo una especie de barullo y vio a la figura más pequeña claramente, en toda
su extensión. Había caído, o la habían derribado. Se levantó de nuevo, gritando y
agitando algo blanco, y volvieron a derribarla. Se puso en pie con gran esfuerzo agitando
el objeto blanco con un gesto de súplica y desesperación, no sólo en el brazo sino en
todas las curvas de su pequeño y expresivo cuerpo.
—¡Fledwick!
Cade no necesitaba ninguna interpretación más de la escena que se desarrollaba
abajo. Todo estaba allí, en el ladronzuelo que mostraba su papel. Cade sabía que aquel
objeto blanco era el perdón, escrito y sellado por el sumo pistolero. Vio a uno de los otros
tres hombres arrebatárselo con impaciencia y romperlo.
Como si estuviese recordando la escena en vez de estar presenciándola, Cade
permanecía inmóvil en la ventana, esperando. Vio que empujaban a Fledwick contra una
pared y vio a los otros tres sacar las pistolas. Vio al compañero de su viaje de cinco días
carbonizado por tres pistolas de la Orden, disparadas simultáneamente a baja apertura. Y
luego vio que las tres figuras se separaban, dos hacia una puerta y un anillo más interior,
y otra hacia una puerta que quedaba directamente debajo, en el edificio desde el que él
mismo estaba observando.
Se sintió enfermo, y después de superar la primera impresión comprendió que había
presenciado un asesinato: un asesinato realizado con pistolas de la Orden, ejecutado por
milicianos al servicio del sumo pistolero, después de que el propio Arle había extendido y
sellado falsamente un perdón.
Aquél no era ningún secreto en el que pudiesen iniciarle algún día. No se trataba de
ninguna prueba de valor o de fe. ¡Aquello eran sólo mentiras, traición y asesinato por
orden de la encarnación de la Orden: el sumo pistolero!
La puerta del cuarto se abrió silenciosamente y una sombra se deslizó en silencio hacia
el inflado saco de dormir de Cade.
—¿Me buscas a mí, hermano?
El asesino saltó hacia el áspero susurro, pistola en mano. Cayó achicharrado antes de
comprender plenamente que su supuesta víctima no estaba dormida.
Los pensamientos de Cade eran fríos y transparentes como cristal. Ya habían
encontrado una vez su cuerpo carbonizado en Sarralbe. Volverían a encontrarlo ahora,
concediéndole un precioso tiempo hasta que echasen en falta al miliciano-asesino.
Empujó el cuerpo chamuscado al interior del saco de dormir que había ocupado él, y
lentamente redujo a cenizas la tela con una descarga silenciosa a apertura mínima. Era
de suponer que quienquiera que estuviese lo suficientemente cerca para oír, esperase un
disparo mortífero, pero no dos.
Cade se puso su mezcla de ropas de plebeyo y uniforme y recorrió en sentido inverso
el camino por el que le habían conducido, atravesando pasillos vacíos y bajando vacías
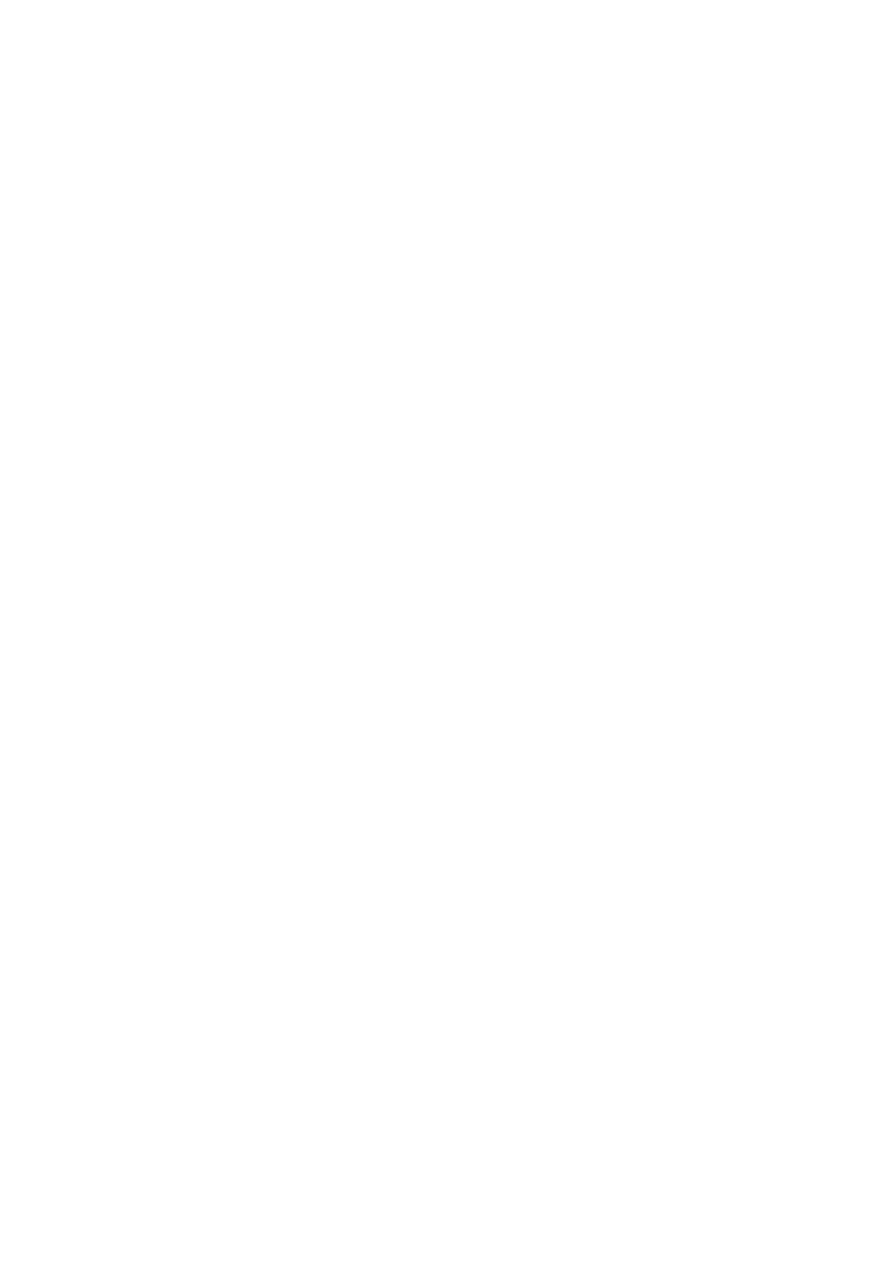
rampas. Sólo conocía un medio de salir. El ala parecía estar desierta. Se preguntó si sería
porque estaba en ella el apartamento de la dama Moia o porque era donde se asesinaba.
El cierre de la puerta interior del apartamento de la dama era radiónico. Cade lo
accionó rápidamente y penetró en la acolchada cámara exterior. La habitación estaba
difusamente iluminada por la luz de la luna, aún fragante con el humo de las pipas
doradas y el perfume más sutil de la propia dama. Vio sobre la mesa el resplandor de
objetos de oro (cajas, pipas, objetos cuyo uso no podía sospechar) y comprendió que aún
no había sondeado las profundidades de lo imposible. Estaba a punto de convertirse en
un ladrón.
No sabía adonde se dirigía ni cómo llegaría allí, pero era evidente que las casas de la
Orden le estaban prohibidas. Por primera vez en su vida, necesitaría dinero. El oro,
recordó de su niñez, podía cambiarse por dinero, o por artículos directamente. Llenó los
bolsos de su capa plebeya con aquel resplandeciente despliegue. El conjunto de objetos
metálicos pesaba considerable y sorprendentemente.
Había una tercera puerta en la habitación y estaba entornada. Cruzó de puntillas y
atisbo el dormitorio de la dama Moia. Dormía, sola, y Cade se sintió un tanto aliviado. La
hermosa cabeza oscura se agitó en la blanca almohada y Cade retrocedió. Torpemente,
accionó el picaporte mecánico de la puerta que daba a la cueva, nervioso a cada roce.
Pero la dama dormía y al final la puerta se abrió.
Cuando había entrado allí con Fledwick, huyendo por oscuros pasillos a media noche,
sus ojos acostumbrados a explorar el terreno se habían adaptado casi automáticamente y
su cerebro había registrado todas las curvas y distancias. Podía volver sobre sus pasos
con toda precisión y encontrar la salida de la cueva en cuestión de minutos.
El protocolario patrulleo seguía igual. Vio, cruzando la boca de la cueva a intervalos, a
un hombre nuevo en lugar del pistolero natural de Marte cupa capa llevaba ahora Cade a
la espalda, pero, por lo demás, la promesa de Arle a la asustada dama no se había
cumplido. Era evidente que el sumo pistolero tenía plena confianza en sus asesinos.
Cade, desde la sombra de la boca de la cueva, observó a los pistoleros, perfilados por la
luz de las estrellas y la luz de arco, hacer su ronda, encontrarse y separarse y volver a
encontrarse.
¡Imbéciles!, pensó, y luego recordó qué príncipe de imbéciles era él mismo y cómo lo
había sido desde el día de su decisión cuando tenía seis años... hasta menos de una hora
antes.
Dejar la boca de la cueva fue infinitamente más fácil que entrar. Esta vez sabía lo que
le esperaba al otro lado: sólo acres de hierbas altas en las que un hombre podía
ocultarse. Un hombre. El pensamiento había brotado así, sin esfuerzo: un hombre. No un
pistolero.
Cade sólo era una sombra más entre las luces chisporroteantes, un sector de
oscuridad que las mentes de los centinelas, embotadas por la rutina, jamás diferenciarían.
Seguro en las hierbas altas, se tendió durante largos minutos, hasta asegurarse de que
no había ninguna alarma. Luego, cautamente, comenzó a alejarse poco a poco. Por
último, en una lejana elevación del terreno, se levantó y continuó caminando hacia el río.
Pronto, muy pronto, tendría que decidir adonde ir y qué hacer. Sabía ya que Aberdeen
y Baltimore quedaban al norte. Estaría de nuevo en el río Potomac en cuestión de
minutos, pero no podría cruzarlo nadando, ni siquiera con ayuda de alas acuáticas como
las que le había hecho a Fledwick el día anterior. El oro le hubiese arrastrado al fondo, y
estaba tercamente decidido a no abandonarlo. Caminó por la ribera sur del río buscando
un tronco lo bastante grande para poder apoyarse y flotar con él y lo bastante pequeño
para poder controlarlo, o un puente sin vigilancia. Cuando se veían las primeras luces de
la aurora en el cielo, oyó voces irritadas al otro lado de una loma. Se echó al suelo y se
acercó, arrastrándose entre los matorrales para escuchar.
—¡Más cuidado, maldita sea!

—¿Sabes tú hacerlo mejor? ¡Pues hazlo y cierra el pico!
—Ciérralo tú. Si sigues gritando así acabaremos en el fondo del pozo.
—Puedo saltar el pozo a la pata coja.
—Espero que tengas que hacerlo algún día, maldita sea, siempre que no me toque a
mí también. Tengo mejores cosas que hacer que pasarme dos años intentando saltar el
pozo a la pata coja.
—Maneja con cuidado los humeadores, es todo lo que te pido...
Aquellas frases eran familiares. Lo de «saltar a la pata coja el pozo» significaba «pasar
fácilmente una pena breve de cárcel». Eso lo había aprendido de Fledwick. Los que
hablaban eran delincuentes... como él. Cade se levantó y vio a dos plebeyos al pie de la
loma, cargando cajas planas en una pequeña balsa.
Tardaron unos instantes en darse cuenta de que no estaban solos. Le vieron y se
quedaron paralizados mientras descendía hacia ellos.
—¿Qué hacéis? —preguntó.
—Señor, estábamos... estábamos... —tartamudeó uno. El otro tenía mejor vista.
—¡Eh! —dijo fríamente, después de estudiar unos instantes a Cade—. ¿Qué pasa? Tú
no eres ningún miliciano. ¿Es una trampa?
—No lo es —dijo Cade.
—Bueno, ¿qué es esto? Un hombre no se juega veinte años por nada. Llevas medio
uniforme y ni siquiera es de tu talla. Y la pistola es falsa, no hay más que verla —proclamó
el plebeyo orgullosamente. El otro parecía disgustado.
—¡Dejarme engañar por un uniforme falso y una pistola falsa! Sigue tu camino,
grandón. No quiero conocerte cuando te cojan y te condenen a veinte años.
—Quiero pasar el río en vuestra balsa. Puedo pagar.
Sacó del bolsillo una caja de oro. Estaba a punto de preguntar si era suficiente pero vio,
por la expresión de los otros, que era de sobra.
—Quiero también ropa de plebeyo —añadió, y luego se maldijo silenciosamente por
traicionarse con lo de «plebeyo»... pero ellos no se dieron cuenta.
—Desde luego —dijo el hombre que no se dejaba engañar por una pistola falsa—.
Podemos llevarte al otro lado. Pero de ropa yo no sé nada.
—Eso puedo arreglarlo yo —dijo rápidamente el otro—. Eres aproximadamente de mi
estatura. Te venderé lo que llevo puesto muy gustosamente. Claro que tendrás que darme
algo más si quieres que me quite lo que llevo encima...
Cade hurgó en la caja. Parecía haber mucho oro allí, pero ¿cuánto oro valían aquellas
ropas?
El otro interpretó su silencio como negativa.
—Está bien —dijo—. De acuerdo —y se desnudó, quedándose en ropa interior. No era
ni mucho menos tan alto como Cade, pero su ropa era bastante amplia para taparle.
Mientras Cade transfería metódicamente sus pertenencias de unas ropas a otras, los ojos
de los otros brillaban.
—Será mejor que entierres ese juguete —advirtió uno de ellos—. Una pistola falsa
también equivale a suplantación...
—La conservaré —dijo Cade, dejando caer los faldones de su túnica sobre la pistola—.
Ahora llevadme al otro lado.
Viendo desaparecer el último objeto de oro, el plebeyo que no se dejaba engañar
fácilmente dijo, tanteándole:
—Tenemos más transportes.
—Oye —dijo el otro—. Cierra el pico. ¿Es que no sabes distinguir un arpón en la trepa?
Así pues, pensó Cade, él era un arpón en la trepa, que necesitaba transporte.
—¿Qué es lo que tenéis? —preguntó.
—Bueno, amigo, estamos en el final de la cadena de distribución de un asunto de
humeadores. Para un arpón no debe parecerle mucho, pero la pena es la misma. Los

conseguimos de... del fabricante y los pasamos al otro lado del río. Allí los recoge un
vehículo. El conductor podría...
—Por dos chismes como ese último —interrumpió con decisión su socio— te
llevaremos hasta el conductor, y le hablaremos de ti y le convenceremos para que te deje
en cualquier lugar de la ruta que quieras.
—Tendrá que ser por uno solo —ofreció Cade cautamente, preguntándose qué sería
un humeador.
—Hecho —dijo en seguida el más cordial de los dos. Cade buscó y sacó una caja
parecida a la última. El plebeyo la acarició y dijo:
—Echemos un humeador para cerrar el trato. No se darán cuenta.
Sin esperar respuesta, abrió una de las cajas lisas de la balsa y sacó de ella tres
bolitas. Los dos plebeyos echaron las suyas en tubos de aluminio, encendieron y
aspiraron el humo, y Cade comprendió al fin que los «humeadores» se ajustaban en pipas
como la de la dama Moia.
—Gracias —dijo, metiéndose en el bolsillo su bolita—. Guardaré la mía.
Le miraron disgustados sin contestar nada. Comprendió que había cometido una
incorrección más o menos grave. También entre los plebeyos había cosas propias e
impropias, y él no sabía cuántas otras cosas impropias podría hacer.
Las bolitas duraron sólo un minuto o así, y dejaron a los dos hombres relajados y
parlanchines; Cade se esforzaba por asimilar toda la información útil.
—Yo humeo demasiado —dijo quejumbrosamente uno de los hombres—. Supongo que
es la tentación de manejar el asunto.
—No hace ningún daño.
—Pero no me siento bien. Manejar el asunto es una forma de ganarse la vida, pero si el
emperador dice que no debe hacerse, no deberíamos hacerlo.
—¿Qué le importa eso al emperador?
—Bueno, el primer emperador debió establecer las reglas de lo que se puede hacer y
de lo que no se puede hacer.
—Ni hablar. El primer emperador y esas reglas se hicieron al mismo tiempo. Pregunta a
cualquier profesor.
—Será mejor que preguntes tú a un profesor... pero aunque se hubiesen hecho al
mismo tiempo, yo no me sentiría bien.
—Eso es lo que yo le digo a mi chica. No hace más que decir cómprame esto y
cómprame aquello, y ahora quiere un vestido de tela fina de una tienda elegante y yo ya le
digo que aunque se lo comprase no podría ponérselo donde la vieran, y aunque lo llevase
en privado no se sentiría bien.
—Mujeres —dijo el otro, moviendo la cabeza—. Pretenden andar por ahí todas como si
fuesen damas de las Estrellas, si por ellas fuera no tendríamos nunca un verde... ahí está
el vehículo. Vamos.
Cade había visto un parpadeo de luz en la otra orilla. La balsa entró en el agua con
Cade sobre las cajas, un hombre manejando la pértiga y el otro, en ropa interior, en el
borde. El coche, en una carretera paralela a la ribera del río a lo largo de un kilómetro, era
un vehículo de pasajeros grande, de color indescriptible y placas de identificación
particularmente sucias.
—¿Quién es ése? —preguntó el conductor, acercándose a ellos. Era un hombre
grande, tirando a gordo, y empuñaba una sección de tubo de bronce de tres centímetros.
—Es un buen tipo. Un buen arpón. Le dijimos que quizá pudieses dejarle por el camino.
—No que pudieses, que me dejarías —dijo Cade.
—Ya tengo bastantes problemas —dijo el conductor—. Lárgate, pijo.
Pijo, evidentemente, era un insulto. El conductor le amenazó con el tubo de bronce.
Cade lanzó un suspiro y le derribó de un golpe ligero en el vientre. Luego dijo a los otros:

—Escuchadme... pijos. Devolvedme una de esas cajas. Y si os ponéis pesados, os
quitaré las dos.
Los otros se miraron y le entregaron una de las cajas. Cade se la dio al conductor, que
se levantaba, aún no repuesto del golpe.
—Esto es para ti si me llevas adonde quiero.
—Desde luego, amigo —dijo amablemente el conductor—. Pero como comprenderás
no puedo desviarme de mi ruta. No puedo perder mi trabajo por una cosa extra.
—Voy a Aberdeen —dijo Cade, con súbita decisión.
—Hecho. Ahora, si quieres esperar a que carguemos...
Cargaron las cajas de humeadores en una sorprendente variedad de lugares del
vehículo. Bajo los asientos, dentro de la tapicería, detrás de paneles desmontables.
Cade observaba y se preguntaba por qué habría elegido Aberdeen. Pero pronto
desistió de aclararlo. Tenía que empezar en algún sitio, y empezar por la chica era
perfectamente válido. Ella sabía algo... Más de lo que sabía él, sin lugar a dudas. Y
muerto Fledwick, ella era la única persona que no le había traicionado en ningún
momento desde que se había visto envuelto en aquella pesadilla de conspiración y
desilusión. Además, se dijo, era lo más lógico. El último sitio donde esperarían encontrarle
sería aquel en el que le habían capturado antes. Sumido aún en estas consideraciones,
se sentó junto al conductor.
—¿A qué sitio de Aberdeen? —preguntó el otro una vez en la ruta.
—¿Conoces el local de la señora Cannon?
—Sí. De acuerdo —dijo el conductor, con tono evidentemente desaprobatorio.
—¿Qué pasa con ese lugar? —se arriesgó a preguntar. Podría ser un nido de espías.
—Nada. La vieja está bien. No me importa a qué garito quieres ir. Dije que te llevaría y
lo haré.
Trece años de condicionamiento no se esfumaban de la noche a la mañana. Cade se
sentía culpable y a la defensiva:
—Busco a una persona, una chica.
—Está bien. No tienes por qué explicármelo. Te llevaré allí, tal como te dije. Yo soy
padre de familia. No es que vaya al lectorado todos los días como otros, pero sé lo que es
propio y lo que no lo es.
—Pero estás traficando con humeadores —dijo indignado Cade.
—No es que me sienta bien por hacerlo, desde luego. Yo no humeo. No es culpa mía
que haya un montón de pijos ignorantes que siendo plebeyos se dedican a humear como
una Estrella y su corte. Si les dices «al emperador no le gusta», te ponen cara larga y
contestan: «Bueno, no importa mucho eso, y además daré dos veces más para el
lectorado y eso sí que le gustará al emperador, ¿no crees?» ¡Necios!
Cade asintió débilmente y la conversación decayó. Mientras el delincuente moralista,
infractor de normas suntuarias, cubría su ruta, Cade se adormeció. Sabía que aquel
hombre cumpliría el trato después de aceptarlo.
12
A cada parada y arrancada. Cade entreabría un ojo y luego seguía durmiendo. Pero
finalmente, el conductor le zarandeó.
Cade despertó sobresaltado. Por la ventanilla, a un metro de sucio pavimento inundado
de sol, pudo ver unas escaleras de piedra que descendían hacia una sólida puerta.
Delante, otro tramo de escaleras parecían llevar a otra puerta que quedaba fuera de su
campo de visión.
Estaban en una calleja estrecha, en la que cabía justo el vehículo. Al otro lado, paredes
lisas de sucio cemento se elevaban hasta una altura de tres o cuatro plantas sobre el

suelo. No había ventanas, ni líneas de edificación claramente marcadas, nada que
diferenciase un punto de otro salvo suciedad y desconchones en el viejo hormigón. Y los
escalones a intervalos regulares a ambos lados. El conductor sacó tres fardos
limpiamente empaquetados del tapizado del asiento delantero, cerró la abertura y esperó
con ellos en la mano.
—¿Bueno? —dijo—. ¿Vas a estar sentado ahí todo el día? Abre.
Cade se puso rígido y luego procuró tranquilizarse. Estaba entre plebeyos ahora, y era
lógico que le tratasen como a uno más. Era una lección que tendría que aprender igual
que las que había aprendido en el noviciado. Su vida dependía también de estas
lecciones.
—Disculpa —masculló—. ¿Es donde la Cannon?
—¿Es que no lo conoces?
Cade abrió la puerta y murmuró:
—Parece distinto de día.
Siguió al conductor por las escaleras de piedra abajo. El otro llamó rítmicamente y la
puerta se entreabrió. Cade reconoció inmediatamente la cara vacuna.
Ignorando ostentosamente al conductor, la señora Cannon dijo con aspereza::
—El bar no se abre hasta la noche, forastero. Entonces serás bien recibido.
Pero el conductor dijo rápidamente:
—Creí que era amigo tuyo. Es un arpón y busca refugio. Gente que le conoce me dijo
que era de confianza.
Los ojos de la mujer, de un azul desvaído, recorrieron el rostro de Cade y examinaron
luego sus astrosas ropas y las raídas sandalias, y volvieron de nuevo, lentamente, a
posarse en su cara.
—Puede que le haya visto antes —admitió al fin, con un gruñido.
—A mí y también a... mis monedas —dijo rápidamente Cade. El resto fue más
inspirado—: La última vez que estuve aquí, una de tus chicas se llevó todas las que tú me
dejaste.
La mujer pareció situarle al fin:
—Aquella chica no era de las mías —insistió, a la defensiva.
Para el conductor era bastante.
—Bueno, nada más —dijo—. Arreglad el asunto entre vosotros. Ya voy con retraso.
La puerta se abrió un poco más.
—Espera aquí —dijo la mujer a Cade, y guió al conductor fuera de la estancia.
Era la cocina del establecimiento. Cade se paseó por ella, sin notar nada, pero
examinando con profunda curiosidad aquella extraña colección de suministros y
equipamiento.
Las grandes despensas y cocinas de las casas capitulares en las que Cade había
pasado centenares de horas siendo novicio, se parecían tanto a aquel lugar como... como
el saco de dormir de un miliciano al lecho de la dama Moia. Lo único que pudo identificar
fue una parrilla gigante que colgaba de una pared. Era idéntica a las que se utilizaban
para preparar la comida nocturna, a base de carne, de las casas capitulares. Pero la
similitud terminaba ahí. A través de las puertas transparentes del refrigerador no vio la
ordenada serie de piezas de carne, sino una desconcertante variedad de volatería,
pescado, carne y marisco, todo mezclado. A lo largo de la pared opuesta había más frutas
y verduras de las que él hubiese imaginado que existieran... Lujos voluptuosos, pensó,
para paladares degenerados.
Pudo reconocer, al fin, una cocinadora destinada a mezclar y calentar en una operación
el rancho básico que constituía el alimento esencial de los milicianos. Pero allí no se
trataba de la gigantesca y resplandeciente estructura de las casas capitulares, sino de
una máquina vieja y destartalada situada en una repisa elevada, casi fuera de alcance.
Por alguna razón, dedujo Cade, el rancho no era popular en donde la Cannon.

En otros estantes que rodeaban la estancia, había centenares de paquetes brillantes,
que contenían ingredientes de color desconocido utilizables con una docena o más de
mezcladoras y calentadoras especializadas, modelos que Cade no había visto jamás.
Había en todo aquello una atmósfera de despreocupado desorden, confuso pero evidente,
que trajo a la mente de Cade numerosos recuerdos.
Tantas cosas habían revivido viejos recuerdos en él los últimos días: recuerdos de una
infancia que él había sepultado conscientemente al tomar los hábitos. Comprendía ya que
era inadecuado para la Orden. El ritual y la rutina que habían formado parte tan integrante
de su vida como la respiración, de pronto habían pasado a ser cosas de las que podía
prescindir. A veces tenía la sensación de haberse vuelto loco. Necesitaba un profesor
correctivo, se dijo, y luego pasó a preguntarse si de veras deseaba que le corrigiesen.
Naturalmente quería volver a la Orden, pero el sumo pistolero...
Dejó de lado fríamente aquella confusa pugna de lealtad. Lo primero que debía
conseguir era información, y eso significaba que debía encontrar a la muchacha.
«Tú no eres una chica mía», había dicho la señora Cannon. Y había añadido: «Si
vuelves por aquí, chica, te romperé el cuello con un taburete.» Eso no importaba. Él
necesitaba un punto de partida. Empezar por un lugar bien situado dentro del submundo
del hampa en el que la chica parecía moverse con tanta seguridad. En aquel mundo uno
iba de una persona a la siguiente: de los traficantes al conductor y de éste a la señora
Cannon. Afloró a su rostro una sonrisa. ¿Qué habría dicho él, no hacía tanto, si alguien le
hubiese explicado que necesitaría acudir a un delincuente de baja estofa para que le
admitiesen en un (¿cómo lo había dicho?), en un garito? Él, uno de los mejores
pistoleros...
—Amigo —dijo la áspera voz—, no sonrías así. Ya no soy tan joven y mi figura no es lo
que fue en otros tiempos, pero tampoco soy tan vieja para que no se me levanten
mariposas en el vientre de vez en cuando.
En la puerta estaba la señora Cannon, mirándole con una absurda mezcla de
cordialidad y coquetería.
—¡Por los labios del Poder! —exclamó entre risas—. ¡Aún es capaz de ruborizarse!
Tenemos algunas chicas a las que les gusta así. ¡Grande como una casa y fuerte como
un miliciano y con una sonrisa que pone los pelos de punta, y resulta que se ruboriza a la
primera de cambio! En fin, hay chicas a las que les gustan así, pero a mí me gustan más
cuando están «cargados». —Hubo un brusco cambio de tono—. Lázaro me dijo que
tenías mercancía y andabas huido. ¿Qué es lo que llevas?
Él abrió la boca para contestar, pero no le dio tiempo.
—Grandón, aquí arriba han pasado días y meses muchos tipos sin que se les hiciese
ninguna pregunta y sin que explicasen nada. No hay lugar más seguro en la costa este.
Pero resulta caro. Te trajo Lázaro y me gusta tu cara. Si no, no te aceptaría ni por todo el
oro de Aberdeen. La protección cuesta cara en cualquier sitio. Aquí tendrás una magnífica
habitación, tres comidas al día y todo el...
A la mujer le gustaba hablar, pensó Cade, y era mejor dejar que lo hiciera. Además, lo
que decía resultaba confortante. Podía quedarse allí... y el conductor había supuesto que
aquello era lo que él quería.
La mujer hizo un alto para respirar, resopló un poco, y Cade aprovechó la oportunidad:
—No tienes por qué preocuparte por el dinero. Yo estoy... Estoy «cargado». Puedo
pagarte lo que me pidas. —Lo único que parecía pedir todo el torrente de palabras de ella
era aquella aclaración.
—¿Con qué?
Él sacó lo primero que tocaron sus dedos en el bolsillo exterior. Era una pequeña y
resplandeciente fruslería de vistosas joyas, un collar del que colgaban cinco pequeñas
campanillas. Al colocarlo sobre la mesa, repiqueteó desmayadamente con una música
casi inaudible. Los ojos de la mujer quedaron atrapados por aquella dorada ¡futesa.
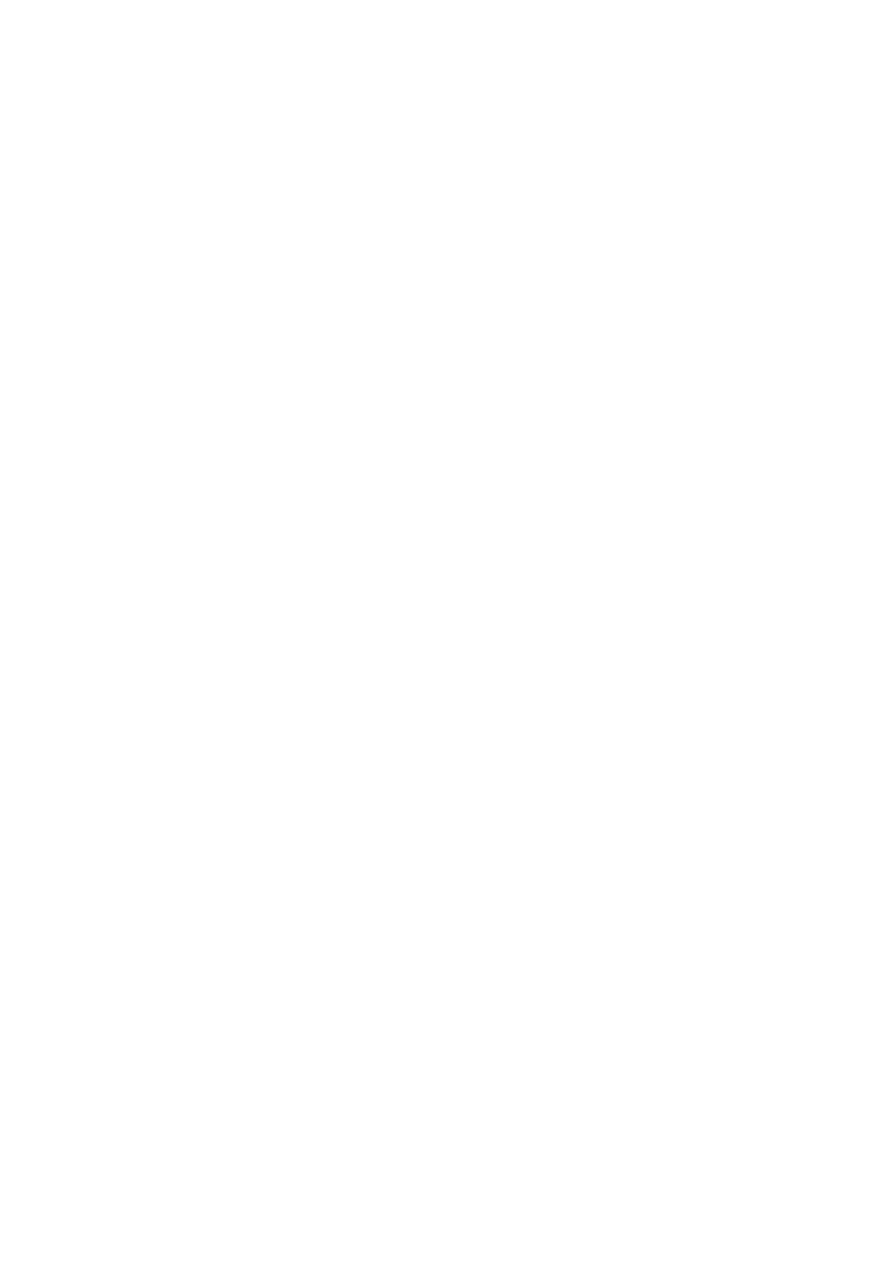
—Prácticamente sin valor —dijo hipócritamente cuando alzó la vista—. Es demasiado
difícil deshacerse de ella.
—No sé —dijo Cade, disculpándose, y extendiendo la mano para recogerla—. Quizá
otra cosa...
—¡Magnífico! —explotó ella, agitándose de nuevo con oleadas de aparatosa risa—.
¡Me has marcado un farol a la primera! ¿Es cierto que tienes otra? —Cade hurgó en los
bolsillos buscando una pareja de la pieza que había sacado, comprendiendo vagamente
que en realidad debía hacer algo más hábil. Volcó en la mesa todo lo que tenía y fue
examinándolo.
—Lo siento —dijo al fin—. Al parecer no está aquí. La mujer contemplaba la colección
desconcertada.
—Lo sientes —remedó—. Parece que no está aquí. —Le miró de nuevo,
escrutadoramente, durante un largo minuto—. ¿Por qué viniste aquí? —preguntó
quedamente.
—Fue el primer sitio que se me ocurrió —dijo. Algo iba mal. ¿Qué idea de lo propio y lo
impropio según los plebeyos había violado ahora?
—O el único —musitó ella—. Y no me digas que estabas borracho aquella noche.
Quizá la amiguita que estaba contigo no pudiese apreciar la diferencia, pero yo llevo
muchos años de vuelo. Conozco a un borracho nada más verlo y sé también lo que es la
droga. Un joven como tú... Bueno, ahora sé que puedes ocupar la habitación. Pero andar
por ahí cargado con artículos sin tener ni idea del valor que tienen... ¿nadie te dijo nunca
que no debías dar por terminado el asunto hasta no liquidar la última parte? ¿Y que la
última parte era vender la mercancía?
Cade no sabía qué decir.
—Si tienes una habitación para mí —dijo pacientemente— serás bien pagada. Eso es
todo lo que te pido. Por alguna razón, ella se enfureció.
—¡Pues entonces, será lo único que tengas! Y cuando empieces a gritar pidiendo la
droga no esperes que te la traiga. ¡Vamos! —abrió la puerta de un empujón y subió
escaleras arriba; subía mascullando para sí—: No se puede hacer hablar a un hombre si
no quiere. Ni aunque necesite ayuda. ¡Se creen que saben más que nadie!
Al final de la escalera sacó un manojo de llaves como la que Fledwick había utilizado.
Abrió una puerta con una de ellas y se la entregó a Cade.
—Es la única que hay —dijo—. Aquí estarás seguro. Si tienes hambre, o si quieres
divertirte un poco, puedes bajar al bar.
Cerró la puerta y estudió su aposento. La habitación no era ni clara ni limpia. Las
estanterías parecían mal asentadas. Daba igual. No tenía nada que guardar. La cama era
un viejo catre plegable como sólo había visto en casas de plebeyos en las que había
entrado durante acciones de combate. Resultaba duro recordarlo: ahora estaba en una
casa plebeya, viviendo como un plebeyo. Giró la llave, cerrándose por dentro. Luego
extendió su tesoro sobre la cama, tanteando cuidadosamente las piezas. Aunque no
había hecho mucho caso de las palabras de la mujer, su expresión indicaba que
aquellas... fruslerías la habían emocionado. ¿Por qué? Podían cambiarse por dinero, o
por comida. El dinero podía cambiarse por ropas, comida, alojamiento, diversiones.
También Fledwick reaccionaba así con el dinero, si es que no lo había interpretado mal. El
hombrecillo estaba dispuesto a correr grandes riesgos, arrostrar la vergüenza y la cárcel,
por dinero. Y los hombres de la balsa... también habían intentado sacarle más objetos de
aquéllos. Lo cual significaba que poseía algo que era muy deseable para los plebeyos, y
lo poseía en grandes cantidades.
Se tendió en la cama y su blandura le resultó insoportable. El suelo era mejor que el
colchón. Para encontrar a la chica tendría que bajar al bar. Pensando en la noche que
había estado allí, recordó el ruido, los olores, la bebida que le habían dado, la atmósfera
enrarecida, aquellas mujeres estúpidas. Pero el bar era el motivo de que estuviera allí. La

muchacha del Misterio Cairo le había encontrado allí antes; podría buscarle allí ahora.
Pensó en su ropa... necesitaría alguna. Y botas... zapatillas, más bien. Como plebeyo, no
podía llevar botas. Y mudas. Hasta un plebeyo cambiaría de prendas periódicamente, sin
duda.
La señora Cannon se había anticipado a él. Estaba abajo en el bar, esperando, con
noticias.
—Ojalá hubieses bajado un poco antes. Estuvo aquí esperando el viejo Carlin, pero dijo
que tenía que irse. De todos modos, vendrá mañana a primera hora. Le habría enviado
arriba, pero imaginé que estarías durmiendo.
Al parecer debía saber quién era el viejo Carlin. Lo preguntó:
—¿Carlin? Tiene una tienda aquí cerca. Vende ropas cortesanas extraoficialmente. No
entiendo por qué esas tramposas están dispuestas a pagar precios tan disparatados. Para
dar emociones e ilusiones a sus novios a puerta cerrada. Eso supongo. En mis tiempos
no andábamos detrás de los hombres si no podíamos emocionarlos sin telas de fantasía
de la corte. Tú no eres del distrito, ¿verdad? Él vaciló, sorprendido por la brusquedad de
la pregunta.
—Lo que me figuraba —dijo ella, bajando la voz—. Escucha.
Se inclinó hacia él sobre la mesa, y de la profunda hendidura que dividía sus pechos
brotó un aroma demasiado empalagoso, demasiado fuerte.
—Si quieres algún buen consejo, yo puedo dártelo, y te lo daré aunque no lo quieras.
Estás huido y tienes encima la mercancía... una mala combinación. Y no quieres que te
sangren, ni yo ni ningún otro vampiro. De acuerdo, me parece muy bien, y además tienes
sentido suficiente para no intentar mentir estando en la situación en que estás. Pero
tampoco tienes que andar con tantas reservas conmigo. Escucha...
Se detuvo para tomar aliento y luego continuó animosamente:
—Entré en la cocina esta tarde y te encontré allí de pie sonriendo para ti, cuando
podrías rodear toda la casa con una cinta de oro. Diez minutos después, me tratas con la
altanería de un aristócrata, y estuviste a punto de quedarte sin la habitación que tienes
ahora. Un tipo con una cara como la tuya, y con esa corpulencia, es un idiota si no le saca
provecho a lo que tiene. Y tú no tienes por qué hablar, amigo... ¡Sonríe! —se irguió e hizo
una seña a un recién llegado que estaba al fondo del bar—. Tengo que atender a los
clientes —dijo—. ¿Tienes algún alias por el que pueda llamarte si me preguntan?
Cade sonrió para sí ante aquel absurdo consejo... y ante la pregunta que le siguió.
¿Qué sería aquello de alias? Por primera vez desde que conocía a la señora Cannon, la
miró directamente a los ojos. No era una mujer peligrosa, después de todo, pese a su
charlatanería. Guardó silencio, pero lenta y deliberadamente dejó que la sonrisa interna
aflorase a su boca.
—¡Esto es! —exclamó ella, encantada—. No eres ningún tonto. ¡Eh, Jana!
Una esbelta trigueña se apartó de un grupo de chicas que hablaban en un rincón
mientras esperaban que el lugar se llenase. Caminó con estudiada languidez hacia ellos.
La liga de plata de su muslo tensaba la delicada tela de sus pantalones a cada paso.
—¡Jana, quiero que conozcas a un amigo! —dijo la señora Cannon—. ¡Nada es
demasiado bueno para mi amigo Sonriente!
Le guiñó el ojo, un guiño lascivo y aterrador, tan inmenso como un encogimiento de
hombros, y se fue.
—Es una buena recomendación, Sonriente —dijo la chica.
Tenía la voz áspera y adoptó automáticamente la misma postura que la señora
Cannon, inclinándose hacia delante y apretando los hombros. Debe ser una costumbre
plebeya, pensó inquieto, mientras advertía que así exponía gran parte de sí misma a su
compañero de mesa.
—Sí —dijo él—, ha sido muy buena conmigo.

—¡Pero si yo me acuerdo de ti! —dijo bruscamente Jana—. ¡Tú estuviste aquí la
semana pasada! ¡Y tenías problemas, hermano! ¡Vaya si los tenías!
Pero bruscamente frunció el ceño.
—¿Qué es lo que te pasa, Sonriente?
No podía evitarlo. La sorpresa y la impresión que le producía el que aquella mujer, en
aquel lugar, le llamase hermano, se traslucía en su rostro.
—Nada —dijo.
—¿Nada? —preguntó ella astutamente—. Escucha, ya veo que no estás bebiendo...
Cade siguió su mirada y advirtió que había un pequeño vaso que contenía un líquido de
olor nauseabunda sobre la mesa. Lo apartó.
—...y he estado discutiendo con Arlene sobre eso desde entonces... ¿Te acuerdas de
ella? Aquella rubia bajita del rincón...
La esperanza se encendió un instante y se desvaneció al ver a la muchacha que le
indicaba.
—Lo cierto es que ella dice que no era licor y yo digo que nunca vi a un hombre de tu
tamaño y de tu edad tan ido como estabas tú. No era licor. No tienes por qué decírmelo si
no quieres, pero...
La muchacha dejaba en el aire un interrogante.
Cade, aprovechando lo que había aprendido, le sonrió directamente y mantuvo la
sonrisa hasta que se sintió estúpido.
Los resultados fueron inesperados y espectaculares. Ella silbó, un silbido largo y hondo
que hizo volverse inquisitivamente media docena de cabezas. Y le miró con tanta
adoración... Pocas veces había visto aquella expresión, y sólo entre los nuevos escuderos
en el campo de batalla.
—¡Hermano! —suspiró ella.
—Discúlpame —dijo Cade con voz estrangulada, y huyó del enemigo, dejándola en
completa y desconcertante posesión del campo de batalla.
13
Cade aprendió de prisa en Cannon. No tenía más remedio. Sus ojos y sus oídos,
entrenados para apreciar diferencias que significaban vida o muerte en el combate,
recogían palabras, miradas, gestos; su inteligencia adiestrada por el combate los
valoraba. Sobrevivió.
Y en Cannon aprendieron de Cade cuanto era necesario. Él era Sonriente, y la etiqueta
del local de Cannon exigía que no se investigase nada más sobre su nombre o su rango.
Se hablaba de él. Algunos decían que había nacido en las estrellas, pero nadie
preguntaba. Sus bolsillos llenos y la ágil lengua de Jana le introdujeron y le dieron la
reputación necesaria.
En cuanto a su corpulencia, todos aceptaban que era un hombre de gran fortaleza. En
cuanto a su riqueza, evidentemente era un ladrón de altos vuelos. En cuanto a sus
esporádicos fallos de memoria, y a sus maneras, era sin duda adicto a los narcóticos más
fuertes. Eso explicaba también su, por otra parte inexplicable, falta de interés por el
alcohol y las mujeres.. Por su fortaleza y su nivel profesional, superaba a la mayoría de
los asiduos del lugar: los miserables carteristas, los jugadores, los despreciables chulos.
Como adicto a drogas desconocidas sobrepasaba incluso a los individuos cordiales,
interesantes y limpiamente vestidos que de vez en cuando pasaban por allí. Las drogas
eran una vía romántica y desesperada para eludir la realidad de las cosas. La señora
Cannon las desaprobaba... había una historia en su pasado con un hombre... No quería
hablar del asunto. Pero para sus chicas era la atracción definitiva.

Cade se sentaba de noche en el bar, en una mesa situada en el rincón próximo a las
escaleras, ante una bebida que no probaba. Carlin, que vestía secretamente a las chicas
plebeyas con ropajes cortesanos, y también al hampa elegante, le había tomado las
medidas y le había proporcionado verdes y azules a cambio de las piezas de su tesoro
que había decidido utilizar. El viejo había intentado regatear en cada pieza, pero con la
supervisión de la señora Cannon, Cade había logrado salir del trato con dos series
completas de prendas, dos semanas de exorbitantes gastos de «alojamiento» pagadas y
suficiente cantidad de dinero. En su habitación, detrás de una de las estanterías, había
encontrado un lugar donde ocultar las piezas que le quedaban: una última caja de oro que
contenía media docena de alhajas más pequeñas.
Con esta seguridad (un lugar donde vivir, ropa nueva, buena comida, dinero en el
bolsillo, una envidiable reputación y una reserva oculta) podía dedicarse por completo a la
búsqueda de la muchacha del Misterio Cairo. Hizo unas cuantas preguntas, pero no
encontró indicio alguno que pudiese conducirle a ella. Se sentaba todas las noches en su
mesa, con la silla vuelta hacia la puerta, mirando a todos los que llegaban, invitando a
cualquiera que hablase... lo cual significaba a todos...
Primero fueron la señora Cannon y sus chicas. Luego se decidió a preguntar
abiertamente, al descubrir que no era extraño intentar renovar una relación con una chica
que hubiese producido una profunda impresión en un hombre. Pero nadie sabía de ella,
nadie recordaba haberla visto salvo aquella noche en que se había encontrado allí con
ella.
Era un retroceso, pero no tenía otro lugar posible donde buscar salvo Baltimore... y en
una ocasión no habían tenido ningún problema para llevarle allí. Si nadie en Cannon le
conducía a la chica, actuaría sin ella, y gradualmente fue elaborando un plan alternativo.
Mientras iba construyéndolo, pasadas dos semanas de estancia allí, se dedicó a escuchar
a todos los que fueron sumándose a la interminable procesión de personas que querían
hablar mientras Sonriente pagaba.
Conoció a un marciano que había abandonado su nave y para acabar dedicándose a la
bebida y a pequeños robos. Durante dos noches Cade le oyó maldecir su mal paso:
parloteó monótonamente sobre su familia y su pequeña refinería de hierro; y una chica
que había quedado allá, con la que podría haberse casado y haber tenido hijos. El
marciano no volvió la tercera noche, ni nunca.
Perdió una noche. Se trataba de un hombre tranquilo, que se expresaba bien, de pelo
gris, que había sido ladrón de altos vuelos y se había retirado a disfrutar de sus
«ganancias». Apareció por primera vez la cuarta noche de Sonriente en el bar, y durante
casi una semana volvió todas las noches. Era una mina de información sobre las
costumbres, los sistemas, el argot y los usos del hampa, sobre la corrupción de los
vigilantes, la prostitución organizada y el manejo de objetos robados. La última noche, la
noche desperdiciada, después de charlar y beber durante una hora, le confió súbitamente
que poseía una verdad secreta desconocida por los demás hombres. Inclinándose sobre
la mesa, emocionado, murmuró claramente:
—¡Las cosas no han sido siempre como son ahora!
Cade recordó los ritos del Misterio y se inclinó también sobre la mesa para escuchar.
Pero su esperanza se vio defraudada; el elegante viejo era un lunático.
Decía haber encontrado un libro, años atrás, cuando aún se dedicaba a robar. Se
titulaba «Lectura de sexto grado». Pensaba que era increíblemente viejo y murmuró, casi
en el oído de Cade:
—¡Más de diez mil años!
Cade se echó hacia atrás desilusionado mientras el loco continuaba. El libro estaba
lleno de relatos, versos, anécdotas, muchos de ellos basados, al parecer, en hechos
reales y no de ficción. Pero todos tenían algo en común: ninguno mencionaba al
emperador, a Klin, a la Orden ni al Reino del Hombre.

—¿Te das cuenta de lo que significa eso? ¿Te das cuenta? Hubo un tiempo en el que
no había emperador.
En vista del aburrido desinterés de Sonriente, perdió el control y habló lo bastante alto
para que la señora Cannon, que estaba en el bar, captase unas cuantas palabras.
Irrumpió en la mesa llena de furiosa lealtad y le echó. Más tarde lo lamentó. Corrió la
noticia, y el incidente provocó la única incursión de los vigilantes en lo de la Cannon
durante la estancia de Sonriente.
Se investigó minuciosamente todo el distrito y hasta Cade hubo de someterse a
interrogatorio. Pero los vigilantes buscaban a otro hombre y no les interesaban los
orígenes de Sonriente. Más tarde, llegó a Cannon la noticia de que habían encontrado al
loco mientras explicaba su desvarío a unos niños en la calle. No sobrevivió a su primera
noche en la Casa de Vigilancia. Aquellas porras de goma, recordó Cade, y se preguntó
qué necesidad habría de tratar tan drásticamente a aquel pobre loco.
Hubo otros que se acercaron a su mesa y hablaron. Un joven de traje color pastel que
interpretó mal la falta de interés de Cade por las chicas y al que inmediatamente se le
aclaró la cuestión. La señora Cannon le expulsó con su áspera advertencia habitual: «¡Y
no vuelvas nunca por aquí!» Pero probablemente no la oyese.
Una noche apareció un tipo mofletudo y sentencioso que había perdido el control a
causa de la bebida. Sonriente le convidó a varias copas porque había estado en el
Misterio Cairo, y en varios otros... Explicó que los misterios eran un buen sitio para hacer
amistades, mostrándose por lo demás reacio a hablar. Cade se atrevió a preguntarle con
mayor insistencia después de haberle hecho ingerir suficiente licor para ofuscar su mente
con el propósito de que a la mañana siguiente no recordase el incidente. Pero sabía muy
poco. Jamás había oído hablar de hipnosis en relación con un Misterio. Según él, nada
tenía que ver con los ritos Cairo una habitación de forma oval y paredes completamente
lisas. Los misterios eran en realidad lugares de reunión y para hacer amistades; los
beneficios eran para tipos listos, como él y Sonriente. Propuso vagamente que creasen un
nuevo misterio con ligeras variantes para hacer dinero a costa de los fieles. Con su
experiencia y el aspecto de Sonriente sería muy fácil. Luego, se quedó dormido sobre la
mesa.
Hubo varios otros. Pero ella no apareció y Cade no oyó ni una palabra sobre ella ni
nadie que se le pareciera.
Cuando transcurrieron las dos semanas que se había concedido sabía mucho más de
lo que sabía antes, pero nada que le condujera a la chica. Era hora de iniciar el otro plan.
La señora Cannon protestó enérgicamente cuando él le dijo que se iba.
—Nunca he visto a un hombre salir de apuros tan de prisa —se quejó—. No tenías por
qué haber pagado consumiciones a todos aquellos tipos... Escucha... gané lo suficiente
con eso para cubrir los gastos de otra semana. No se lo digas a nadie, pero puedes
quedarte. Dos semanas no son suficiente, pero pueden serlo tres. ¿Qué te parece?
—No es el dinero —intentó explicar él. Ella tenía razón en lo de que habían
desaparecido ya sus azules y sus verdes, pero nada sabía de la caja que tenía aún en su
habitación—. Tengo que hacer un trabajo. Una cosa que prometí hacer antes de venir
aquí.
—¡Una promesa no cuenta cuando le buscan a uno! —gritó ella—. ¿De qué te va a
servir cumplir tu promesa si te cogen los vigilantes en cuanto salgas por la puerta?
Esto no le preocupaba. El sistema de información de donde la Cannon era bastante
eficaz y él sabía que la búsqueda del «impostor» Cade había cesado, al menos
localmente. Un joven escudero había carbonizado a dos peatones hacía diez días.
Aunque se había comunicado que aún no estaba confirmada la identidad de los dos como
el impostor Cade y el ex profesor Zisz, el vigilante local había reducido aquella
investigación concreta prácticamente a cero. Si Arle continuaba la búsqueda, lo hacía
subrepticiamente.

Lo único que Cade deseaba era un lugar donde dejar todo lo que tenía, salvo sus joyas
y el mejor traje de su atuendo de plebeyo. La señora Cannon le proporcionó a
regañadientes una de las cajas de metal que ocultaba en su cocina: cajas de caudales
personales con cerraduras radiónicas, ocultas bajo suministros de alimentos.
Cade se vistió en su habitación por última vez con el sobrio y digno traje que había
encargado. El viejo Carlin había refunfuñado ante sus exigencias: «¿Te crees que vas a
una audiencia?» Y Cade había sonreído... porque era precisamente eso lo que se
proponía: ésa era la alternativa. La única.
Podía haber intentado introducirse directamente en el Misterio Cairo y verse de nuevo
víctima de la hipnosis. Podría haber acudido a una Casa Capitular y perecer allí. Pero aún
quedaba, quedaba siempre, el emperador. Aquélla era la mañana del día de audiencia
mensual; lo había programado todo.
Incluso allí en lo de la Cannon esto continuaba siendo como siempre: ladrones y
delincuentes, prostitutas y clientes, eran gente de conducta impropia, pero eran leales al
emperador, sin excepción. No había el menor rastro de la conspiración que él buscaba: El
ladrón loco con su libro imaginario los había horrorizado a todos.
Grande es el reino, pensó Cade, pero no tanto que el emperador no escuche cualquier
súplica.
Sólo temía que no creyesen en su terrible y complicada historia cuando la explicase. La
benevolencia del emperador se vería puesta a prueba, al intentar admitir que se
preparaba una conjura contra él en un inocente Misterio; y añadir a ello la defección del
sumo pistolero... Cade se preguntaba qué habría pensado él mismo de una tal historia
unas semanas atrás.
Pero sin duda lograría convencer a individuos menos imbuidos de bondad y amor que
el emperador. Cade había visto los acerados rasgos del maestro de poder en las
ceremonias... un hombre hosco y alto personaje: el puño de hierro del bondadoso
emperador. Siempre había sido así. Así debía ser. No le resultaba difícil imaginar al
Maestro de Poder creyendo lo bastante en su historia como para investigarla, y eso sería
bastante.
Al marchar, Cade llevaba en sus bolsillos sólo la mitad de las alhajas más pequeñas
que quedaban y un puñado de dinero: tres azules y unos cuantos verdes. La caja de oro y
la pistola de la Orden quedaban en la cocina, tras bronce endurecido y bajo una capa de
alimentos. Había algo parecido a lágrimas en los ojos inyectados en sangre de la señora
Cannon cuando le dijo:
—Y no lo olvides: debes volver. Aquí siempre habrá un sitio para ti.
Prometió recordar aquello y su promesa era sincera. Esperaba no tener que volver a
ver jamás aquel lugar, pero sabía que no iba a olvidarlo en toda su existencia. Toda esa...
¡irregularidad! No había en sus vidas o pensamientos ninguna proporción, ningún objetivo,
nada propio ni ajustado. Y, sin embargo, había un extraño calor, una inesperada
sensación de camaradería extrañamente similar a la que él había sentido por sus
hermanos en la Orden, pero en cierto modo más fuerte. Se preguntaba si todos los
plebeyos la tenían, o si sólo era propia de los delincuentes y semidelincuentes.
Cuando cerró la puerta tras sí y empezó a caminar calle abajo, se sintió extrañamente
solo. Era la misma calle por la que había bajado a la luz de las farolas, seguido por la
chica. Dobló la esquina, donde había ahora otro vigilante, y se dirigió a palacio en amarga
soledad. Lo que había de suceder sucedería, pensó con tristeza, y se maldijo por aquella
tristeza. Debería estar lleno de honroso orgullo y de exaltación por el servicio que estaba
a punto de prestar al emperador, pero no lo estaba. En vez de ello, se preocupaba por la
chica plebeya.
¡La chica, la chica, la chica, la chica! Había mentido al sumo pistolero no
mencionándola..., pero esto sólo después de haber sospechado ya que el sumo era un
licencioso traidor a la Orden. Esperanzadamente intentó convencerse de que ella no

corría ningún peligro; considerando las cosas con realismo, sabía que, corriese peligro o
no, no podía mentir al emperador, y que ella podría quedar atrapada y destrozada por las
ruedas de la justicia que él estaba a punto de poner en movimiento.
14
Como plebeyo de la clase media, de aire respetable, Cade fue admitido sin preguntas
por la puerta de audiencias, un gran arco del gran muro que encerraba el centro
neurálgico del Reino. El palacio propiamente dicho, un edificio de mármol rosado de
bellas proporciones, quedaba unos cien metros más allá. Un oficial del servicio Klin (la
cinta dorada de su uniforme gris significaba servicio de palacio) condujo al recién llegado
junto a un grupo que esperaba ya pacientemente en la plaza.
—Espera aquí —dijo bruscamente, y se alejó. Cade esperó. Fueron llegando más
plebeyos y el grupo se convirtió pronto en una multitud que llenó todo el espacio de la
plaza. Advirtió, sin embargo, que de cuando en cuando, uno de los miembros del grupo
(normalmente bien vestido) se aproximaba a uno de los guardias y hablaba con él unas
palabras. Algo parecía cambiar de mano y el hombre o la mujer eran conducidos hacia el
palacio propiamente dicho.
El pistolero se las arregló para estar cerca la siguiente vez que sucedió; sonrió con
amargura al ver confirmada su sospecha. Incluso allí en palacio, ante los ojos mismos del
emperador, florecía la corrupción, casi abiertamente. El siguiente oficial del servicio Klin
que se aproximó a la multitud con un recién llegado, le introdujo por el modesto precio de
un verde. Y dio a Cade lo que el pistolero tomó por las instrucciones completas:
—Cuando entres en la sala de audiencias, espera que aparezca el emperador. Cuando
aparezca, mírale constantemente. Guarda silencio hasta que te anuncien. Entonces, con
los ojos bajos, sin pisar el lino blanco, expon tu caso en unas diez palabras.
—¡Diez palabras!
—¿Acaso no traes un resumen, plebeyo? —el guardia parecía asombrado.
El resumen debía ser una versión escrita de su caso. Cade movió la cabeza.
—No importa —dijo—. Diez palabras bastarán.
El oficial le ofreció amistosamente los servicios de un redactor, pero Cade rechazó la
oferta, pues sin duda éste exigiría dinero extra por aquel trabajo especial y precipitado.
Diez palabras bastarían. Las que tenía pensadas crearían la suficiente conmoción para
darle el tiempo necesario para exponer su caso.
El guardia le dejó por fin junto a la labrada puerta del vestíbulo con una última y firme
orden:
—Quédate aquí hasta que te introduzcan.
—¿Y cuándo será eso? —un hombre de remilgado atuendo, que estaba junto a Cade,
preguntó mientras el oficial se alejaba.
—¿Cuánto habrá que esperar esta vez? Antes de que Cade pudiese decir que no lo
sabía, una vieja de pelo blanco contestó:
—Da igual. De todos modos es muy emocionante. He estado deseando hacer este
viaje desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años: vivo en Northunberland, en
Inglaterra, y de todos modos me parece maravilloso haberlo conseguido, a pesar de los
verdes que he tenido que ahorrar para ello... ¡quizás al año que viene ya no esté viva!
—Quizá —dijo el hombre con indiferencia; y luego añadió curioso—: ¿Y qué queja vais
a formular ante el emperador?
—¿Queja? ¿Queja? ¡Querido mío, yo no tengo ninguna queja! Sólo quiero ver de cerca
su bondadoso rostro y decir: «Recibid la reverencia y el amor de una vieja dama de
Northunberland, Inglaterra.» ¿No creéis que le complacerá?
A Cade le conmovió tanta inocencia.

—Estoy seguro de que sí —dijo cordialmente, y la anciana resplandeció de alegría.
—Sin duda —dijo el hombre de remilgado atuendo—. Lo que yo tengo que exponer a la
justicia y la sabiduría del emperador es grave... —sacó y comenzó a desplegar un
manuscrito de varias páginas—. Una grave queja contra mi condenado vecino Flyte, la
arpía de su esposa y sus cuatro miserables hijos. He hablado con ellos educadamente,
luego con firmeza, he...
—Perdón —dijo Cade.
Pasó delante de aquel hombre y cogiendo a la vieja dama de Northunberland por el
brazo se separó de él. Había estado observando de nuevo a los que conseguían pasar la
puerta, y cómo lo hacían. Se dirigió a otro oficial:
—Señor, mi anciana madre está muy cansada del viaje. Llevamos esperando desde el
amanecer. ¿No podemos entrar en el vestíbulo?
—Bueno, eso podría arreglarse en seguida —dijo despreocupadamente el oficial.
Cade se dio cuenta de que no había más remedio que pagar. Amargamente sacó otro
verde del bolsillo. Sólo le quedaba otro más, y unos cuantos azules.
—¿Sólo va a entrar tu anciana madre? —preguntó amablemente el guardia—. ¿Tú
quieres quedarte fuera?
Cade comprendió, vaciló un momento, y luego le entregó el último verde que poseía.
Daba igual, una vez en el vestíbulo, en presencia del propio emperador, no podía haber
más cosas así.
Y entró en el vestíbulo, con la agradecida y desconcertada anciana de Northunberland
junto a él, cogida del brazo.
—Allí —indicó el guardia—. Y si tenéis que hablar procurad no alzar mucho la voz.
Había dos grupos esperando, claramente diferenciados. Uno estaba compuesto de
plebeyos, unos cincuenta, nerviosamente agrupados detrás de un friso de mármol blanco
en el suelo de mosaico del vestíbulo oval. También estaba aproximadamente el mismo
número de personas de rango, charlando y paseando tranquilamente a poca distancia de
los plebeyos. Al fondo del salón había un estrado elevado donde supuso que debía
colocarse el emperador. Junto al estrado, había un grueso pedestal de un metro de altura
ocupado por guardias Klin con pistolas de gas a la cintura. El más próximo de ellos, hizo
un gesto brusco a Cade, y éste se situó rápidamente en la zona de los plebeyos.
La anciana no le soltaba el brazo y no hacía más que darle las gracias, pero Cade, que
lamentaba ya su gesto impulsivo, le volvió la espalda y se abrió paso hasta el otro lado del
grupo. Un minuto después se le unió el tipo de remilgado atuendo que había hablado con
él fuera.
—Vi que conseguía usted persuadir al guardia —le dijo—, así que pagué también sin
vacilar. Me pregunto cuántas veces más pretenderán los grises que paguemos.
—Será mejor que no haya más veces —dijo hoscamente Cade.
—¡Qué lástima! —dijo alguien a su otro lado.
—¿Eh? —Cade se volvió y vio a una mujer de gesto agrio y mediana edad que miraba
fijamente con los labios fruncidos al otro lado del vestíbulo, hacia una zona próxima al
estrado que había estado vacía sólo unos minutos antes. La llenaban ahora oriundos de
las estrellas: damas, altos dignatarios del servicio Klin y unos cuantos hermanos de la
Orden que lucían en las capas enseñas de la Plata de los Supremos bajo bandas
coloreadas que indicaban sus estrellas. Cade estudió silenciosamente las bandas: Congo,
Islas del Pacífico, California y, por supuesto, Costa Este. No había servido en ninguna de
ellas. No podían identificarle. Tampoco podrían suponer que era el Cade impostor y
acabar con él allí mismo.
—¡Qué prueba para la Corte! —insistió la mujer, frunciendo de nuevo los labios y
moviendo la cabeza alborozada.
—¿Qué? —preguntó Cade.
Ella señaló y él comprendió que no había hecho la pregunta correcta.

—¿Quién? —corrigió. Y entonces vio.
—¿Quién es? —preguntó con ansiedad, cogiendo la manga del hombre que estaba a
su lado.
—¿Pero qué dice? No le importaría, por favor... esta ropa se arruga —y retiró de su
manga la mano de Cade, indignado; pero el pistolero no se dio ni cuenta. Era ella. Estaba
seguro. Estaba de espaldas y su pelo tenía un brillante y disparatado color naranja que
hacía juego con su túnica; pero de algún modo estaba seguro. Se volvió a la mujer que
estaba a su lado:
—¿Qué pasa? ¿Quién es ella?
—¿No lo sabe? —le miró significativamente—. La dama Jocelyn —murmuró—. La
extraña. Nadie diría, al verla, que es sobrina del propio emperador...
El individuo de remilgado atuendo interrumpió con una pregunta para demostrar que
estaba al tanto de las últimas murmuraciones de palacio:
—¿La que escribe versos?
—Sí. Tengo una amiga que trabaja en las cocinas, no una cocinera sino una dietista, y
dice que la dama Jocelyn se los lee a todo el mundo... aunque no quieran escucharlos.
Una vez comenzó incluso a recitar a unos plebeyos que simplemente estaban esperando
como nosotros...
Cade no escuchaba. La dama Jocelyn había vuelto la cara hacia ellos y su semejanza
con la muchacha del Misterio desapareció. El luminoso pelo rojo era teñido, por supuesto.
Pero hasta Cade, tan poco competente para juzgar las ropas femeninas, pudo advertir
que era un atuendo sabiamente hecho para una modelo indigna de él. Era regordeta y
evidentemente miope, pues estiraba el cuello como una cigüeña. Cuando se puso a
pasear unos instantes después, tras observar con indiferencia a los plebeyos, su paso
resultaba torpe y desmañado. La única semejanza entre aquel torpe engendro de la Corte
y la animosa y decidida criatura que le había salvado la vida, era que la primera parecía
una caricatura de la segunda.
Se alzó a su alrededor un suspiro general. Había entrado el emperador, y se sentaba
en su trono. Dos guardias Klin avanzaron hacia el sector de los plebeyos y hubo un
silencioso forcejeo para asegurarse las mejores posiciones. Antes de que Cade
comprendiese lo que pasaba, uno de los guardias le había dejado sin los últimos azules,
examinando con disgusto la pequeña suma y colocándole bastante al final de la fila.
Maldita sea, ¿cuánto más debía aprender? Comprendió que las instrucciones del guardia
no habían sido en absoluto instrucciones, sino una advertencia de última hora sobre las
cosas que no debía hacer: no hablar, no dar la espalda, no salirse de la fila, no demorarse
demasiado... Una mera recapitulación de cosas que debía saber, ¿Qué más? Los
plebeyos que había conocido en Cannon eran leales, pero rechazaban la idea de una
audiencia. Veía claramente que los que le rodeaban eran individuos de otra clase: aquello
era un asunto de la clase media. ¿Qué faltaba? Se alegró de no estar a la cabeza de la
fila. Y rápidamente avanzó con el resto hasta detenerse ante el enigmático pedestal que
había junto al estrado. Cade vio al hombre de remilgado atuendo a la cabeza de la fila, le
vio entregar dinero (¡verdes!) y murmurar algo a uno de los guardias.
Presentar respetos y jurar lealtad... recordó entonces las palabras de la anciana de
pelo blanco y la vio hacia el centro de la fila y se maldijo por el impulso que le había hecho
pagar por ella. Astutamente, ella había ahorrado el dinero y lo tenía reservado sin duda
para ahora.
—Plebeyo Bolwem —dijo el guardia, y el individuo remilgadamente vestido dijo al
emperador, con los ojos bajos:
—Quiero presentar una queja a mi emperador contra un ciudadano de conducta
impropia e incivil.
Y dicho esto entregó su voluminoso informe al guardia y se apartó del estrado.
No le quedaba ni un azul, y la fila iba reduciéndose con asombrosa rapidez.

—Oferta —le dijeron. ¿Significaba que era voluntario?
Nadie omitía la formalidad.
—Pido a mi emperador que considere a mi inteligente hijo para el servicio Klin.
—Leales respetos a nuestro emperador de la ciudad de Buena Vista.
—Pido a mi emperador que interceda en el caso de quiebra de mi marido.
Cade alzó la vista fugazmente hacia la cara del emperador buscando inspiración, y
buscó más tiempo. La cara le resultó inquietantemente distinta de lo que había supuesto.
No había en ella nada de sublime ni sobrehumano; era un rostro pensativo, profundo,
penetrante... Como la cara de un viejo profesor, de un erudito.
Un guardia murmuró junto a Cade:
—La oferta en la mano izquierda.
Cade abrió la boca para hablar, y el guardia dijo:
—Silencio.
—Pero... —dijo Cade.
Instantáneamente, la pistola de gas del guardia brotó, lista para disparar. El guardia
indicó la puerta con un gesto brusco. No era ningún vigilante mofletudo y torpe, como
pudo advertir Cade inmediatamente, sino un miembro escogido del servicio: aunque no
fuese un combatiente experto, era un guardián muy eficiente que podía dejarle fuera de
combate al menor gesto sospechoso. Y había otros guardias vigilando... Cade se apartó
de la fila en silencio y retrocedió hacia la gran puerta, con los ojos del guardia fijos en él.
Fuera del vestíbulo, el guardia pronunció una breve y desmañada conferencia sobre los
plebeyos que no conocían sus obligaciones y consumían el valiosísimo tiempo del
emperador como si fuese el tiempo del dependiente de una tienda. Cade comprendió que
la oferta era otra de las leyes inviolables a que estaban sometidos los plebeyos... más
fuerte aún que la que te obligaba a usar una bola de humeador cuando te la ofrecían. ¡Por
algo tan trivial como aquello se vería obligado a aplazar un mes más la exposición de su
caso ante el emperador!
La ridícula injusticia de aquello le resultó de pronto imposible de soportar. Como un
hermano inexperto que entra súbitamente en combate, Cade tembló de dolor y
desesperación. Pero ya no tenía fe en el sumo pistolero que pudiese hacerle superar el
momento de prueba. No había ya razón alguna para soportar aquella carga. ¡Él, que
había consagrado su vida y todos sus actos al emperador, se veía apartado de él porque
no tenía verdes que echar en el platillo!
Y aquel guardián decía que él había faltado al respeto al emperador.
—¡Respeto al emperador! —estalló furioso—. ¿Qué sabrás tú de eso, estúpido gris! Yo
estoy arriesgando mi vida al venir aquí. Hay una conspiración contra el emperador... Yo
intentaba avisar... —su ardor quedó apaciguado por un chorro de frío miedo. Después de
aquello, acabaría diciendo su nombre, después la pistola de gas dispararía en su cara, y
luego no habría despertar. Pero el guardia había retrocedido, apuntando claramente a la
cara de Cade, con el dedo blanco sobre el gatillo.
—¿Conspiración dices? —contestó—. Estás loco. O... seas quien seas, esto es
cuestión de los milicianos. Camina.
Cade avanzó pasillo adelante. Lo había dicho, y ahora pagaría por ello. Había una
Casa Capitular adjunta a palacio, y todo pistolero digno de su pistola tendría una
descripción del impostor Cade grabada con firmeza en la memoria.
—Entra ahí. —Era un ascensor que conducía a la parte superior del palacio. Salieron a
una antecámara donde montaba guardia un escudero.
—Señor —dijo el guardia—, llame por favor al pistolero de día.
El escudero miró a Cade, sin indicio de reconocimiento en la mirada. Habló en un panel
de la pared y se abrió la puerta. Cruzaron la sala de información y entraron en la sala de
armas, donde esperaba el pistolero de día. Cade bajó la mirada y contempló el familiar
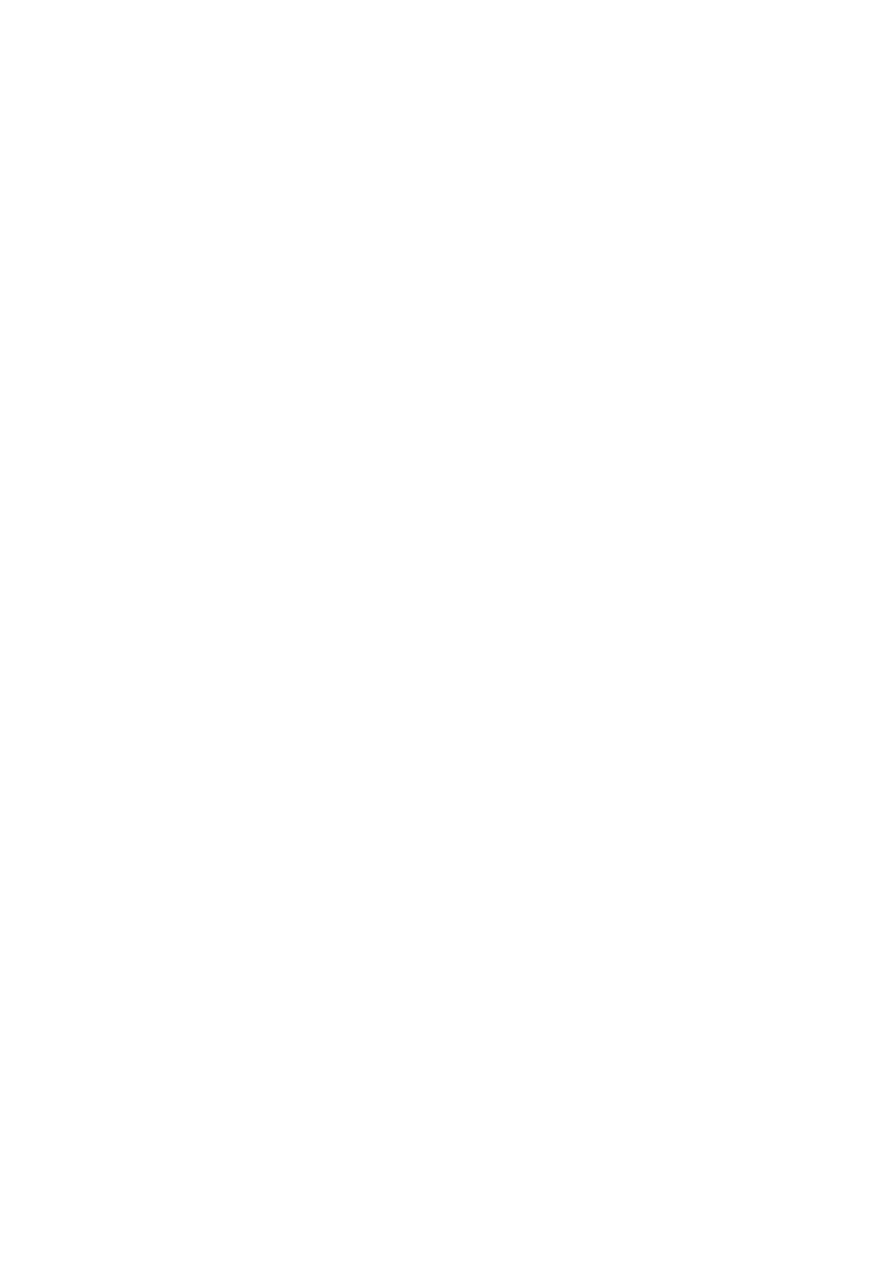
suelo de plástico de las casas capitulares, mientras se acercaba a la mesa. Se disponía a
recibir el inevitable chorro de llamas. Se sentía incapaz de mirar a la cara a su verdugo.
Pero no hubo fogonazo. En vez de eso oyó una voz... seca, precisa, familiar y
asombrada:
—¡Cómo! ¡Creíamos que estabas...!
—¡Silencio! —dijo rápidamente Cade. El pistolero era Kendall de Denver, que había
sido compañero suyo durante años antes de que le destinaran a Francia. Tras la primera
muestra de sorpresa, el rostro alargado de Kendall quedó impasible. Cade conocía a su
antiguo hermano: elabora una teoría y actúa en consecuencia. Por entonces habría
decidido ya que Cade se encontraba en una de las raras misiones secretas de la Orden. Y
él nunca confundiría a Cade con el Cade impostor perseguido.
—Guardia, ¿cuál es la acusación? —preguntó el pistolero Kendall. > —Señor, este tipo
no quiso cumplimentar la oferta voluntaria de la audiencia. Habló en presencia del
emperador, y cuando le saqué de la fila se puso a gritar sobre una conspiración. Supongo
que está loco, pero si hay algo que yo...
—Muy bien. Yo me haré cargo. Vuelve a tu puesto. Una vez solos, Kendall sonrió
satisfecho.
—Todos te creíamos muerto, hermano. Hay incluso una orden de matar a cualquiera
que pretenda ser tú. Tuviste suerte viniendo aquí. Están también en palacio los hermanos
Rosso y Banker; se alegrarán de saber la noticia. ¿En qué puedo ayudarte?
¿Conducirme al emperador? No. No hay por qué molestar ahora al emperador con el
asunto. El brazo derecho del emperador arreglará perfectamente las cosas.
—Llévame ante el Maestro de Poder, hermano. Inmediatamente.
Kendall le condujo sin vacilar. Cruzaron pasillos, bajaron rampas, atravesaron
antecámaras; Cade vio abrirse puertas y vio saludos al impecable uniforme del pistolero.
Al fin cruzaron un gran apartamento casi sin adornos. Había una antecámara donde
esperaban hombres y mujeres sentados. Había una sala de comunicaciones detrás,
inmensa y muy iluminada, donde centenares de jóvenes atendían grandes paneles de
unidades receptoras y emisoras de señales. Detrás había una gran sala, donde unos
hombres sentados en largas mesas elaboraban los mensajes a emitir y tramitaban los
recibidos. Más allá había muchas, muchísimas habitaciones más pequeñas, donde
hombres más viejos hablaban en dictáfonos o escribían, y consultaban listas y archivos
mientras trabajaban. Constantemente salían y entraban mensajeros. Era el primer
contacto de Cade con la compleja máquina de la administración.
En una antesala final se sentaron, solos, y esperaron. Cade sentía la extraña sensación
de que le espiaban, pero el orificio por el que lo hacían estaba oculto con demasiada
habilidad para que él lo localizara.
—Pistolero Kendall, entra y trae al plebeyo —dijo al fin una voz... Y Cade se irguió
rígido. Era la voz imperativa y vibrante que había radiado la orden de que le mataran nada
más verle. La voz que jamás olvidaría.
Siguió a Kendall de la antecámara a un lugar como no había visto jamás anteriormente
otro. Tenía todas las comodidades del dormitorio de la dama Moia, pero era sólidamente
masculino en su simplicidad. Presidía la habitación una mesa a la que se sentaba un
hombre de rostro de acero: el Maestro de Poder. Cade sintió alivio. Aquél era el hombre
que podía aplastar la conspiración y acabar con el corrupto sumo pistolero...
—Señor —dijo Kendall con su estilo conciso—, éste es el pistolero Cade, erróneamente
dado por muerto. Me pidió que le trajera hasta usted.
—Mi rayo espía me indicó que está desarmado —dijo el Maestro de Poder—. Ten
cuidado de que no se apodere de tu arma.
Se levantó mientras Kendall se apartaba de Cade, lleno de confusión. Cade vio que el
Maestro de Poder llevaba un revólver de la Orden... un revólver que con gesto deliberado
tiró sobre la mesa con estruendo. Lentamente se acercó a Cade.

Era tan alto como Cade y más corpulento. Sus músculos eran nudos de dureza pétrea
mientras los de Cade parecían tiras de acero. Cade era un boxeador, el Maestro de
Poder... un estrangulador. Con la cara a medio metro de la de Cade, dijo, con la misma
voz que había ordenado su muerte:
—¿Vienes a matarme, pistolero? Ésta es tu oportunidad. Cade habló con firmeza:
—No estoy aquí para mataros, señor. Estoy aquí para daros información vital para el
Reino.
El Maestro de Poder le miró fijamente a los ojos durante un largo y silencioso minuto, y
luego, súbitamente, sonrió. Volvió a la mesa y cogió su revólver.
—¿Estás seguro de que es Cade? —preguntó, sin volverse.
—No hay duda posible, señor —dijo Kendall—. Pasamos juntos el noviciado.
—¿Quién más sabe de esto, Cade?
—Nadie, señor. Sólo el hermano Kendall.
—Bien.
El Maestro de Poder se volvió con la pistola en la mano. Una lengua de fuego brotó de
él y destruyó la vida del pistolero Kendall. Cade vio que el cañón de la pistola se movía
apuntándole, después de caer Kendall.
15
—Siéntate —dijo el Maestro de Poder.
Dejó su pistola sobre la mesa mientras Cade se derrumbaba en un gran sillón.
Confusamente pensó: no fue asesinato, como en el caso de Fledwick. Kendall es (era) un
pistolero armado. Podría haber sacado su... Pero ¿por qué?
—Puedo utilizarte —dijo el Maestro de Poder—. Siempre puedo utilizar a un miliciano
de primera fila que haya echado un vistazo bajo la superficie y haya permanecido firme.
Podrías serme especialmente útil porque estás muerto, como todo el mundo sabe... ahora
que Kendall está silenciado. Además, parece ser que tienes una útil e insólita inmunidad a
la hipnosis.
—¿Sabéis eso? —dijo Cade estupefacto.
El Maestro de Poder sonrió y dijo, lentamente:
—La Gran Conspiración. Sí; hay representantes míos en la Gran Conspiración. Me
alarmé cuando me advirtieron de que un pistolero de gran habilidad, bajo control
psicológico, se disponía a quitarme la vida, y me alarmé aún más cuando me enteré de
que habías logrado escurrirte entre los dedos de esos estúpidos vigilantes de la ciudad.
La chica... ¿Era ella espía del Maestro de Poder en el Misterio?
—Ahora —dijo con viveza el Maestro de Poder—, habíame de tu recuperación de la
hipnosis.
—Me dejaron en un bar para que me recuperara —dijo Cade lentamente, sin saber
muy bien lo que debía decir.
Si ella era su espía... pero, se arriesgaría. Podría matarle como a Kendall, pero no
podría...
—Noté que la compulsión crecía —dijo lisamente— y entonces, de pronto, sin motivo
aparente, desapareció. No ha vuelto. Me fui de allí buscando una Casa Capitular. Una de
las mujeres me siguió, y el vigilante nos detuvo a ambos.
El Maestro de Poder le miró con agudeza, y Cade tuvo la seguridad de que había
sorpresa en aquella mirada.
—¿Y no sabes quién era la mujer?
—No —dijo Cade. Esto al menos era cierto.
—¿Estás seguro?

—He estado intentando descubrirlo —admitió, sin vergüenza alguna, y el Maestro de
Poder no pudo ocultar una sonrisa cínica. A Cade le dio igual. La chica no era,
evidentemente, espía del Maestro de Poder. Este no había desmentido su pretensión de
que la compulsión hipnótica había desaparecido inmediatamente. En realidad pese a su
pretensión de omnisciencia, aquel hombre no lo sabía todo.
—Explícame el resto —dijo el Maestro de Poder—. ¿Qué le pasó a tu compañero de
locura criminal... el ex profesor?
Cade le habló de su viaje a través del país, de los asombrosos descubrimientos que
hizo en el Edificio de los Cincos, que culminaron con la muerte traicionera de Fledwick. El
Maestro de Poder volvió a sonreír ante el dolor involuntario que se reflejaba en la voz de
Cade al mencionar la presencia de la dama Moia. Y asintió aprobatoriamente cuando
Cade le contó lo de sus dos semanas en donde la Cannon («esperando que la
persecución cesara») y su fracasada tentativa de llegar hasta el emperador.
—Has obrado bien —proclamó al final—. Ahora quiero saber si has aprovechado todo
esto.
«Desde tu noviciado, Cade, te han llenado de sentimientos de fraternidad y de falsa
información. Has hecho todas las cosas correctas, pero por razones equivocadas. Si
pudieses descubrir las auténticas razones... Dime en primer lugar: ¿por qué vosotros, los
pistoleros de Francia, combatíais contra los de Moscovia?
—Porque intentaban apoderarse de un filón de hierro que pertenecía a nuestra Estrella
—dijo sencillamente Cade. ¿Adonde quería ir aquel hombre?
—No había ningún filón de hierro. Uno de mis hombres falsificó un estudio geológico y
lo envió a la Estrella de Francia, sembrando luego hierro marciano en el lugar. Yo lo
mantenía en reserva como posible manzana de discordia. Cuando la Estrella de Francia
empezó a ponerse en contacto con la moscovita para establecer un acuerdo, dejé que las
nuevas del «filón de hierro» llegasen a Moscovia, con el resultado que conoces. Ya no
habría acuerdo entre Francia y Moscovia, o al menos tardará muchos años en haberlo.
Era una broma, sin duda, decidió Cade, y de muy mal gusto.
—Todas vuestras guerras son así —dijo con acritud el Maestro de Poder—. Son útiles
para distraer y dividir a las estrellas. Ése es también el objetivo de la Gran Conspiración...
Aunque las estrellas que creen participar en ella no lo saben. Hace falta mucho dinero
para mantener en funcionamiento una vasta organización secreta. La media docena de
estrellas, más o menos, que apoyan la conspiración del Misterio Cairo pronto se
apagarán, y otros ocuparán su lugar. Naturalmente, mis agentes impedirán que ese
asunto, Cairo, lleve a algo serio. Confieso que casi se me fue de la mano, pero es un
riesgo que hay que correr.
Cade comprendió confusamente que aquello no era una broma. Era el final de un
mundo.
—¿Qué es lo que quieren las estrellas que... creen... participar en la conspiración? —
preguntó, luchando por tranquilizarse.
—Quieren matarme, naturalmente, y hacer su libre voluntad. Quieren más milicianos,
cada vez más. Quieren guerras cada vez mayores, destruir más y más pueblos y
ciudades... Te han enseñado que las estrellas son leales al Reino, lo mismo que los
plebeyos son leales a las estrellas. Lo cierto es que las estrellas son el peor enemigo del
Reino. Sin un Maestro de Poder que las controle habrían destrozado el Reino en una sola
generación.
»Y vuestro precioso sumo pistolero... Cade, imagino que creerás que es el primero que
obra así en diez mil años y que será el último que lo haga hasta la consumación de los
tiempos...
—Ésa era mi esperanza —dijo Cade cansinamente.
—Desengáñate. La mayoría han sido así; y seguirán siéndolo... Deben serlo,
entiéndelo. Arle conspira para suplantarme, fundiendo los dos cargos. Es lo natural. Un

pistolero como tú puede sobrevivir a años de combate si tiene cerebro. Se convierte en un
pistolero superior, en íntimo contacto con una estrella. Participa en las conjuras de la
estrella. Las mujeres de la corte, fascinadas por la novedad de un hombre al que no
pueden poseer, se esfuerzan por seducirle, y generalmente lo logran. El pistolero rompe
sus votos, olvida su vida como combatiente, intriga por conseguir que le elijan supremo.
Cuando lo logra, no es ya más que un licencioso sediento de poder, como nuestro querido
Arle.
»Pero, amigo, ésa es la clave; no lo olvides: debe haber un sumo pistolero. Como
combatiente, lo sabes. Más de una vez el hecho de que el sumo viviese en algún lugar y
encarnase la noción de la Orden te ha salvado la vida o te ha dado el triunfo. El hecho de
que el sumo de carne y hueso no sea lo que tú piensas, no importa en absoluto.
Cade se inclinó hacia delante. La cosa abominable que estaba a punto de decir era
como una bola en su garganta, que le ahogaba, de la que tenía que librarse:
—¿Y el emperador? —preguntó—. ¿Y el emperador? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué?
—Él emperador es otra mentira —dijo con toda calma el Maestro de Poder—. El
emperador no puede impedirlo. Es sólo un hombre... un hombre como los demás... si
intentase dictar criterios sobre mi forma de gobernar el Reino, yo los ignoraría. Los
emperadores que lo han intentado en el pasado, Cade, han muerto jóvenes. Los maestros
de Poder les mataron. Y así será en el futuro.
»Y así debe ser. Como sabes, el puesto de Maestro de Poder se hereda por adopción,
y el de emperador por primogenitura masculina. El Maestro de Poder elige como sucesor
suyo a un hombre experimentado. El emperador depende de lo que el azar le envía. Por
supuesto, la descendencia del Maestro de Poder es más fuerte, y en consecuencia, ella
gobierna.
Alzó la voz casi hasta un grito.
—Pero tiene que haber un emperador. Al Maestro de Poder no se le ama: él es quien
envía a la gente a morir; él cobra los impuestos, establece los límites de velocidad. El
emperador no hace nada de eso; simplemente existe y es amado porque a todo el mundo
se le dice que le ame. La gente lo hace... de nuevo lo justo, pero no por las verdaderas
razones. Si no le amasen, ¿qué pasaría, qué sería del Reino? Piensa, por ejemplo, en
que todos los plebeyos se hiciesen delincuentes. ¿Qué haríamos cuando se llenasen
todas las casas de vigilancia? ¿Qué haríamos si se dedicasen a atacar las casas de
vigilancia hasta que agotásemos todas las cargas de las pistolas de gas? Pero no se
harán todos delincuentes. Aman al emperador y no quieren entristecerle con acciones
inicuas.
El Maestro de Poder se levantó, enfundó la pistola y empezó a pasear por la
habitación, inquieto.
—Te pido que pienses, Cade —dijo con gran intensidad—. No quiero desperdiciar una
magnífica herramienta como tú. Te pido que pienses. Las cosas no son lo que parecen,
no son lo que tú creías que eran.
«Durante muchos años, cumpliste con tu deber sin conocer las verdaderas razones.
Ahora es distinto. Hay otras tareas para ti, y no serás capaz de hacerlas si te ciegan las
mentiras que te habían enseñado a creer. Recuerda siempre que el Reino, tal como es,
funciona. Lleva diez mil años funcionando, siendo las cosas como son y no como
parecen. Y puede seguir funcionando hasta la consumación de los tiempos, siempre que
haya hombres decididos a equilibrar la estructura cuando muestre indicios de
desequilibrio.
Deteniéndose un instante junto a los pies del pistolero muerto, dijo sencillamente:
—Esto fue por la felicidad de millones. Ellos son felices, casi todos. Los pistoleros están
satisfechos, el servicio Klin está satisfecho, las cortes están satisfechas, los plebeyos
están satisfechos. ¿Adonde iríamos a parar, cómo estarían todos ellos, si permitiésemos
que las cosas cambiaran, que esta estructura se viniera abajo? ¿Qué pasaría si diésemos

a cada plebeyo el poder que yo tengo? ¿Qué harían con él? ¿Se quedarían satisfechos
así, o se desmandarían?
»Cade, no quiero... perderte. Piensa rectamente. ¿Hay algo que sea realmente
impropio en el trabajo que hago yo, en lo que yo quiero que hagas tú por mí? Te
consagraste a matar porque tu actividad se llamaba Orden de Milicianos. Mi actividad
consiste en conservar la estabilidad y el bienestar de todos los súbditos del Reino del
Hombre.
El tono apasionado y sincero de aquella voz hizo vacilar la voluntad de Cade. El
Maestro de Poder hablaba de los votos que Cade había tomado, y destruía por completo
su motivo y su lógica. Cade se había consagrado al servicio del emperador... que no era
más que la impotente y ceremonial cabeza de turco del Maestro de Poder. Con
implacable obscenidad de detalles, le explicó a Cade lo que había abandonado, las cosas
de que había prescindido, a cambio de un atletismo estéril.
Habló de manjares, de bebidas embriagadoras, de drogas, de baile y música y amor:
de todo el mundo sensual que Cade había dado por bien perdido. Tentó al pistolero con
dos cantos de sirena entremezclados: la rectitud de su nuevo servicio a las órdenes del
Maestro de Poder y las licencias y placeres que le estarían al alcance aceptándolo.
Habría sido fácil caer en la trampa. Cade se veía privado de las convicciones de toda una
vida. El Maestro de Poder decía que sólo había otra serie de convicciones, y que si Cade
las aceptaba, el resultado sería el más espléndido que un hombre poderoso, de apetitos
normales, pudiese desear.
Era fácil escuchar, habría sido fácil aceptar, pero... Cade sabía que había más cosas
de las que le había explicado. Había algo que no encajaba en aquel nuevo mundo, y era
la chica. La chica que no había querido que muriera el Maestro de Poder, ni el pistolero.
La chica que había avisado a Cade (lealmente) que le esperaba la muerte si intentaba
volver a la Orden.
No había ya ningún emperador todopoderoso y digno de amor. No había ya estrellas
leales; sólo existían el Maestro de Poder... y la chica. Así pues, pensó Cade, la traición
está al orden del día y ha sido así durante diez mil años. Sabía la respuesta que debía dar
al Maestro de Poder, la respuesta que tenía que dar para seguir vivo, pero no estaba
dispuesto a darla todavía. Toda una vida de adiestramiento en estrategia le hacía
consciente de que una rendición rápida sería un error.
—Debo pediros tiempo, señor —dijo penosamente—. Comprenderéis que esto es...
muy nuevo para mí. Mis votos han sido parte de mí durante muchos años, y aún no ha
transcurrido un mes de mi... de mi muerte en combate. ¿Podéis concederme un día de
meditación?
El Maestro de Poder frunció los labios, divertido.
—¿Un día? Desde luego, cuenta con él. Y puedes pasarlo en mi propio apartamento.
Tengo una habitación en la que te sentirás cómodo.
16
La habitación era cómoda, según los criterios que Cade había conocido; sólo la
superaba en lujo la resplandeciente suavidad del apartamento de la dama Moia.
Comparada con su mísera habitación de lo de la Cannon, o con los dormitorios de una
Casa Capitular, ofrecía todas las comodidades que un hombre agotado podía pedir. Y era
también, sin lugar a dudas, una prisión.
No había rejas en las ventanas y posiblemente ya hubiese quedado sin vigor la orden
de disparar sobre él nada más verle. Pero Cade estaba seguro de que no podría salir vivo
de aquel lugar sin permiso expreso de su amo. Si hubiese tenido alguna duda de la
respuesta que debía dar al día siguiente, aquella habitación le hacía reconsiderar.

Y aún más. Si hubiese tenido alguna tentación de dar tal respuesta de buena fe, o
alguna vacilación ante la idea de fingir lealtad, la habitación la disipaba. Una vez libre,
podría haberle resultado difícil volver y comprometerse a la traición y al engaño con una
promesa falsa al Maestro de Poder. Como prisionero, no se sentía con la obligación de
ser honrado más que consigo mismo. Y quizá con la chica... si es que lograba encontrarla.
El pistolero durmió bien aquella noche. Después del desayuno apareció su anfitrión.
Cade no esperó la pregunta. Saludó y dijo:
—He tomado una decisión, no era difícil. Estoy a vuestro servicio. ¿Cuál es mi primera
misión? El Maestro de Poder sonrió y dijo:
—Una misión que estaba esperándote. El Reino está amenazado. Y lo que amenaza al
Reino es el egoísmo sin límites y la miopía de una estrella contra la que no puedo actuar
del modo habitual. Hasta ahora... hasta ahora, he estado buscando un hombre que
pudiese hacer lo que es necesario hacer. Tú eres ese hombre.
Hizo una pausa y el silencio de la habitación resultó de pronto explosivo.
—Irás a Marte —dijo por fin— y dispondrás la muerte de la Estrella de Marte. Volverás
vivo. Los detalles son cuestión tuya. Yo puedo proporcionarte un vehículo espacial y
dinero... para comprar hombres o máquinas, me da igual.
Cade aceptó la tarea como un problema táctico, aplazando la decisión vital de si
cumpliría o no su misión. De momento, sería necesario actuar... incluso mentalmente...
como si la aceptase.
—Necesitaré una identidad.
—Elígela. Ya dije que los detalles eran cuestión tuya. Puedo sugerirte, sólo sugerirte,
como solución adecuada, que adoptes la identidad de un escudero desertor (habrás
conocido casos similares) que huyó al distrito. Además podrías aprovechar el tiempo que
pasaste en aquel burdel. Y puedo asegurarte que, con esa identidad, serás bien recibido
en la Corte de Marte.
»Sí —dijo en respuesta al gesto de asombro de Cade—. Así de mal están las cosas.
¿Acaso creías que iba a decretar la muerte de una estrella por algo menos grave? En fin,
cuando hayas decidido tu plan de actuación y elaborado una lista de lo que necesitas,
llámame... —indicó un botón rojo del comunicador de la pared—. Acudiré yo mismo, o un
ayudante de confianza.
Mientras señalaba, sonó un timbre del aparato. El Maestro de Poder oprimió el botón.
—¿Sí?
—Un mensaje, señor. ¿Puedo transmitíroslo?
—En la habitación exterior —dijo, y luego añadió dirigiéndose a Cade—: Llámame
cuando estés preparado.
El pistolero no perdió ni un instante. Se sentó en la mesa del fondo de la estancia, y ya
estaba componiendo la lista de lo que necesitaba cuando volvió a abrirse la puerta.
—Vas a tener una visita —dijo el Maestro de Poder ásperamente—. Tengo mucho
interés en saber cómo consiguió ella descubrir...
—¿Ella? ¿Quién? —Cade se había levantado, olvidando la lista.
—¿Quién imaginas? ¿Cuántas damas de palacio conoces?
Entonces era la dama Moia. Su recuerdo aún le dolía. Tardaría tiempo en recobrarse
de las impresiones de aquella noche.
—Una, señor, como os dije —contestó protocolariamente—. Y preferiría no verla, si es
que es posible.
—No lo es. Sabe que estás aquí y no tengo motivos para negarle esta entrevista sin
revelar tu identidad. ¿Cómo supo ella que estabas aquí? —exigió con voz vibrante.
—Señor, no lo sé. Sólo la vi en el Edificio de los Cincos...
—¿El Edificio de los Cincos? Me dijiste que sólo habías visto allí a la dama Moia.
Examinó detenidamente la expresión desconcertada de Cade y de pronto rompió en
una sonora y lobuna carcajada.

—¡Ni lo sabe siquiera! Mi virtuoso pistolero, se trata de la muchacha a la que estuviste
esperando dos semanas en donde la Cannon... Tengo un informe de allí, lo recibí anoche,
una hora después de que te fueses a dormir... una muchacha misteriosa, una chica a la
que sólo habías visto una vez. —Parecía divertirle explicar todo aquello—. ¡Oh, Cade,
parecías tan recto ayer, tan fiel a tus votos! ¿Cómo pudiste... olvidar... un detalle como
ése, cómo no dijiste a tu Maestro lo de la chica?
Cade sintió que la sangre se le agolpaba en la cara, pero no era vergüenza. Era ella,
no había duda. Le había encontrado después de que él la hubiese buscado inútil y
estúpidamente. ¡Y no era ninguna plebeya, ninguna portadora de liga, sino una dama de
la Corte!
—No —dijo entre risas el Maestro de Poder—. No estropearé la broma. Pronto sabrás
quién es por ella misma, por sus propios... ¿debo decir delicados?, labios.
La apariencia hosca desapareció. El Maestro de Poder se sentó tranquilamente en el
sofá, riendo entre dientes.
—Si ello te satisface, Cade, admitiré que mi respeto por ti ha crecido, y también mis
esperanzas en tus posibilidades. No hay duda de que me será muy útil un hombre que
sabe mantener la boca cerrada. Así que ella apareció por fin... —su tono era satírico,
divertido—. Una prueba más de que la respuesta más simple es a veces la más exacta.
¡Todo el palacio llevaba tres semanas hablando del caso, y yo creía saber más que nadie!
Cade intentó concentrarse en lo que oía y extraer conclusiones lógicas.
—¿Todo el palacio? —preguntó vacilante—. ¿Queréis decir que sabíais algo de ella?
¿Que todo el palacio lo sabía?
Entonces, se preguntó, ¿por qué tanto secreto ahora...? ¿Por qué estaba allí
prisionero? Nada de aquello se correspondía con la actitud del Maestro de Poder del día
anterior.
—Sí, por supuesto. Pero todos creíamos que se había encontrado con el Cade
impostor... y sólo yo sabía que era el auténtico pistolero, casto y puro... o al menos eso
pensaba. Ahora parece ser que tengo la información correcta, pero ellos tienen la
interpretación correcta de todo el asunto. ¡Y pensar que te horrorizabas ayer cuando te
hablaba de esas cuestiones pecaminosas! Cade, me impresionas; me serás muy útil. —
Rompió a reír otra vez entre dientes—. Sigo preguntándome... ella debía tener un aspecto
muy extraño... ¿cómo era? Es tan... ya sabes...
—¿Tan hermosa? —preguntó Cade.
El Maestro de Poder le miró fijamente, con asombro.
—Será mejor que salgas para Marte —dijo en tono cortante, y miró el papel que tenía
en la mano—. Ella dice que te reconoció ayer en la Corte pero que no quiso
«traicionarte». Ahora que te ha «capturado» quiere verte antes de que mueras.
De pronto se desvaneció su tono jocoso.
—Cade —dijo ásperamente—, puedo comprender y excusar tu mentira por omisión de
ayer, si se debió a errónea lealtad a tu amiguita. Después de todo, eres novato en estas
lides. Pero si descubro que hay algo más, la visita de tu amiga será realmente la última
que recibirás antes de morir.
La puerta se cerró tras él y Cade se desplomó en un sillón, hundiendo la cara entre las
manos. ¿Se había vuelto loco? ¿Se habían vuelto locos todos?
—¡Mírame, traidor! Me dijeron que mentías y no les creí, pero ahora lo sé. ¡Mírame a
los ojos si te atreves!
Cade se levantó de un salto. No había oído abrirse la puerta. Lo primero que llegó a
sus oídos fue el desagradable zumbido de su voz, que contrastaba ridículamente con sus
melodramáticas palabras. La contempló, descorazonado al comprender la monstruosa
burla de que le hacían objeto. Era la dama Jocelyn. Él mismo había advertido el día
anterior la semejanza, pero ¿quién más podría saberlo?

—¡Traidor! —dijo ella—. Mírame a la cara y comprende el error que cometiste al creer
que tratabas con una plebeya estúpida e ignorante. Mírame a la cara.
La miró, y vio que sucedía algo imposible. La deforme cabeza de la dama Jocelyn se
echó hacia atrás asentándose orgullosamente sobre un grácil cuello. Su vulgar figura se
irguió y se convirtió en unos instantes en un cuerpo grácil y esbelto. Los ojos miopes
brillaban irónicos y altivos. Aún llevaba una túnica naranja desproporcionada y su pelo
desentonaba con el color chillón de la ropa, pero nada de esto importaba. Era ella.
—¿No tienes nada que decir, nada que disculpe tu vergüenza? —preguntó ella, con
una voz que era también una caricatura.
—Mil perdones, señora —dijo él acongojado—. Si lo hubiese sabido, si me hubieseis
revelado vuestro rango, jamás os hubiese mentido. —¡Si pudiese oírme ahora Fledwick!
La chica le hizo un guiño y una seña indicándole que continuara—. Sin duda vuestro
bondadoso corazón comprenderá y perdonará, pues he de deciros que fue vuestra
belleza la que me empujó al crimen.
Al parecer, la historia que corría era que la dama Jocelyn, la burla de palacio, había
salido por la ciudad de incógnito, siendo detenida para regocijo general. Y ella fingía creer
que él estaba condenado a muerte por atreverse a insultarla, tomándola por lo que
parecía ser.
—¿Perdonar? —exclamó—. ¿Perdonar? Ha de hacerse justicia; no hay nada que
perdonar. Debéis dar la vida por este insulto a la estirpe imperial. He venido a consolaros,
amigo. Traed una silla para mí, vos os sentaréis a mis pies.
Cade hizo lo que le decían, desistiendo de cualquier tentativa de controlar la situación.
Se arrodilló, una vez sentada ella.
Y la dama Jocelyn sacó de su voluminoso vestido una carpeta y de ésta un montón de
cuartillas manuscritas.
—Os consolaré durante una hora leyéndoos algunas de mis obras —dijo, lanzándose
inmediatamente a recitar lo que él supuso un poema:
Ningún rumor en el Reino
pasa inadvertido. Ni de día ni de noche hay voz
o palabra, voluntaria o involuntaria,
que no oiga aquel que en palacio empuña el cetro.
Carraspeó y Cade asintió, estirando un poco la cabeza hacia el comunicador de la
pared. Entendía.
Hay muchas puertas en el Reino del Hombre.
Esa puerta desguarnecida, aquella puerta triplemente sellada;
Todo súbdito leal lleva como un escudo
la llave: para vivir tan justamente como puede.
Cade sintió una presión de su rodilla sobre el hombro cuando pronunció las tres
palabras «esa puerta desguarnecida». Logró concentrarse en el mensaje.
Nacidos en las estrellas o plebeyos, debemos aceptar y utilizar las vidas que se nos
asignan. El gran Klin puede decirnos qué hacer y qué evitar; ni ahora ni nunca tenemos
elección.
Las palabras eran tomar y utilizar ahora...
Ella agitó las cuartillas manuscritas, y de entre ellas se deslizó una caja lisa. Él la cogió
antes de que tocase el suelo. Tomar y utilizar ahora. La abrió en un instante y vio un rollo
de cinta grabada de media hora preparado para usar. Todos los indicadores estaban en
cero.

Mi voz es frágil; no sé la forma de llegar a todas las manos solícitas que sirven,
disponiendo ecuánimemente carne, hueso y nervio Pero si tuviese la voz del trueno, diría:
Buenas gentes, seguir a Klin día y noche.
Mi voz - no sé - disponiendo. Rápidamente, Cade accionó los volúmenes para ajustar la
voz de ella... y rezó para que el sistema de micrófonos ocultos no fuese de alta fidelidad.
A un rápido gesto de la muchacha puso la cinta en marcha y percibió aliviado que lo había
hecho bien. Con un tono bastante aproximado al de la voz teatralmente forzada con la
que ella recitaba, la cinta comenzó inmediatamente a atronar:
¡Cuánta belleza hay en la lealtad! ¡Cuánta alegría!¿Acaso hay un corazón que
palpite...?
Cade colocó la caja cuidadosamente sobre el sillón, cuando ella se levantó, y la siguió
en silencio fuera de la habitación. El Maestro de Poder, al otro extremo del receptor, podía
disfrutar a sus anchas de los versos de la dama Jocelyn.
17
La muchacha condujo a Cade a través de oscuros e interminables y tortuosos
pasadizos. Subieron y bajaron escaleras. Las puertas se abrían al contacto de la mano de
ella, puertas que se hallaban donde no parecía haber nada, y ni una vez siquiera
tropezaron con otra persona. El palacio era más complicado de lo que parecía a simple
vista...
Cuando al fin salieron, lo hicieron a una estrecha calleja como las del distrito en el que
Cade pasara dos semanas. Un vehículo de superficie les esperaba a la entrada misma de
la calleja. Cade nunca llegó a ver quién conducía. Entró con la muchacha en el asiento
trasero y cuando se disponía a darle las gracias y a formularle todas las preguntas que se
agolpaban en su mente, ella se llevó un dedo a los labios imponiendo silencio.
Cade se retrepó en el asiento, procurando relajarse, pero su mente se agitaba inquieta,
fascinada por el desconcierto del constante cambio de personalidad de la muchacha. En
su primer encuentro era una plebeya, pero había en ella cierto aire de mando, y ocupaba
un importante puesto en el Misterio Cairo. Luego había sido portadora de liga, de gran
seducción... y cierta vulgaridad. ¡Y ahora era dama de la Corte, y sobrina del propio
emperador!
Ahora se daba cuenta de que la primera vez era una espía; no sabía de quién.
La segunda vez estaba disfrazada. La gente de palacio creía que lo había hecho por
pura diversión..., él sabía que no.
Esta vez no había duda de su verdadera identidad; pero la torpe y desmañada dama
del salón de audiencias no era la misma dama Jocelyn que se sentaba ahora a su lado,
altiva y segura.
Lo único que sabía, hasta el momento, era lo que ella no era... salvo dos cosas: que
seguía siendo, y lo había sido siempre, incluso bajo el disfraz de su papel palaciego,
exquisitamente bella, y que le había salvado otra vez... pero ¿para qué?
El coche se detuvo discretamente al borde de un campo, y la muchacha le indicó que
abriese la puerta. Luego le condujo con paso vivo cruzando el campo hasta un edificio
viejo y desconchado; Cade no tuvo ninguna posibilidad de echar un vistazo al vehículo,
que se alejó inmediatamente.
—Abre —dijo ella a la puerta del edificio, y su voz tenía el mismo tono imperativo que
en la habitación oval. Cade alzó la tranca de madera y empujó la doble puerta, abriéndola.
Dentro había un vehículo espacial: doce metros de pulida aleación.
—Sabes pilotar esto, pistolero —dijo ella. Era una afirmación, no una pregunta.
—He ido a la Luna y he vuelto en aparatos como éste —dijo él.
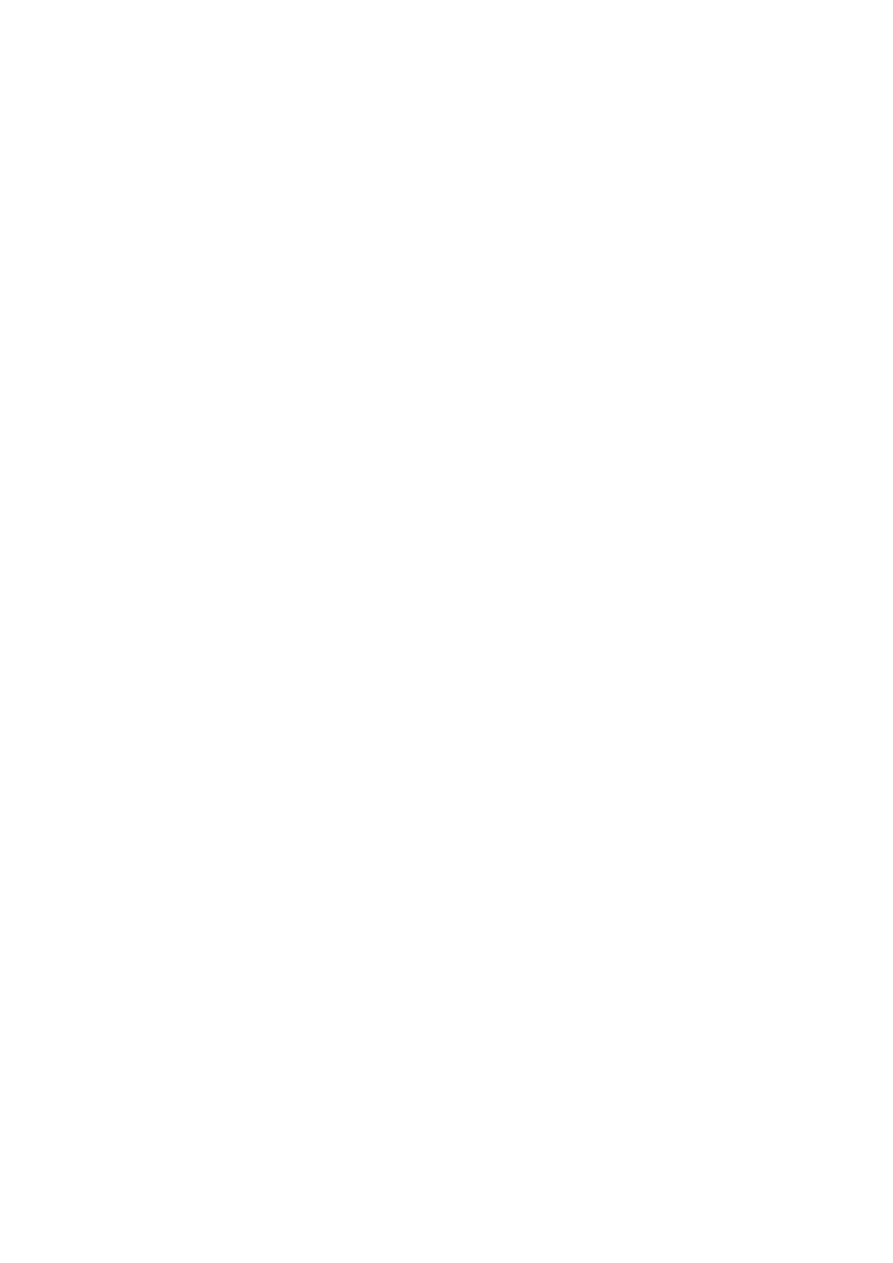
Ella pareció inquietarse.
—¿Nunca a Marte?
—Puedo ir a Marte también —dijo él... podía hacerlo él o cualquier pistolero.
—Así lo espero. Este vehículo está dispuesto y tiene combustible y comida suficiente a
bordo. —Apretó entre sus manos un papel doblado—. Éstas son las coordenadas de tu
punto de aterrizaje en Marte. Habrá amigos esperándote, o llegarán poco después de que
aterrices. Si sales inmediatamente, puede que estés fuera del alcance del radar antes de
que puedan perseguirte.
—¿Quiénes? —preguntó—. ¿Los vehículos del Maestro de Poder?
Que él supiera, el Maestro de Poder sólo disponía de cargueros y transbordadores y no
contaba con un solo ariete en su flota espacial.
—Cade —dijo ella con firmeza—, no tenemos tiempo. Te ayudé antes, contra tu
voluntad. Te pido ahora que despegues inmediatamente... sin hacer preguntas y sin
discutir. Pero primero debes golpearme... dejarme inconsciente.
—¿Qué?
—Ya lo hiciste otra vez —dijo ella irritada—. Debo explicar algo para cubrirme y para
entretenerles mientras tú escapas.
Cade la miró, contempló aquellos ojos luminosos y aquel rostro encantador bajo el
grotesco maquillaje. Era extrañamente agradable aquella calidez que sentía...
Extrañamente distinta al peligro que le habían enseñado a esperar de tal proximidad con
una mujer. Le parecía más como el contacto del sello del sumo pistolero en sus labios, lo
que este contacto había evocado en él en su otra vida. Al pensarlo, frunció los labios.
—¡Cade! —dijo ella furiosa—. Te aseguro que no hay tiempo que perder. La cinta nos
concede como mucho media hora, si es que no sospechan algo antes. ¡Haz lo que te
digo!
Un vehículo de superficie con la enseña de palacio cruzó atronando el campo y frenó
ruidosamente frente al edificio.
—Ahí están —dijo ella con angustia.
Con sólo una leve vacilación, Cade la golpeó tal como ella le había dicho, pero no la
dejó allí tendida para proteger su fuga. La cogió y corrió al interior del edificio, y subió la
rampa hasta el compartimento de control que esperaba abierto. Ató su cuerpo inerte a la
silla de aceleración y cerró la compuerta mientras resonaba en el edificio un grito
exigiendo su rendición.
Se deslizó en el asiento del piloto y dejó que los reflejos obrasen por sí solos. Cintas,
cierres, presillas, controles de temperatura y de voltaje, primer movimiento de encendido y
despegue.
Estas operaciones duraron sólo unos cuantos segundos. Se volvió hacia el sillón de
ella. Aún seguía inconsciente. En el cuadro de mandos parpadeaban los indicadores y sus
manos trabajaban con eficacia, como si tuviesen vida propia, aunque llevaba tres años sin
volar fuera de la atmósfera. Durante diez minutos, no tuvo más remedio que ser una parte
más de la nave, y su sistema nervioso se unió a sus circuitos mientras sus rápidos dedos
accionaban los controles. Por fin accionó los radares del vehículo y desató su cinturón.
Se impulsó, apoyándose con los pies, hacia el sillón donde estaba ella, un poco
asustado, para comprobar los resultados del golpe. Debería haber despertado ya, y esto
le preocupaba. Pero tampoco podía hacer nada por evitarlo.
Distraídamente, comenzó a revisar la nave buscando equipo médico. Se apoyó en las
puntas de los dedos de los pies y giró para salir de la cabina de control, flotando luego en
el compartimiento de carga, que tendría unos tres metros de profundidad. Allí dentro,
salvo el espacio ocupado por la gran compuerta de carga, los mamparos estaban
cubiertos de armarios cerrados. Flotando por el compartimento, había cuatro recipientes
cerrados. Allí estaba la carga, no las medicinas.

Tras el compartimento de carga había una cabina con literas, un pequeño fogón y un
armario... la zona de descanso... ella querría agua sin duda. Llenó una bolsa y la fijó en su
muslo con un poco de pasta que extrajo de uno de los omnipresentes tarros de la nave. Al
volver a la cabina de control, se encontró con que la muchacha se había liberado del sillón
y estaba apoyada en un mamparo, mal sujeta a un garfio.
—Estúpido —le dijo con voz profunda.
—Me dijiste que cogiese la nave y fuese a Marte —dijo él tranquilamente—. Y eso es lo
que estoy haciendo.
—Dame esa agua —dijo ella, y bebió torpemente de la bolsa—. Cade —dijo al fin—,
supongo que tu propósito era bueno, pero esto significa la muerte de ambos. ¿Acaso
crees que van a dejarte huir por el espacio con un miembro de la familia del emperador a
bordo? Acabarán con los dos y dirán que yo perecí «infortunadamente» en la acción. Si
me hubieses escuchado, habrías tenido tiempo de sobra de escapar.
Cade señaló la pantalla de radar.
—Mira —dijo—. No se ve nada... sólo un «bip».
—¿Dónde? —ella soltó el garfio y descendió sujetándose junto a la pantalla.
—¿No ves? —indicó él—. Lo más probable es que sea un meteorito, o incluso otra
nave. Pero no nos persigue. Tardarán por lo menos dos horas en poder despegar. Salvo
que tuviesen vehículos con combustible y listos para el despegue. Pero entonces...
—¿Y si los tienen? —clamó ella—. ¿No estaba esta nave preparada para el despegue?
¿Es que nunca vas a aprender? ¿Aún crees que el Reino es lo que parece? Esta nave
lleva seis años esperando que un pistolero la pilote y ahora va a ser destruida por tu
estupidez.
Cade flotó ante la pantalla, observando el punto verde sobre el fondo gris. Comenzaba
a perfilarse como tres puntos en vez de uno. A cada segundo, se hacían más claros.
—Vehículos —dijo él—. ¿Qué serán... cargueros, transbordadores, naves de
reconocimiento, arietes...?
—No sé —dijo ella agriamente—. No soy un pistolero. Arietes, lo más probable.
—¿Estando tú a bordo?
Los arietes estaban diseñados para las operaciones aniquiladoras. Elevaban su
velocidad hasta superar la de su objetivo y atravesarlo con sus proas blindadas.
Significaba la muerte para todos los que fuesen a bordo de la víctima.
—Veo que sigues viviendo en tu ensueño ético —dijo ella—. Yo soy precisamente una
buena excusa para el ataque, Cade. Si me hubieses escuchado... ¿Qué vamos a hacer
ahora?
—Intentar superarles en velocidad. Veremos si es posible —flotó de nuevo hacia su
asiento—. También puedo intentar un rumbo evasivo y acelerar todo lo que aguante la
nave.:¡
No sería suficiente, y él lo sabía muy bien.
—Si los otros pilotos son inferiores... —añadió.
—¡No lo serán! —replicó ella.
Cade se preguntó si ella sabría que los arietes disponían de un equipo de pilotos, que
iban turnándose, siempre frescos, siempre esperando el momento en que el piloto único
de la víctima se agotase después de horas de persecución y empezase a repetir sus
tácticas.
Dio al radar ampliación máxima y obtuvo la silueta de tres horribles naves, más
pequeñas que la suya, con morros como yunques. Eran arietes.
—Escúchame, Cade —su voz exigía atención. Era algo más que un tono de mando,
más que la ansiedad de las palabras. Había en el tono una seriedad desesperada que le
hizo detenerse.
—Te escucho.
—Tendrás que luchar con ellos, Cade. No hay otra salida.
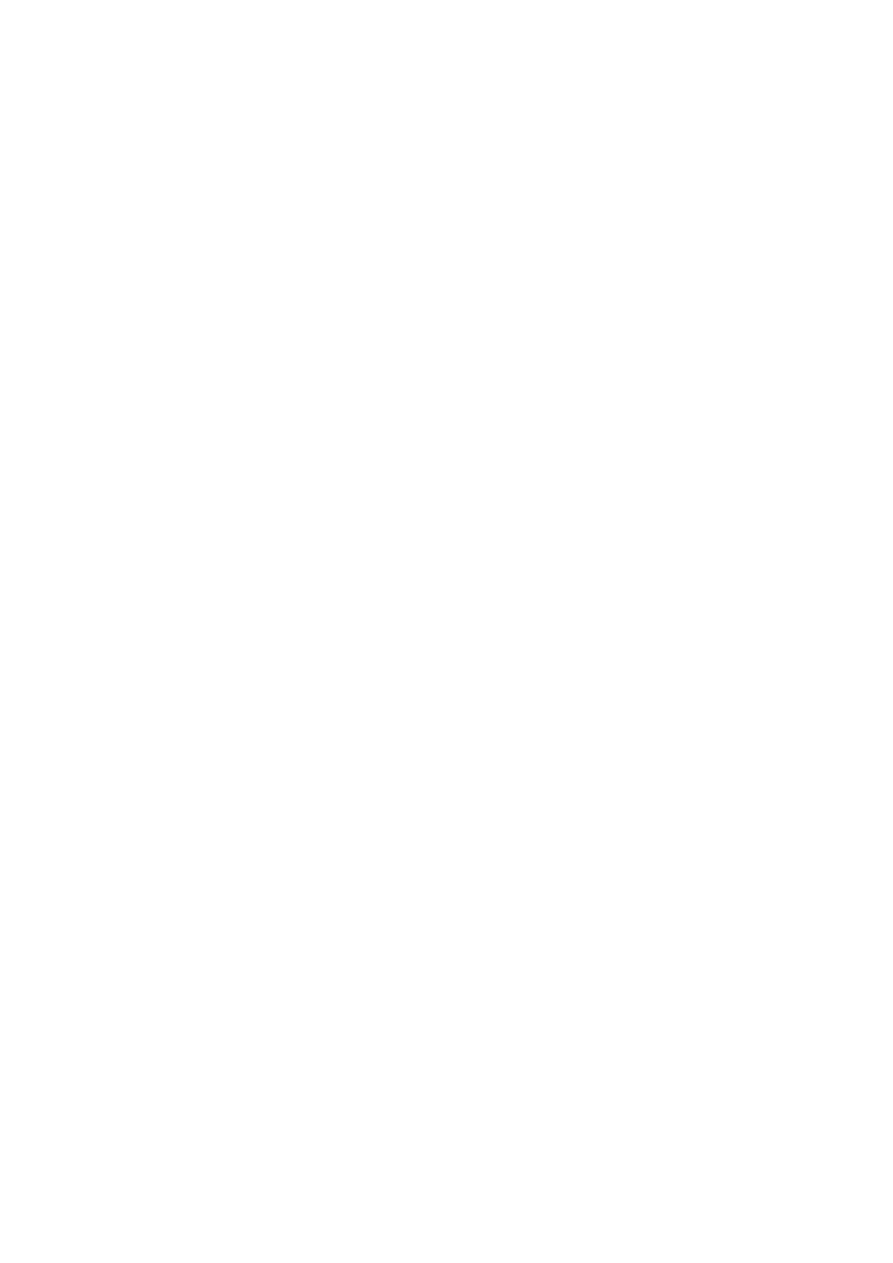
Él la miró incrédulo.
—Hay armas a bordo —dijo ella, eludiendo sus ojos.
—¿Pero de qué me hablas?
—Lo sabes muy bien —entonces le miró cara a cara, sin vergüenza—. ¡Dispara contra
ellos! —dijo.
18
Le había parecido repugnante oír aquello de labios del licencioso y disoluto pistolero
marciano que había muerto en Francia. Pero oírla a ella nombrar lo innombrable le
destrozaba el corazón.
—¡Es por nuestras vidas, Cade! —suplicaba, sin el menor pudor.
—¡Nuestras vidas! —exclamó él, ferozmente burlón—. ¿Qué clase de vidas serían con
un recuerdo como ése?
—¡Por el Reino del Hombre, entonces! ¡Por la misión que estamos realizando!
—¿Qué misión? —dijo él, riendo con amargura—. ¿Por una mentira, por una farsa, un
chiste repugnante en labios del Maestro de Poder? ¿Qué es para mí el Reino del
Hombre? ¡Un emperador débil, un Maestro de Poder asesino, un sumo pistolero
mentiroso y disoluto! No me queda nada salvo la decisión de mantenerme íntegro.
—¡Maldita sea! —explotó ella, sin suplicar ya—. ¡Así es como piensas, como un mísero
plebeyo aterrado por el beedo-cinco y el beeseis-sero!
—No tengo ningún miedo al beesinco-sero y no creo en fantasmas —dijo él
fríamente—. Creo que hay cosas que uno sabe que están mal, que son repugnantes, y
me niego a hacerlas. Desearía... desearía que no hubieses dicho eso.
Ella luchaba por tranquilizarse.
—Veo que tendré que decirte algunas cosas. No te pediré siquiera que guardes el
secreto. Tu promesa no tendría sentido. Pero espero que si llega el momento, les dejarás
torturarte hasta la muerte sin revelar lo que te diga, o que fui yo quien te lo dijo.
Él guardó silencio.
—¿Nunca has oído la palabra «historia», Cade?
Él alzó los ojos sorprendido. La había oído... se la había oído a aquel ladrón loco que
había muerto de una paliza en la Casa de Vigilancia.
Ella continuó, ceñuda y concentrada:
—Historia es la descripción verdadera de los cambios que ha experimentado la
organización social del hombre en el transcurso del tiempo.
—Pero... —comenzó él, con una risa incrédula.
—¡Ya lo sé! ¡Ya sé que dirás que es absurdo! Que «cambios» y «organización social»
son palabras que no pueden utilizarse juntas... que «cambio en la organización social» es
un ruido sin sentido, pero estás equivocado.
»No puedo decirte cuáles son mis fuentes de información, pero te aseguro que ha
habido muchas formas de organización social... y que el mundo no fue creado hace diez
mil años.
Cade se asombró al percibir la profunda convicción que había en aquellas palabras.
¿Estaría ella loca también? ¿Estaría tan loca como el viejo ladrón?
—Intenta entender esto: hace diez mil años había una organización social sin
emperador ni estrellas. Fue destruida por gentes que disparaban desde vehículos aéreos.
Era una forma de lucha terrible. Morían todos, morían los inocentes, las madres y los
niños, los que estaban armados y los que estaban desarmados. Los alimentos se
emponzoñaban y la gente moría en un auténtico calvario. Se destruían los servicios de
alcantarillado, las instalaciones de agua potable, y las casas se convertían en lugares
apestosos.

»Quedó destruida la organización social. Las gentes abandonaron casas y ciudades...
sí, aquellas gentes tenían ciudades; las nuestras aún llevan sus nombres. Tuvieron que
vivir como miserables animales que sólo sabían que las cosas habían sido mejores en
otros tiempos. Con los años fueron olvidando cómo había sido aquella época anterior de
felicidad, pero jamás olvidaron el supremo horror de aquella muerte que descendía del
cielo. Los detalles fueron haciéndose cada vez más confusos y nebulosos, y este miedo
creciendo y haciéndose más terrible.
Cade asentía involuntariamente. Como un ataque nocturno, pensó. Cuanto menos
veías, peor era.
—Había centros de recuperación... pero eso queda al margen de mi relato. ¿Me decías
que no creías en fantasmas, que no creías en el beesinco-sero ni en los otros monstruos?
Pues has de saber que esos nombres son los de los vehículos aéreos que trajeron la
desolación sobre aquella organización social.
—¡Las cuevas! —dijo Cade—. El lugar llamado Washington, los edificios de piedra en
ruinas con espantosos boquetes negros con ojos, como bocas...
—¡Sí, las cuevas! Las cuevas que todos temen y que nadie puede explicar. —Hizo una
pausa, casi sin aliento, y luego continuó, tensa—: Cade, debes luchar. Si no lo haces,
perderemos la vida por una estupidez.
Cade no lo creía. La vaga alusión a pruebas incompletas... era como si un jefe de
patrulla volviese informando: «Señor, no lo he visto pero creo que hay un grupo enemigo
de dos compañías. En algún sitio, en alguna dirección...» Apretó un anclaje con el puño
hasta que los nudillos se pusieron blancos. Diez mil años de emperador, Klin, Maestro de
Poder, de la Orden y las Estrellas y los plebeyos... ése era el mundo.
—Avanzan muy de prisa —dijo ella fríamente, mirando la pantalla.
—¿Dónde están las pistolas? —dijo él ásperamente, sin mirarla a los ojos. Y sabía que
estaba sólo pretendiendo creer lo que le había contado, fingiendo que era verdad, para
poder así salvarla a ella y salvarse él a cualquier precio, incluso al coste de la máxima
degradación.
—En la sala de planos. Hay diez, creo.
—Diez pistolas. Podría disparar a máxima apertura hasta que las bobinas se fundiesen
y se hiciesen un bloque. Diez pistolas... ni más ni menos. Como si una pistola no fuese
algo individual, una para cada miliciano, bendecida por el sumo pistolero...
—Debemos ponernos trajes espaciales —dijo. Abrió el armario y comenzó a
seleccionar sus propias unidades. Pese a haber pasado tres años, recordaba su talla.
Colocó un par de piernas del número siete apoyadas en el mamparo y se introdujo en
ellas; se puso unos brazos del número cinco y selló una unidad de torso alrededor de su
cuerpo y luego a las unidades de piernas y brazos. Eligió luego piezas para la muchacha
y la ayudó a ponérselas. Ella no sabía.
—¿Ahora los cascos? —preguntó ella tranquilamente.
—Será mejor llevar las... las pistolas primero a la bodega de carga. —Las dividieron en
dos grupos. Cade fijó un puñado de pasta en el mamparo de la sala de carga y fijó a ella
sus pistolas en hilera. La muchacha colocó las suyas al lado.
—Ahora los cascos —dijo él—. Luego tú volverás a la sala de control. Yo cerraré
herméticamente esta sección y abriré la escotilla de carga. Tú observa las pantallas...
¿Conoces las alarmas? —ella negó con un gesto—. La alarma de proximidad es un
zumbido sordo. Yo no la oiré en vacío; cuando suenen, me lo comunicas por el transmisor
del traje. Basta con que hables por el casco. Si logro desviarlos, tendrás que expulsar aire
de la sala de control hasta que descienda la presión lo suficiente para que yo pueda abrir
la puerta. Baja la manivela de la parte superior izquierda del cuadro de mandos que tiene
la etiqueta «llave espacial». ¿Podrás hacerlo?
Ella asintió; se colocaron los cascos de plástico y los sellaron.
—Prueba el intercomunicador. ¿Me oyes?

—Te oigo —sonó metálicamente dentro de su casco—. ¿Puedes bajar el volumen?
Él lo hizo.
—¿Mejor así?
—Gracias.
Eso era todo. Unas gracias rutinarias por bajar el volumen, y ni una palabra sobre su
decisión. ¿Es que no se daba cuenta de lo que hacía por ella? ¿Era tan estúpida como
para pensar que él creía su disparatada «historia»? Cade selló las puertas anteriores y
posteriores y despegó una de las pistolas del mamparo. Carga completa. Sin número.
¿Qué significaba una pistola sin número? Una pistola sin su miliciano correspondiente era
inimaginable. Pero allí había diez. Cade ajustó cada una de ellas a apertura máxima,
bombeó el aire del compartimento mediante una válvula manual y abrió la gran escotilla
de carga.
Después de eso no podía hacer ya nada. Salvo flotar y esperar, e intentar no pensar.
Pero en eso fallaba. ¿Qué sabía él... y cómo lo sabía?
Él sabía que los milicianos eran milicianos: luchadores, expertos en los complejos
mecanismos de las pistolas, expertos en la lucha, los únicos expertos en la lucha que
había. Ése era un dato esencial. Sabía que estaban al servicio del emperador..., pero ese
dato se había esfumado con las implacables palabras del Maestro de Poder. Había sabido
también que el sumo pistolero era la encarnación de las perfecciones de la Orden, y había
descubierto que el dato era falso. Le habían convencido de que disparar desde un
vehículo aéreo era una abominación..., y ahora se veía a punto de cometer la
abominación. Le habían enseñado que para los milicianos sólo había una mujer, y no era
una mujer de carne y hueso..., era la que se aparecía fugazmente a quienes morían en
combate y que su fugaz aparición recompensaba a los milicianos por sus vidas de
abstinencia. Pero sabía que para él había ahora otra mujer..., unas veces misteriosa,
traidora, puta, aristócrata estúpida, expositora de absurdas «historias». ¿Qué sabía él y
cómo lo sabía? Sabía que era traidor a la Orden y a Ella, a aquella que era consuelo de
los combatientes, pues deseaba a aquella mujer sin saber su secreto.
—Alarma de proximidad —dijo la voz en su casco.
—Mensaje recibido —dijo él maquinalmente al modo miliciano, y sonrió con amargura
para sí.
Cade se aproximó adonde estaban las pistolas. Fijó dos a sus muslos y otras dos a sus
guanteletes. Era una situación grotesca. Lo correcto era una pistola para un hombre.
Pero, ¿por qué?, se preguntó. ¿Por qué no dos pistolas para un hombre, cuatro pistolas
para un hombre, tantas pistolas para un hombre como éste necesitase y pudiese
manejar? Se impulsó hacia una escotilla y comenzó a descender, arrastrándose como
una araña, de un disco de cuarzo al siguiente, atisbando en la oscuridad salpicada de
estrellas. El sol quedaba a popa de la nave; los arietes no podrían atravesar a su víctima
aprovechando su propia sombra.
Hubo un triple guiño de luz que se convirtió en una llama más allá de las escotillas. Los
arietes habían fallado en su primer intento de convertirse en parte del mismo sistema
físico que su presa... Volverían...
Cade se preguntó si podría disipar en los Misterios las confusiones que le
atormentaban, y rechazó la idea. Los conocía, al menos, tal como eran. Trampas para
unos, e instrumentos útiles para otros. ¿Paz? Quizás hubiese paz en donde la Cannon,
donde un hombre podía ocultarse y hundirse hasta que ningún rayo de sol pudiese
hallarle. En lo de la Cannon uno podía beber y drogarse y copular mientras tuviese
verdes, y luego todo era cuestión de acechar por las calles oscuras hasta dar con tu
miedoso plebeyo que se había retrasado en su vuelta a casa. Y luego podías beber y
drogarte y copular de nuevo donde ningún rayo de sol podía hallarte. ¿Podía ser
degradante la vida del lugar de la Cannon si no lo era disparar desde un vehículo aéreo?

Los arietes aparecieron de nuevo a proa, y la nave pareció ganar velocidad y
superarlos. Cade sabía que era un triunfo ilusorio. Le estaban rodeando. Ahora se habían
situado lejos a popa.
¿Qué sabía él y cómo lo sabía? Sabía que la Orden y la filosofía Klin y el Reino del
Hombre habían sido creados hacía diez mil años. Lo sabía porque se lo había dicho todo
el mundo. ¿Y cómo lo sabían ellos? Porque también a ellos se lo habían dicho todos. La
mente de Cade flotaba sin anclas, como su cuerpo. Él no creía en fantasmas. Eso era
para los niños. Pero creía en no disparar desde vehículos aéreos. Eso era para milicianos.
A milicianos y a niños se lo habían dicho todo.
Te llevaré a las cuevas.
Y vendrá el beedo-nueve y te arrancará los dedos de las manos y de los pies con
cuchillos de metal al rojo.
Y vendrá el beedo-sinco y te atravesará con bolas de metal al rojo.
Y vendrá el beesinco-sero y te arrancará brazos y piernas con rasgadores de metal al
rojo.
Y al final, si no eres un niño bueno, vendrá el bee-tree-seis en la oscuridad y te cazará
aunque corras de cueva en cueva, chillando en la oscuridad. El beetree-seis, que gruñe y
acecha, te echará su aliento emponzoñado y eso será lo más horrible de todo, pues tus
huesos se volverán agua y arderás eternamente.
Los tres arietes relampaguearon al pasar junto a la escotilla abierta de nuevo y
parecieron colgar en el espacio muy por delante de la nave. Su siguiente pasada podía
ser definitiva.
Clennie es un cerdo. Me dijo que había hecho un agujero en la pared y que miraba por
él a su hermana todos los días cuando se desvestía. Quien es capaz de eso, también
sería capaz de disparar desde un vehículo aéreo.
... preguntas embarazosas innecesarias para poder admitir a un individuo en el grupo.
Candidato Cade, en nombre del emperador, ¿puedes decirnos honradamente que de
noche tienes sólo sueños normales y sanos, libres de fantasías degradantes como
demostraciones de afecto a otros muchachos y disparos de pistola desde el aire?
... pero oh, mis queridos alumnos, aún hay cosas peores. Este infortunado joven que
empezó menos preciando sus lecciones de Klin, no terminó sólo como cobarde y ladrón.
En un vuelo de reconocimiento perdió altura, y se puso al alcance del fuego de la
infantería. No necesito explicar lo que hizo. Podéis suponerlo. Acosado por el
remordimiento, después de su acto inmencionable, se quitó la vida, pero imaginad, si
podéis, la vergüenza de sus hermanos...
...Aún con el corazón destrozado, no había más remedio que hacerlo. Yo no sabía que
él tenía una mancha, pero vi el examen con mis propios ojos. «Resolvió» el ejercicio de
Táctica VII con una pantalla de humo: enviando un vehículo aéreo sobre el flanco
izquierdo del enemigo y ordenando al pistolero que prendiese fuego a los árboles con una
descarga a baja apertura de su pistola... desde... desde el aire. Lo cual demuestra que
nunca se es demasiado cuidadoso...
Yo recibo esta pistola para utilizarla de modo que ni mi emperador, ni mi sumo pistolero
ni mis hermanos de la Orden tengan jamás motivo de vergüenza...
Ellos están concentrados en la plaza; tendremos que eliminarlos con un ataque frontal.
Cade, coja su planeador y haga un cálculo de su número. Deje aquí su pistola; sabemos
que andan escasos de munición y podrían disponer de la suya si le derribasen.
La nave eludió de nuevo a los arietes. La próxima vez, las velocidades se igualarían...
No. Nunca utilizaría su pistola. Recordaba haber volado sobre la plaza, dando vueltas,
mientras brotaban llamas de las tropas densamente agrupadas de abajo, ocupado en
contarlas. Trazó un cuadriculado imaginario y contó el número de hombres que había en
un cuadrado imaginario y lo multiplicó por el total de cuadrados imaginarios y volvió de

nuevo al puesto de mando situado a las afueras de la ciudad de Rinelandia con su
cálculo, para incorporarse al difícil avance a pie.
Se lo habían dicho y lo había creído. ¿Cuántas cosas más, pensó —como si una
áspera luz se hubiese encendido de pronto— le habían dicho y había creído en contra de
todo sentido común y de toda razón?
¡Y de nuevo los arietes...!
Esta vez no se quedaban cortos ni se adelantaban demasiado. De pronto, los tres
arietes se inmovilizaron, a menos de un kilómetro de distancia, como congelados en el
espacio.
Eran más pequeños que el carguero de Cade y exhibían una profusión de unidades
propulsoras, en contraste con el tubo impulsor principal del carguero y su anillo
concéntrico de tubos de dirección más pequeños. Se alegró al ver surgir burbujas de
mando, simultáneamente, en los tres aparatos justo detrás de sus sólidos y feos morros-
yunques.
En el más alejado de los arietes comenzó a actuar una unidad de propulsión, la
reserva. Una niebla roja brotó de un tubo situado en mitad de la nave, exactamente
perpendicular al propulsor central, y el ariete se desvió hacia un lado para doblar su
distancia de la nave. Su compañero delantero continuaba inmóvil; ni se colocó detrás ni
se situó delante.
A bordo de los dos arietes en acción, debía haber cierto alivio ante la ausencia de toda
acción evasiva; debían estar planeando el sistema más simple de ataque: la doble colisión
simétrica. Uno de los arietes caería por arriba o por abajo mientras el otro seguiría un
curso que le hiciese colisionar por el otro lado y a la misma distancia que su compañero.
Simultáneamente, los arietes añadirían un empuje lateral igual y opuesto en cuantía
proporcional a su distancia de la nave, y la víctima quedaría aplastada entre los dos
horribles morros-yunques.
Cade no sabía cuál era la doctrina clásica en cuanto a distancia de embestida, pero se
contentaba con improvisar.
Ambos arietes expulsaban por sus escapes una niebla roja. Uno continuaba en línea
recta, mientras que el otro se desviaba para girar por arriba. Cade se afirmó en el borde
de la escotilla de carga abierta; la burbuja de mando del ariete que avanzaba en línea
recta brillaba deslumbradoramente.
La pistola escupió energía durante tres segundos antes de fallar. Cade la lanzó al
espacio y cogió otra, la de su muslo derecho. No le hacía falta. La cabina de mandos aún
seguía allí, pero ennegrecida y descolorida. Aunque Cade no podía determinar si había
resultado atravesada, el ariete lanzaba oleadas irregulares de niebla roja por un tubo.
Comenzó después a lanzarlos por otro y a ladearse y vacilar, y luego inició lo que parecía
el inicio de una vuelta en redondo.
El otro ariete aún seguía esforzándose por rodear la nave. Cade, en medio de la
escotilla, vació la carga completa de la segunda pistola y una tercera contra su casco, y
vio desparramarse por el espacio resplandores diamantinos iluminados por el sol:
fragmentos de las portillas destrozadas. El ariete no esperó a por más, y cuando Cade
buscó el ariete de reserva, había desaparecido. Un buen encuentro, pensó Cade. Era de
suponer que llevasen trajes espaciales a bordo durante el combate, así que no podían
achacarle ninguna muerte. La cabina de control del primer ariete no había quedado
destrozada como las portillas... quizá porque sólo había estado sometida unos cuantos
segundos al rayo de la pistola y éste no había tenido tiempo suficiente para centrar la
necesaria fuerza destructora. Y también era importante el aspecto psicológico. La
aterradora novedad de un intercambio de fuego de una nave a otra, de que se utilizase
una pistola desde una nave... Cade lanzó una risa de trueno dentro del casco, riéndose
para sí, riéndose de Clennie, del equipo examinador, del profesor de Klin y sus lecciones

morales, de la pantalla de humo del novicio Lorca, del juramento de la pistola, del
pistolero superior de Francia y su ataque frontal...
En sus oídos resonó una voz delicada:
—¡Baja el volumen! ¡Baja el volumen!
—Lo siento —dijo él riendo entre dientes—. ¿Viste cómo los derroté? Ahora si eres
capaz de localizar la palanca, podré abrir la puerta.
Ella la localizó y vació en el espacio el aire del compartimento de control hasta que él
pudo abrir la puerta, cerrarla de nuevo herméticamente y activar la presión del
compartimento de control.
19
La ayudó a quitarse el casco, y luego ella le ayudó a él.
Se quedaron mirándose, sin poder hallar las palabras adecuadas. Fue ella quien bajó
los ojos primero, y Cade sintió instantáneamente que estaba avergonzada de lo que le
había obligado a hacer, de la fe que había hecho tambalearse primero y destruido al fin.
Pero ahora ya daba igual. La fe estaba destruida... ¿y por qué? Cade miró fija, dura y
prolongadamente a la dama Jocelyn y de él brotó un fresco torrente de risa, cuyo eco
resonó en el abovedado compartimento.
Era ridículo. Allí estaba ella, los pies afirmados en los sustentadores, una figura
acuclillada e informe no más femenina que el radar o la bomba de compresión. Sobre la
voluminosa masa de almohadillado y metal y tela, el llameante pelo rojo naranja de la
dama de la Corte aparecía revuelto y desordenado. La pintura de su cara, nunca
destinada a embellecer, estaba corrida y descolorida hasta el punto de convertirla en una
cómica distorsión de la mujer a cuya belleza él había despertado un mes atrás en un
centro secreto de intriga.
No contestó a la pregunta muda que había en aquellos ojos y ella no quiso formularla.
En vez de eso, dijo, tranquilamente:
—Ayúdame a quitarme el traje, por favor.
Cade, súbitamente apaciguado, la enseñó a quitarse las piezas y guardarlas en el
armario. Y luego, aunque había creído que era imposible ya que le sorprendiese aquella
mujer, volvió a sorprenderle. Como si fuese una criada plebeya, dijo:
—Prepararé algo de comer. ¿Es correcta la presión de la bodega de carga?
Él comprobó el indicador y abrió la puerta.
—No vengas hasta dentro de un rato —le dijo—. Tengo que cambiarme de ropa y
lavarme.
¿Cuánto rato? Cade se pasó media hora quitándose el traje, inspeccionándolo
minuciosamente y colocándolo en el armario, y realizó todas las demás tareas que se le
ocurrieron. No fueron muchas. Al fin, cautamente, cruzó la sala de carga hasta el tercer
compartimento posterior, la zona de descanso. La puerta estaba abierta y entró.
—Oh, ¿estás aquí? Iba a llamarte —estaba ante la pequeña cocina, y dos envases de
guisado provistos de válvulas comenzaban a despedir vapor—. Hay una mesa y bancos
—añadió, y él los desprendió de la pared, mirándola.
Se había lavado. Había desaparecido la máscara de maquillaje y la perfección de su
rostro era una nueva sorpresa. Tenía el pelo recogido en un moño como si estuviese aún
húmedo después del baño; Cade deseó que hubiese desaparecido también el tinte del
pelo. Y en vez de su túnica naranja llevaba un mono de mecánico nuevo. Había enrollado
mangas y perneras y apretado mucho el cinturón. Tenía un aire acicalado... y tentador.
¿Cómo haría un hombre (un hombre que no perteneciese a la Orden) para decirle a una
mujer que era bella?
—Tienes tiempo de lavarte —le indicó ella.

—Por supuesto, gracias —dijo, y se dirigió a la cámara de vapor y metió la cabeza y las
manos dentro para que la cálida niebla le restregase y limpiase y el chorro de aire le
secase. Al volver a la mesa, comprendió alarmado que tenía que sentarse frente a ella.
—Perdona —dijo, se buscó un mono para él y huyó hacia la sala de control para
cambiarse y serenarse. ¡Sentarse a la mesa frente a ella y mirarla mientras comía! Se dijo
que era un primer paso. Cuanto más de prisa olvidase su papel de pistolero, más fácil
sería la vida. La comida ayudaría. No había anochecer en el espacio, pero su estómago
sabía medir el tiempo (media tarde) y estaba seguro de que no aceptaría alimentos
cárnicos hasta dos horas más tarde. También el mono ayudaba. Se alegraba de poder
librarse al fin del traje de plebeyo elegante que había comprado en lo de la Cannon con
dinero robado. Un mono era algo muy distinto a las botas y la capa, pero había usado
monos en sus años de novicio.
Comer le resultó más fácil de lo que creía. Había en los bancos bandas para los muslos
y la mesa era de material adhesivo en su parte superior, lo cual constituía una ilusión de
gravedad en un momento en el que el sistema digestivo podía necesitar de tal ayuda. La
muchacha no habló mientras masticaba solemnemente el guisado, bebían agua de las
botellas y extraían cuidadosamente trozos de fruta de una lata, deshidratados en la
corteza pero jugosos por dentro.
—Cuéntame más —dijo al fin Cade.
—Más ¿sobre qué? —dijo ella fríamente. Cade estaba seguro de que le había
entendido.
—Lo sabes muy bien. De esa «Historia», por ejemplo. O más concretamente, ¿qué
carga llevamos y para quién?
—no había olvidado, ni siquiera mientras luchaba contra los arietes, los armarios
cerrados y los paquetes sellados.
—No hay nada más que decir.
—Antes de despegar, dijiste que la nave llevaba seis años esperando.
—No tiene importancia. Olvídalo.
—Así que también tú eres una mentirosa —dijo él acaloradamente. La cólera es un
peligro. El pensamiento surgió involuntariamente y él lo apartó. Las terribles advertencias
del entrenamiento de los milicianos ya no le obligaban.
—¿Qué otras virtudes posee la sobrina del emperador? —preguntó—. Te he visto
como traidora, puta y espía. ¿Ladrona también? ¿Es tuya la nave? ¿O es simplemente
algo que decidiste utilizar... como a mí?
—¡Sal de aquí! —estaba pálida y crispada de ira—. Sal... de... aquí —repitió apretando
los dientes.
Cade soltó las bandas de sus muslos y se alzó lentamente, apoyándose en la mesa. Le
habían utilizado durante mucho tiempo, demasiado, le habían utilizado las estrellas, la
Orden y ella misma, a riesgo de su vida. Para variar, quería empezar a controlar las cosas
él.
—¿Crees realmente que puedes eludir preguntas como éstas? —dijo con frialdad.
Y con frialdad observó los hombros temblorosos de la muchacha y, pensando en la
señora Cannon, que le había enseñado, forzó una sonrisa.
Ella estaba callada, apretando los labios para retener las palabras que podría lamentar;
en sus ojos relampagueaba la furia que intentaba contener.
—No es tan fácil —dijo—. Hasta un pistolero puede llegar a aprender las cosas de la
vida, con el tiempo. Has hecho todo lo posible por destruir el significado de mis votos.
¿Crees acaso que podrás seguir obligándome a ajustarme a la conducta que me
imponían?
Ella intentaba seguir controlándose, pero Cade sabía que no podría hacerlo mucho
tiempo.

—¿Has olvidado que pasé tres semanas en el mundo sin ti... aprendiendo cosas que tú
nunca me enseñaste? Vi a otra mujer que era también como tú. ¿Acaso te imaginas que
eres la única a la que utiliza un traidor ambicioso? No sé quién es tu amo, pero conozco el
de ella, la dama Moia...
—¡Sal de aquí! —gritó ella—. ¡Sal! ¡Inmediatamente! Corrían lágrimas por su rostro
mientras se quitaba las bandas y se incorporaba, pero no gemía.
—No —avanzó un «paso» hacia ella rodeando la pequeña mesa—. No, mientras no me
contestes. Tú quizás estés satisfecha de servir a tu propio amo, pero te aseguro que yo
estoy cansado de que me utilicen. La Orden me utilizó durante trece años a su gusto, y yo
estaba satisfecho. Luego «fallecí», y los del Misterio Cairo intentaron utilizarme como
asesino a su servicio. Su víctima elegida, tu amigo el Maestro de Poder, intentó utilizarme
del mismo modo contra la Estrella de Marte. ¡Por el Reino! Hasta un borracho de donde la
Cannon creyó poder utilizarme para sus fines. ¡Ya estoy harto! ¿Entiendes?
Se detuvo, comprendiendo que su diatriba le había dado la oportunidad de serenarse.
—Tú me salvaste dos veces —añadió Cade más tranquilo— cuando otros intentaban
utilizarme. ¿Por qué? ¿Para utilizarme tú, no es cierto? Para que pilotase esta nave. Pero,
dime, ¿para qué? ¿para quién? ¡Esta vez lo sabré!
Dejó que las últimas palabras vibraran un instante en el aire y luego concluyó:
—¿De quién es la carga que llevamos? ¿En qué consiste? ¿De quién eres siervo?
—¡De mí misma!
No esperaba aquello; esperaba el derrumbe.
Sintió la punzada de su mano en la mejilla. Sujetó sus brazos mientras ella se alzaba
del suelo; tropezaron juntos contra un mamparo.
—¡Contéstame! —dijo él ásperamente. Ella lloraba ahora, gimiendo en un calvario de
frustración y derrota. Cade sintió que aquel cuerpo tenso se relajaba, desvalido, vencido.
Ella no lucharía más. Cade se dio cuenta de que podía soltarla y que le diría cuanto
desease saber. Quería soltarla; comenzó a hacerlo. Pero de algún modo que no
comprendía, sus manos se negaban a obedecerle. El cuerpo de ella estaba muy próximo
al suyo y ella alzó la cara súbitamente sorprendida e interrogante.
Nunca lo había hecho antes; no sabía cómo hacerlo. Pero su cara se inclinó y durante
largo rato, durante un instante intemporal, sus labios se unieron a los de ella.
Al fin ella se apartó, y él se agarró a un asidero, ajeno a todo salvo a las nuevas
sensaciones que le embargaban. Aquello era lo que un hombre, un hombre normal, sentía
por una mujer. Aquello era lo que le había sido negado a él durante toda su vida. Aquello
era lo que el Maestro de Poder había descrito implacablemente con palabras. Aquello era
lo que llevaba al sumo pistolero a apartarse de los asuntos planetarios y del Reino para
acudir al lado de la dama Moia. Aquello era lo que le había ofrecido Jana a él en lo de la
Cannon. Y ninguno de ellos había comprendido en realidad que era algo sin sentido para
él... hasta ahora.
Alzó los ojos hacia ella, que estaba ahora al otro lado de la habitación, e hizo otro
descubrimiento. Ella estaba totalmente desvalida frente a él. Podía tomarla según su
deseo. Y eso no era lo que quería.
La había besado, pero eso no era todo. Ella le había besado, y en aquello había
amanecido todo un nuevo mundo.
—Jocelyn —dijo quedamente. Saboreó la palabra. Era una súplica y una caricia.
—Creí que podía ahorrarte por lo menos esto —dijo ella con frialdad—. Te diré lo que
pueda y luego te pido que me dejes sola.
—Jocelyn —repitió él. Ella le ignoró.
—Serví como espía en el Misterio Cairo, sí. Y tú deberías alegrarte de ello. Y créasme
o no, allá tú, no soy ni puta ni ladrona. Sirvo al Reino del Hombre. En cuanto a la carga,
no te concierne, y sería traidora por primera vez si te dijese algo más. ¿Te irás ahora?

—Si tú quieres —no había nada más que aprender, y necesitaba asimilar mucho de lo
que había aprendido.
Dejó la sala sin volver a mirarla, y no intentó hablar más con ella en todo el día. Ella
durmió en la cabina posterior y él intentó hacerlo en la litera de aceleración, en la sala de
control, mientras los pensamientos le atormentaban.
Pensar de nada servía. Estaba ligado a ella, fuese quien fuese, jugase el juego que
jugase. Pero aunque retorciese y forzase cada nuevo dato, no veía más que un conflicto
irracional y caótico. ¿Servía ella al Reino del Hombre? Eso afirmaba el Maestro de Poder,
asesino y padre de mentiras como era. Lo mismo debía proclamar sin duda el pusilánime
emperador, y lo mismo debían afirmar las estrellas rebeldes y el taimado sumo pistolero.
Cade no tenía ninguna razón para suponer que todo aquello tuviese sentido. Antes
todo lo tenía: cada gesto ritual, cada énfasis verbal, cada maniobra estudiada en el
combate, tenían un sentido y un puesto en el ordenado mundo de Klin. Pero ahora, por el
contrario, parecía que sólo existía un mundo de fuerzas incontroladas, un mundo de azar,
en el que estallaban conflictos por la codicia de un hombre o la soberbia del otro. ¿Cómo
podía exigirle a ella más de lo que el mundo ofrecía?
Por la mañana, sintió hambre y consideró razonable acudir a por comida. Ella se
mostró distante y cortés, y así continuó durante la mayor parte de la semana. Luego él
intentó interrogarla de nuevo.
Volvió a preguntarle sobre la Historia.
Ella se mordió los labios y le dijo que jamás debería haberle hablado como lo había
hecho y que sólo lo había hecho para salvar sus vidas.
—Será mejor que olvides que has oído alguna vez esa palabra.
—¿Puedo olvidar acaso que he disparado desde un vehículo aéreo? —preguntó él,
ceñudo, y ella desvió la mirada.
Respecto a la carga, no quería decir nada, y Cade sentía una progresiva irritación ante
la idea de que iba a ser un peón de un juego que no conocía y que debía contentarse con
ese papel... él, que había dirigido compañías y habría sido sin duda elevado al rango de
Superior.
Les quedaban cuatro días de viaje cuando decidió abrir la carga. Podía haberlo hecho
sin disimulos; ella no podía impedírselo. Pero procuró que no le viese, abriendo sin ruido
la puerta de la cabina a media noche. Ella no debía estar dormida del todo, pues antes de
que le diese tiempo a abrir del todo la puerta, oyó ruido al otro lado. Cerró de nuevo, sin
ruido, y luego se alejó, gruñendo lo más bajo posible. Sonrió agriamente, preguntándose
cuándo reuniría ella valor suñciente para salir... y más agriamente aún al recordar que
todos los alimentos que había en la nave estaban al otro lado de aquella puerta. En
realidad, había ayunado durante tres días otras veces. Y ahora descubriría quién estaba
jugando con su vida.
La plancha metálica de las cajas cedió fácilmente ante el chorro de la pistola a apertura
mínima. Los contenidos de la caja más próximos al punto de apertura eran también
metálicos, pero el impacto no los dañó. En las cajas había pistolas... un millar por lo
menos. Pistolas de la Orden, o imitaciones, todas cargadas y sin número. En realidad, no
le sorprendía.
Metódicamente, Cade abrió las otras tres cajas: contenían lo mismo. ¿Y los armarios?
Los cierres eran radiónicos y nada simples, pero logró descifrarlos y examinar el
contenido.
Al final volvió a la sala de control sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su obra.
Diez mil pistolas de la Orden, para Marte. Ahora sabía para quién trabajaba la dama
Jocelyn.
Durmió, y por la mañana probó la puerta de la cabina. Aún estaba cerrada; llamó por el
intercomunicador de la nave.
—¿Qué quieres? —preguntó ella fríamente.
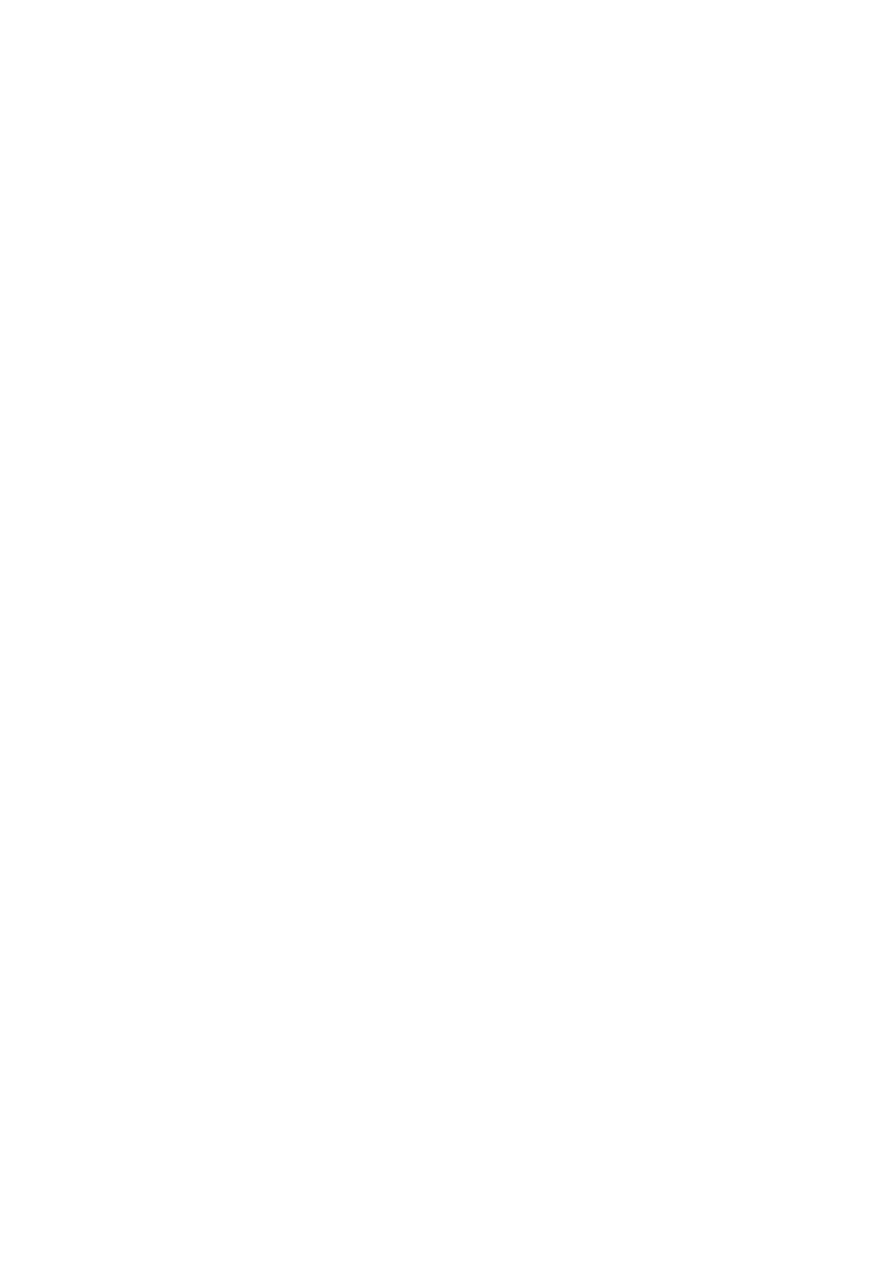
—Ante todo, disculparme por alterar tu sueño.
—Está bien.
—Y algo para comer.
—No veo medio de dártelo —dijo ella, indiferente.
—No puedes permitirte matarme de hambre. Aún tengo que aterrizar, ¿sabes?
—No tengo intención alguna de matarte de hambre —había un deje irónico en su voz—
. Sólo pensaba que podría ser una buena idea debilitarte un poco.
—Ya me he debilitado —dijo él—. Tuve que trabajar fuerte anoche y necesito comida.
—¿Qué clase de trabajo?
—Te lo enseñaré cuando salgas. —No tuvo que esperar mucho. Apenas pasaron diez
minutos, ella llamó de nuevo:
—¿Me das palabra de no hacer tonterías si te doy algo de comida?
—Desde luego —dijo él alegremente—, si es que consideras que hay algo de valor en
el mundo para un ex miliciano. ¿Por qué debo jurar?
Silencio.
Luego, casi tímidamente:
—Por ti mismo.
Y él contestó, con seriedad:
—Juro por mí mismo que no haré nada que te moleste.
—Está bien, cinco minutos —dijo ella, y cortó.
Cade esperó. Oyó descorrerse los cerrojos y abrirse la puerta. Luego silencio. Se
quedó quieto, sentado, esperando. Un envase con válvula flotó ridículamente atravesando
la puerta. Debió escapársele de la mano al ver la carga abierta. Cade vio al envase de
comida tropezar con el mamparo y detenerse junto a él. Tenía hambre. Deseaba comida;
pero la dejó pasar lentamente a su lado. Jocelyn pasó flotando un momento después,
pálida pero controlada.
—Muy bien —dijo ella—. Ahora ya lo sabes. No me pidas que te dé explicaciones
porque no lo haré. No puedo. Ni aunque intentases sacármelo torturándome. La lealtad
que he jurado me lo impide.
—En cambio a mí nada me obliga —dijo él secamente—. Tú violaste por mí lo poco
que me quedaba por violar. Y no voy a pedirte que me expliques nada. Sigues olvidando
que hablé con otros además de contigo estas últimas semanas. Con el Maestro de Poder,
por ejemplo. Y con un pobre marciano que vino a donde la Cannon a olvidar su soledad.
Y... —pensó en Harrow, el pistolero marciano que había muerto por un terrible pecado—...
y con otros —concluyó.
Cade cogió el envase de comida del aire y lo probó.
—Está bien —dijo ella abandonando toda pretensión de indiferencia—. ¿Dime
exactamente qué es lo que imaginas que entiendes? —él dejó ir el envase; la comida
estaba fría y ya no tenía hambre.
—Para empezar, sé a quién sirves. Esperó, pero ella nada dijo.
—No pretendo entender por qué una dama imperial sirve como espía de la Estrella de
Marte, pero...
Hizo una pausa, satisfecho. Aunque ella seguía impasible, había mostrado el leve
sobresalto que la delataba.
—¿Lo niegas?
—No. No, no lo niego.
—Entonces quizá quieras explicarlo... Permaneció pensativa unos instantes y luego dijo
a regañadientes:
—No. No puedo. ¿Qué más sabes?
—¿Por qué habría de decírtelo? —ahora tenía los triunfos en la mano—. ¿Por qué
habría de contestar a tus preguntas?

—Porque sé más que tú. Porque hay cosas que es peligroso saber. Además —
añadió— no puedo decirte más hasta que no sepa exactamente cuánto sabes.
—Muy bien —no tenía nada que perder... Y quería hablar de ello—. Te diré lo que sé y
lo que pienso:
»Primero, sé desde hace algún tiempo que la Estrella de Marte pide al emperador que
se nombren para su Corte milicianos nacidos en Marte. Hasta ahora, naturalmente, se
han distribuido siempre entre las estrellas terrestres. Pero hace un mes o más, se ha
pedido el regreso de los pistoleros nacidos en Marte, y la retención de los novicios nativos
en Marte cuando lleguen al rango de escuderos.
«Segundo, sé que el Maestro de Poder está decidido a que se rechace esta petición. Y
creo saber por qué...
Ella se inclinó hacia delante un poco más interesada por lo que pudiese decir ahora.
Él continuó, cambiando deliberadamente de campo.
—... por qué Marte quiere que sus milicianos se queden allí, y por qué el Maestro de
Poder no lo permitirá. ¡La razón es tan evidente que nunca se le ocurriría a nadie que
estuviese fuera del pequeño grupo de conspiradores y falsarios y... y estudiantes de
historia en que tú vives! Se trata del hierro de Marte, ni más ni menos.
Ella se echó de nuevo hacia atrás y pareció casi molesta. Aquello no era nada nuevo
para ella. Así pues, estaba en el camino correcto.
—Toda la maquinaria de la Tierra necesita el hierro marciano. Si la Estrella de Marte
dispusiese de una Orden propia, compuesta sólo de marcianos, con su típica devoción a
sus casas y familias... he hablado con ellos y sé cómo piensan... si la Estrella de Marte
consiguiese eso, tendría más poder real sobre el emperador... que el propio Maestro de
Poder.
Lanzó una carcajada, recordando la jaculatoria que se recitaba al despertar y que
preparaba para el día a los milicianos, y le había preparado a él durante seis mil días de
su vida.
—Es propio que los milicianos sirvan al emperador a través del Maestro de Poder y de
sus estrellas particulares. Mientras esto sea así, todo irá bien hasta la consumación de los
tiempos —citó en voz alta—. Yo dije eso varias veces al día durante muchos años —
explicó—. Creo que la Estrella de Marte sabe que su petición será rechazada, y creo que
se dispone a formar una orden ilegal, para sus propios fines.
Una fugaz sonrisa cruzó los labios de ella; pese a todo, comprendió Cade, ella aún le
consideraba un pistolero, con las actitudes de un pistolero. Era imposible que hubiese
comprendido cuánto le había revelado con aquella leve sonrisa de satisfacción.
Antes casi lo había sospechado, pero ahora ya estaba seguro de que el entrenamiento
de milicianos ilegales había empezado ya. En la Orden habían de transcurrir tres años de
noviciado para que se entregase una pistola auténtica a un hermano. ¿Cuántos habría ya
allí? ¿Cuántos marcianos semiinstruidos, esperando las pistolas que él llevaba en la
nave?
Por primera vez en diez mil años, se dispararían pistolas que no habían sido
consagradas por el sumo pistolero. Entonces recordó: no en diez mil años. En toda la
Historia... ¿Cuántos años serían?
—¿Con qué fines? —preguntó ella. Cade prosiguió su discurso.
—Oh, un ejército privado. Una fuerza armada lo bastante poderosa para enfrentarse a
los milicianos terrestres. Ni siquiera tendría que igualar la potencia combinada de todas
las fuerzas terrestres. Ni mucho menos. El Maestro de Poder jamás dejaría a las estrellas
terrestres unirse en una empresa así. Estas pistolas, las pistolas que me habrías hecho
transportar sin saberlo, si hubieses podido, le harán lo bastante fuerte para convertirse en
Maestro de Poder... o en emperador, en lugar de tu tío.
Paró de hablar y esperó. Ella nada dijo.

—Bien —dijo impaciente—. ¿Puedes negarlo? ¿Puedes negarlo? ¿Puedes negar algo
de lo que he dicho?
—No —dijo ella lentamente—. Nada. Salvo una cosa. Yo no soy, debes entenderlo,
Cade... ¡No soy la espía pagada de ningún hombre!
Pronunció estas palabras con tan inconfundible menosprecio que por un instante a
Cade le resultó difícil no creerlas.
—¿Por qué, entonces? —preguntó—. ¿Para quién trabajas?
—Ya te lo dije una vez: para el Reino del Hombre —dijo ella, y sonrió.
Y su empeño perdió todo significado porque una vez más se había negado a contestar.
Pero continuó:
—Cade, tú me encontraste por primera vez en el Misterio Cairo. No confiaste en mí
entonces, y descubriste luego que deberías haberlo hecho. ¿Sabes lo que estaba
haciendo allí?
—¡La Gran Conspiración! —se burló él—. ¡Cada Estrella un Maestro de Poder! ¡Añadir
caos y confusión a crueldad y sinrazón! ¡Sí, sé lo que hacías allí!
—Si pensaras con la cabeza en vez de con la rabia —replicó ella— comprenderías lo
equivocado que estás. No, espera un minuto —dijo rápidamente, al ver que él se disponía
a protestar, y continuó hablando muy rápido—: Yo no trabajaba para la Conspiración;
quiero que lo sepas. ¿Por qué habría de intentar salvarte de la droga? No siento ningún
afecto especial por el Maestro de Poder. —Se detuvo para tomar aliento; y Cade hubo de
admitir que aquello tenía sentido. Era la única paradoja que impedía que el resto de lo que
sabía formase una imagen clara.
Ella la resolvió.
—Cade —dijo con firmeza—, mucho de lo que has dicho es cierto... casi todo. Hay
algunos hechos que aún no conoces. Hechos que no me atrevo a explicarte. Hasta para
mí es peligroso saberlos; para ti serían fatales. Están implicadas las vidas de otras
personas; y de una más importante que tú o... eso no importa. Pero supongo que con lo
que sabes, comprenderás por qué trabajaba yo en la Conspiración.
—Porque sí, desde luego... ¡porque te lo ordenaba tu amo!
Ella apretó los puños furiosa, debatiéndose en impotente cólera ante la terca actitud de
él.
—¡Porque... yo... te necesitaba! —espació las palabras regularmente en un último
esfuerzo por controlarse—. A ti o a cualquier miliciano que pudiese conseguir. Alguien que
pilotase esta nave. Te dije que llevaba seis años esperando, esperando un piloto. Nada
más. Y conseguí el piloto. ¿Entiendes ahora? No podía dejar que mataras al Maestro de
Poder. Ni que él te matara a ti. Te necesitaba para esto.
Bien, pensó con amargura, ahora todo encaja. Todo ajusta. Ella tenía un trabajo que
hacer y lo había hecho, traicionando tranquilamente a un grupo tras otro, para
conseguirlo. Y él mismo... él era piloto de la Estrella de Marte, y nada más...
Ella tomó su asombrado silencio por rendición.
—¿Comprendes? —preguntó, más tranquila—. Cade, quizá después pueda decirte
más, pero ahora...
—Ya me has dicho bastante. A menos, claro está, que quieras decirme, ya que no eres
la espía pagada de ningún hombre, por qué decidiste actuar contra la Gran Conspiración
en favor de otra parecida. ¿Por qué prefieres la conspiración de Marte a la otra?
—¡No es ninguna conspiración! ¡Es la salvación! —el dique estalló al fin. Palabras y
sueños retenidos demasiado tiempo se desbordaron ahora en una apasionada
inundación—. La salvación del hombre. ¡Liberarle al fin de las garras del Maestro de
Poder y de la filosofía Klin! ¿Cómo puedo hacerte entender...? —su expresión pasó de la
más ansiosa súplica al arrebato visionario—. Te he hablado de la Historia, pero para ti
aún sigue siendo sólo una palabra. Tú no has estudiado...

»Tú no sabes lo que significa «ciencia», ¿verdad? Claro que no. La palabra está medio
prohibida y medio olvidada porque ciencia significa cambio y cambio significa amenaza
para el sistema Klin y para el Maestro de Poder.
»La humanidad agoniza. Cade, agoniza porque los hombres están encadenados a sus
máquinas y se les prohibe hacer otras nuevas. ¿No comprendes que una a una las
máquinas se consumirán y...?
—No —dijo él hoscamente—. No lo veo. Los hermanos de la Orden construyen
máquinas. Cuando se estropean unas, están ya listas otras. Los maestros de Klin
estudian y construyen máquinas.
—Pero ninguna nueva —dijo ella—. Ciencia significa cosas nuevas, Cade. Significa
buscar la verdad sin que se cierre ningún camino, sin que se prohíba ninguna dirección,
Cade. En un tiempo, lo sé por la Historia, los hombres movían sus máquinas con uranio.
No existe ya. Luego se utilizó el torio que tampoco existe ya. Y ahora el hierro. El hierro
de la Tierra se ha extinguido. ¿Qué haremos cuando se acabe también el hierro de
Marte? Tendría que haber diez millones de hombres trabajando día y noche por descubrir
una nueva fuente de energía, pero no hay ninguno.
»¡El disparar desde vehículos aéreos no es el único medio de destruir civilizaciones!
Tendrán que dejar de construir aeronaves y coches. Las ciudades se convertirán en
grandes albañales cuando dejen de funcionar las bombas. Las gentes de tierra adentro
enfermarán, les saldrán en el cuello bolsas de carne porque nadie podrá llevarles pescado
y sal de los océanos. Los niños crecerán deformes porque no habrá energía para las
máquinas lecheras de las fábricas de alimentos, ni para los barcos que capturan bacalaos
y tiburones. Los animales devorarán los pastos porque no habrá medio de controlarlos, no
habrá alambres para las vallas ni energía para cargarlas. Las enfermedades diezmarán a
la Humanidad porque no habrá energía para las fábricas de biodrogas. —Se detuvo,
agotada por su propia emoción, y le miró en silencio—. ¿Significa eso algo para ti? —
preguntó con amargura.
—No sé —dijo él divertido. Estaba pensando en lo que le había dicho el Maestro de
Poder aquel día, con Kendall muerto en el suelo. Al menos las cosas cobraban sentido:
había dos fuerzas claramente opuestas. Por lo que él había visto, la visión del mundo del
Maestro de Poder tenía más sentido que la de Jocelyn, pero... si pudiese creerla a ella en
vez de a él tendría de nuevo algo por lo que luchar.
—Todo eso —dijo ella— puede solucionarse con la ciencia. Y hay otras cosas... el
«arte» es una de ellas. Otra palabra, Cade. Significa explorar el universo y construir
nuevos universos con el lenguaje, el sonido y la luz. Puede hacerte reír y llorar y
asombrarte; ningún hombre de hoy puede comprender la alegría de crear y transmitir arte,
o la de recibirlo del creador.
»No sabes lo que es «libertad». Pero quizá lo aprendas... pronto. Espero... —vaciló y
alzó la vista hacia él, desafiante—. Espero que cuando lleguemos a Marte aceptes servir
bajo la Estrella de Marte. Es el hombre al que hay que seguir en este momento. Pero por
ahora, no puedo decirte más.
—Entonces, nada más te preguntaré —dijo él. Tenía ya demasiado en que pensar. Y
sabía ya todo lo que realmente necesitaba saber: había aprendido por lo menos el
significado de una palabra nueva, y esta palabra era «amor».
20
Les quedaban tres días más en el espacio. Días en los que a Cade le resultó cada vez
más difícil recordar que la Orden estaba tras él. La vieja vida había concluido; las viejas
convicciones se habían esfumado. Sólo le quedaba ahora una convicción: una mujer. La
única mujer posible para Cade, en la nueva vida. Lo mismo que la Dama de la Orden

había sido la única mujer posible para Cade el miliciano. Hasta que aterrizasen, podía
compartir una creciente amistad y... algo más. No sabía nada de lo que podría venir
después, salvo una cosa: si vivían después de llegar en Marte, él hallaría algún medio de
seguir al lado de ella. La Estrella de Marte podía no ser un amo peor que la Estrella de
Francia. Sin duda era más digno que el Maestro de Poder.
Sabiendo esto y nada más, Cade empleó el tiempo que tenía en ganarse el afecto y
fortalecer la confianza de la dama Jocelyn. Jamás se había supuesto capaz de una
conversación tan fluida ni de escuchar con tanta avidez.
Pero Marte llenó los cielos demasiado aprisa y la amable cordialidad de Jocelyn
desapareció tras un aluvión de preparativos y minuciosas instrucciones.
Las coordenadas que ella indicó les llevaron a una áspera hondonada del hemisferio
sur, a menos de cien kilómetros de la capital de Marte.
Era evidente que el lugar había sido elegido por proporcionar una combinación de
conveniencia y secreto. Desde el aire, era un sector en blanco que no mostraba tonos
rojos ni verdes, sino sólo un gris sin formas. La ausencia de rojo significaba que no había
hierro: no había ninguno de los complejos siderúrgicos familiares característicos de Marte.
La ausencia de verde significaba carencia de agua: que no había granjas ni cultivos
familiares ni complejos ganaderos destinados a alimentar a los mineros y a los
ciudadanos del planeta. El gris significaba aislamiento y soledad.
Cade detuvo la nave en la superficie como si frenase un coche. Salió del asiento de
control y contempló por una escotilla el valle desolado al que rodeaba un círculo de
melladas y viejas lomas, tan altas como era posible en aquel planeta azotado
constantemente por tormentas de arena. Jocelyn escrutaba a su lado aquellas soledades,
llena de impaciencia. Se había enfundado ya en voluminosas pieles sintéticas.
Cade buscó un traje para él y se lo puso. Al volver la encontró paseando por la
estrecha área de la cabina.
—¿Pueden soportar tus pulmones el aire de Marte? —le preguntó.
—He combatido en los Alpes y en el Cáucaso —contestó él.
Y había visto derrumbarse a su lado, recordaba, a hombres valientes e incansables,
pero que carecían de la resistencia corporal necesaria para combatir a media ración de
aire.
—¿Y tú? Hay un respirador en los armarios.
—No es la primera veE que vengo —dijo ella, deteniéndole con un gesto nervioso al
ver que se dirigía a buscar el aparato.
Cade puso en movimiento el mecanismo y hubo un desplazamiento igualador de aire.
Momentáneamente, se le nubló la vista y tuvo que agarrarse a un soporte. La muchacha,
más ligera y con mayores pulmones, se recuperó antes que él y cruzó la compuerta antes
de que él pudiese caminar con seguridad. Sus ojos recorrieron ansiosos el horizonte.
—Tu trabajo de carnicero con las cajas no va a facilitar las cosas —dijo ella—. Sería
mejor que empezásemos a descargar y tuviésemos la... la carga lista para ir.
—¿Para ir a la Estrella de Marte?
—Sí.
La siguió a la nave y abrió la escotilla de carga. Mientras ella vaciaba un armario tras
otro, Cade sacaba las cajas más pesadas. A cincuenta metros le la nave, la pila de
pistolas fue creciendo. Pero a cada viaje la muchacha repetía el impaciente recorrido del
horizonte.
—¿Debo suponer que tus amigos se retrasan? —preguntó él inquieto.
—Cuanto menos supongas, mejor —dijo ella, y luego lanzó un suspiro de alivio. En el
pico de una loma apareció un punto negro y luego otro. Docenas. Cientos al fin.
—¿Los milicianos de Marte? —estaba dividido entre la sorpresa por su inesperado
número y el desprecio por su torpe avance.
—Nada de milicianos, Cade. La palabra es «patriotas». La has oído antes.
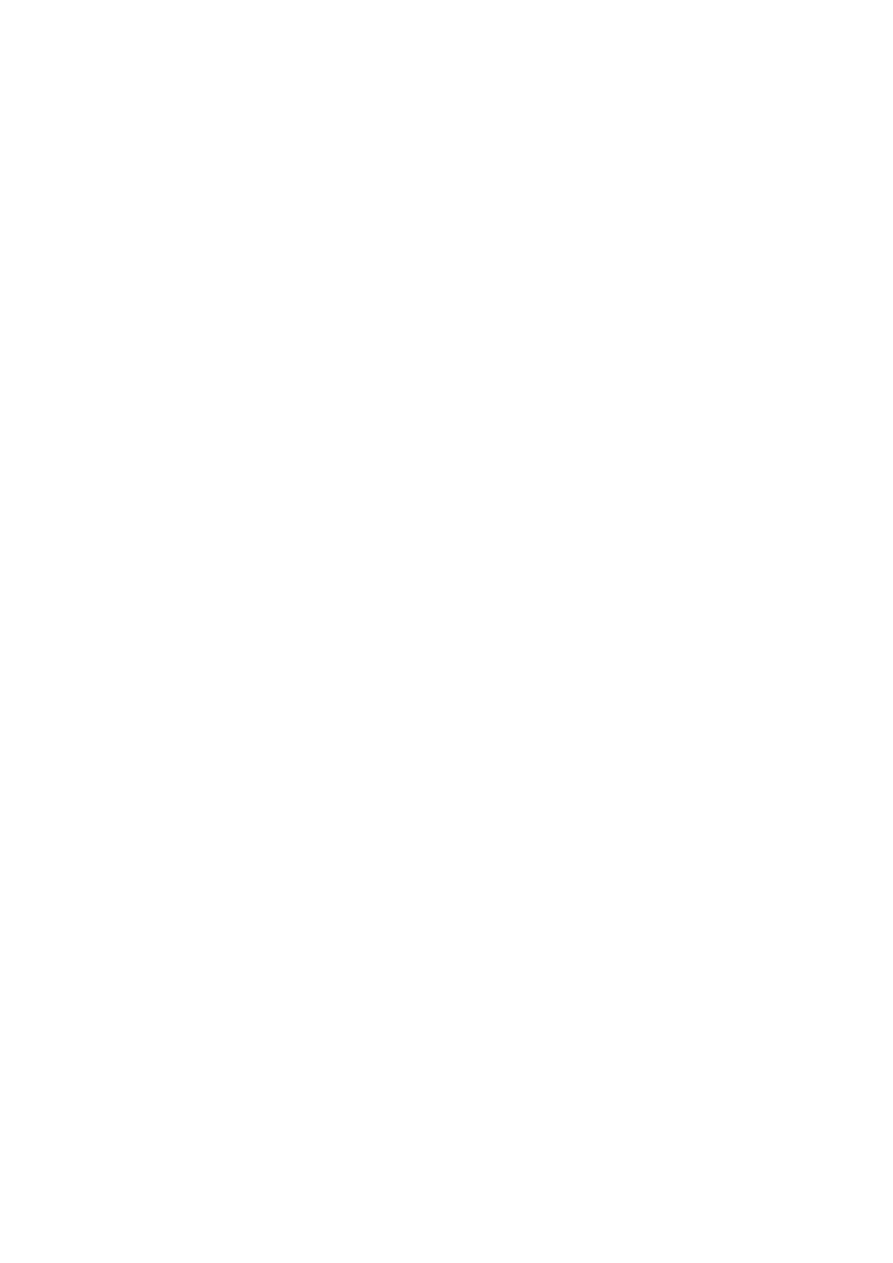
Había en su voz un tono indefinible. Cade no podía determinar si ella despreciaba o
admiraba a aquella gente.
—Significa que aman su tierra natal. Son más fieles a Marte y a su soberano que al
emperador.
No pudo evitarlo; un estremecimiento le recorrió ante la idea... y un instante después
sonreía por ello.
—Entonces son sólo porteadores.
Ella empezó a mover la cabeza en un gesto de negación, y luego dijo:
—En efecto, sí, sólo porteadores.
El grupo iba aproximándose. Patriotas o porteadores, fuesen lo que fuesen, Cade veía
claramente que no había entre ellos milicianos. Eran campesinos, mineros, empleados de
la ciudad. Caminaban tranquilamente como podía esperarse de gentes nacidas en Marte,
y no había duda de que el aire marciano no representaba para ellos ningún inconveniente.
Sus ropas eran más ligeras que las pieles que él y Jocelyn vestían contra el frío. Y todos
llevaban sacos al hombro. Cade pensó en las pistolas amontonadas y rozándose unas
con otras en los sacos y apretó los dientes: una pistola no era ya más que un instrumento
para matar, lo mismo que una sierra era sólo algo para cortar.
Había entre ellos adolescentes y no pocas mujeres; debían ser unos novecientos, y
habían de transportar unas cincuenta mil pistolas.
¿Cómo, se preguntó, podía aquella chusma guardar el secreto? Y entonces pensó en
Harrow, el pistolero muerto... «...a uno le gusta estar entre su propia gente... En Marte
todo es más nuevo... no creo que tú sepas nada de tus antepasados...» ¡Si todas aquellas
gentes compartían ese sentimiento!
Con la muchedumbre llegaba ruido, la charla indisciplinada de novecientas personas
llenas de excitación. Un individuo alto de rostro flaco y mediana edad se volvió al resto y
gritó con voz aguda a través de aquel aire sutil:
—¡Callaos todos! ¡Callaos y quedaos donde estáis!
Unos cuantos lugartenientes repitieron la orden. Al cabo de un minuto cesó el ronroneo
de la multitud y hubo silencio.
—Yo soy Tucker —dijo el hombre a Cade—. No nos habían dicho nada de una mujer.
¿Quién es ella? La dama Jocelyn dijo con tono dramático:
—Una hija de Marte. —Si había el más leve matiz de burla en su voz, sólo Cade creyó
percibirlo. El hombre de rostro flaco dijo, conmovido:
—Marte te bendiga, hermana.
—Marte os bendiga a todos, desde el más alto al más bajo —parecía ser la contraseña.
—Nos alegra —dijo Tucker— tener a una noble dama entre nosotros, hermana. No nos
dijeron que el piloto de la nave no sería un hermano.
—Aún no lo es, pero lo será. Es un pistolero terrestre que entrenará a los marcianos
para el día de la libertad.
—La libertad crece —dijo arrebatadamente Tucker—. ¡Nada puede detenerla!
Aquello comenzaba a parecerse mucho al galimatías místico del grupo Cairo, en vez de
a un procedimiento de identificación militar.. La multitud empezó a hablar y a agitarse de
nuevo y el procedimiento militar volvió a resentirse. Tucker se volvió y gritó:
—¡Callaos todos inmediatamente! Poneos en fila y abrid vuestros sacos. ¡Y no perdáis
el tiempo!
Cade los contempló abrumado ante la idea de convertir en milicianos a aquella
muchedumbre. Pero se resignó; haría lo que ella quisiese.
Acabaron poniéndose en fila a instancias de sus jefes. Cade no podía determinar si se
trataba de dirigentes espontáneos y temporales o si había una organización en todo el
grupo. Pero lo cierto es que una docena de marcianos se ocuparon de formar pilas de
sesenta pistolas y cargarlas en los sacos que esperaban. Con la gravedad de la Tierra
hubiese sido imposible transportar aquel peso, pero en Marte la carga resultaba normal.

—No necesitaremos la nave —dijo apresuradamente Jocelyn— y no quiero dejarla aquí
como monumento. Envíala a algún sitio con piloto automático.
Era lo más adecuado. Cuando la nave vacía despegaba hacia su último objetivo, una
órbita cualquiera en el espacio, el final de la línea de porteadores pasaba junto a la pila de
pistolas. Tucker, el dirigente «patriota» de flaco rostro, gritaba de nuevo, intentando
hacerse oír por encima del ruido combinado de los propulsores y del gentío, intentando
que formasen una nueva línea de avance para salir del valle.
Cuando el ruido de la nave se perdió en el cielo distante, los gritos del hombre se
vieron ahogados de nuevo por el crescendo aterrador de propulsores. Esta vez no era una
nave, sino una flota. Un instante después, un centenar más de vehículos de
reconocimiento descendieron en la hondonada.
Se extendieron en abanico para aterrizar en una perfecta maniobra de cerco que
admiró a Cade. Se preguntó si aquella brillante maniobra la habrían realizado pilotos
individuales o un circuito de control remoto.
La chusma marciana rompió sus irregulares filas. Comenzaron a moverse de un lado a
otro, haciéndose estúpidas preguntas, aterrados. El efecto total fue una algarabía
desquiciante. La mano de la dama Jocelyn apretó el brazo de Cade. Estaba mortalmente
pálida. Debían tener estaciones de radar en Deimos y Pobos, pensó Cade, para poder
localizarnos así...
Luego sonó una voz, el tipo de voz que el Cade de nueve años, futuro pistolero, había
atribuido siempre al emperador. Resonó como un trueno en la hondonada rocosa,
quebrándose contra sus bordes y rebotando en ecos: la voz del Maestro de Poder, la voz
que Cade nunca llegaba a saber si hablaba cínicamente desde una habitación, por radio,
o majestuosamente en el aire sutil de Marte.
—Marcianos, mis pistoleros están tomando posiciones para rodearos. Dejad los sacos
con las armas y caminad hasta el pie de las colinas para rendiros. Sólo quiero a las dos
personas que aterrizaron con la nave. A ellos nos los llevaremos, pero a vosotros os
pondremos en libertad después del registro. Tenéis quince minutos para hacer esto, si no
lo hacéis, mis pistoleros avanzarán disparando.
Silencio desde las colinas y un creciente murmullo de la multitud.
¿Quiénes son ellos?
—¿Quiénes son ellos?
—¡Dijeron que no era un hermano!
—¡Librémonos de las pistolas!
—Nos achicharrarán donde estamos.
—¿Qué haremos?
—¿Qué haremos?».
Cade movió la cabeza, vacilante. Tucker le miraba con ojos relampagueantes.
—¡Os engaña! —clamó una voz clara: la de Jocelyn—. ¡Os engaña! ¿Creéis que os
dejará marchar cuando estéis desvalidos? ¡Os matará a todos!
Su advertencia se perdió en el tumulto; sólo Tucker y Cade la oyeron. El marciano de
flaco rostro dijo lentamente a Jocelyn:
—¿Cuando estemos desvalidos? Ya estamos desvalidos. Algunos estamos dispuestos
a luchar, pero no sabemos utilizar las pistolas.
Con la brutal algarabía de la multitud como fondo, Jocelyn habló de nuevo, suavemente
y casi para sí:
—Doscientos años —no había emoción en su voz—. Doscientos años planeándolo,
doscientos años esperando, doscientos años de terror: esperando a un traidor o a un loco
que hablase, pero nadie lo hacía. Una pistola, dos pistolas, una docena de pistolas en un
año al fin, esperando... Se tambaleaba mientras decía esto; Cade la sujetó con un brazo.
—Que sueño tan maravilloso era... y estuvimos tan cerca de conseguirlo. ¡Marte
sublevado, la filosofía Klin socavada, los milicianos divididos, el Maestro de Poder

desafiado! Hombres en Marte, en todas partes, pensando por sí mismos, desafiando las
tradiciones que les esclavizan. ¡Pensando y rebelándose! —un brillo que había alumbrado
brevemente en sus ojos pareció apagarse.
—Les subestimamos —continuó con voz lisa; ahora hablaba para Cade—. No tuvimos
en cuenta el peso muerto de las cosas tal cual son. Doscientos años... Espero que mi tío
no sufra cuando muera.
Su tío. Cade consideró esto y por fin comprendió.
—El emperador —dijo lentamente—, tu tío... el emperador; ¿sabe de esto?
—Sí, claro, por supuesto.
Había lágrimas tras su voz. Cade se asombró de su ceguera, de no haber comprendido
antes. Era tan obvio. Así, todo tenía sentido.
—El emperador... los últimos cinco emperadores, impotentes en todo salvo en
conocimiento. Ellos y algunos más de la familia. Un puñado de hombres y mujeres. Hace
tres generaciones el emperador reinante pensó que Marte era la clave, que los que
gobernaban Marte se rebelarían y que la población marciana les seguiría. El pacto
emperador-Marte se logró hace cincuenta y cinco años. Mi tío redactó la petición de
milicianos nacidos en Marte. ¡Qué maravilloso sueño! Pero, ¿qué importa ya?
Espero que mi tío no sufra cuando muera. Pero sufriría; el emperador sufriría, y
también ella. El Maestro de Poder no les permitiría morir hasta no sacarles toda la
información que tenían.
Bruscamente, la voz de trueno dijo:
—¡Ocho minutos! —y la muchedumbre marciana se agitó alrededor de ellos, asustada,
colérica y confusa, exigiendo que les dijesen qué hacer y lo que significaba todo aquello.
Tucker había estado escuchando, desconcertado.
—Si pudiésemos luchar —dijo ásperamente, agitando las manos—. ¡Si al menos
pudiéramos luchar!
—Luchar —repitió Cade—. Luchar.
Cinco años para formar a un novicio. Diez para un escudero. Quince para un pistolero.
Pero enfrentarse a pistoleros con algo menos que pistoleros era como enfrentarse a
pistolas de la Orden con bastones. Tucker lo sabía, y aun así se atrevía a pensar: si
pudiéramos luchar.
Eran patriotas, pensó Cade. Ahora sabía lo que significaba. Estaban aterrados, con
razón, pero aun así conservaban sus sacos de pistolas. No estaban dispuestos a ceder.
Y Cade dijo lo imposible:
—Podemos luchar contra ellos.
—¿Contra milicianos? —dijo la chica.
En el rostro flaco de Tucker brilló una loca esperanza.
—Ellos están entrenados —dijo estupefacto—. Tienen un entrenamiento de tres años.
—No hay otro medio —dijo Cade a Jocelyn, ignorando al marciano—. Es la muerte más
limpia. Y... tú me enseñaste a desafiar las normas.
Disparó su propia pistola hacia el cielo en una andanada de tres segundos a plena
apertura y un asombrado silencio cayó sobre la multitud.
—Soy el pistolero Cade de la Orden de Milicianos —gritó—. Tenéis pistolas... más
pistolas que los milicianos de las colinas. Os enseñaré a usarlas.
21
Los pensamientos relampaguearon en un torbellino en su mente. La compleja pistola;
aquel objeto que ningún plebeyo era capaz de dominar: primer estudio de los circuitos
primarios de la pistola, ceremonial de la pistola, orden de recarga, comprobación después
de la carga, averías del circuito elevador, ritual del blanco. Significado interno de la pistola

en Klin, apertura y encuadre para acciones diversas. Todo esto pasó por su mente en una
secuencia, y una a una fue eliminando todas estas materias.
—La forma de utilizar la pistola —gritó—, es apuntar y apretar el gatillo. Si deja de
disparar, tirarla y coger otra. Luego añadió rápidamente, dirigiéndose a Tucker—:
¿Dispones de una docena de hombres a los que los demás puedan escuchar?
El hombre de rostro flaco asintió.
—Que vengan aquí —dijo Cade. Mientras se voceaban los nombres se volvió para
estudiar las colinas circundantes. Pudo ver contra el cielo las finas varillas del enrejado
radiónico apenas discernible; diez, más o menos, espaciadas por el borde de las lomas.
¡Qué menosprecio implicaba el exponer de aquel modo los puestos de mando!
¿Cómo atacar con aquella chusma? Justo enfrente, había un pequeño paso que
penetraba en las colinas. La doctrina clásica era que los defensores controlaran aquel
paso con fuego desde lo alto. La doctrina clásica en el ataque era atraer el fuego de los
defensores, localizarlo e ir liquidándolos hasta tomar el paso. Los marcianos no estaban
preparados para un enfrentamiento de aquel género, pero a la derecha había un pequeño
cerro, un cerro que nadie en su sano juicio se molestaría en atacar o defender. De
cualquier modo, estaría cubierto por uno o dos pistoleros. Pero ¿no podrían escalarlo
marcianos para los que aire y gravedad eran normales?
—Aquí están los hombres —Cade examinó a la docena de lugartenientes que Tucker
había convocado y procedió a instruirles. Sus profesores se habrían tirado de los pelos
ante aquel tipo de instrucción. Les enseñó sólo lo relativo a los gatillos, los mecanismos
de enfoque y apertura y el sistema de carga. No necesitaban saber el procedimiento de
recarga. Había pistolas de sobra. Ni necesitaban saber nada del mantenimiento de la
pistola, los circuitos, el ritual, los simbolismos internos..., sólo necesitaban saber disparar.
Mientras les enseñaba, su asombro casi era igual al de ellos ante la simplicidad de las
operaciones.
—Nos dirigiremos hacia aquel cerro —dijo, señalando—. Procurad enseñar a vuestros
hombres lo que yo os he enseñado, antes de que lleguemos allí. No os esforcéis por
mantener un orden en el avance. Cuanto peor parezca, mejor. Eso es todo.
Les concedió un minuto, y luego inició el avance hacia las colinas. Gritó una orden que
comprendió confusamente que era más antigua que la Orden misma y exactamente tan
vieja como la Historia.
—¡Seguidme!
—¡Por Marte! ¡Por la Estrella de Marte! —gritó alguien apasionadamente, y los demás
se unieron al grupo. Cade no miraba atrás. Si le seguían todos, bien. Si no le seguían, no
había nada que hacer. Quizá algunos le siguiesen y otros vacilasen y siguiesen luego...
Tanto mejor. Para los milicianos que observaban desde los cerros, aquella carga a través
de la llanura parecería una aterrada fuga. Aunque hubiesen captado sus órdenes a la
multitud con un receptor direccional fijado en él, o hubieran percibido los dispares
esfuerzos de los lugartenientes por instruir a sus grupos, les habría parecido inconcebible
el que unos plebeyos luchasen.
No era que fuesen a hacerlo; Cade lo sabía de sobra. A la primera descarga de fuego
bien dirigido se pondrían a aullar. Gritarían y correrían como... plebeyos. Fuese Marte o
en la Tierra, un plebeyo era un plebeyo: torpe, flojo, estúpido, cobarde. Apunten con sus
pistolas y aprieten el gatillo. ¡Hermosas palabras!, se burló, ¡hermosas palabras!
Teóricamente, tenían tres años de «entrenamiento»... instrucción en la plaza del pueblo,
sin duda, una hora a la semana. Pero ni siquiera eso se apreciaba. Ninguno de ellos
había visto nunca una pistola.
Pensando y desafiando, se burló. Pensando realmente, aquello desafiaba la verdad
básica que él conocía: que los milicianos eran milicianos, luchadores, pistoleros, los
únicos combatientes que había.

Era una locura; esa verdad la sabía, y la otra verdad que hacía la locura única vía
posible. Si resultaban derrotados, daba igual, pues de todas formas ambos estaban
muertos. Él y ella.
Ella corría a su lado, manteniendo su ritmo de marcha.
—¿Tú crees...? —le preguntó—. ¡Cade, es la guardia del Maestro de Poder! Pueden
derrotar a cualquier fuerza de milicianos del Reino.
—Nosotros no somos milicianos —gruñó él—. Somos una chusma de patriotas locos.
No sabemos luchar, pero al parecer tenemos algo por lo que luchar. Ahora quédate atrás.
Métete en el centro del grupo y elige un sitio bueno para poder correr cuando empiece la
estampida.
—¡No lo haré!
—¡Lo... harás!
A regañadientes, retrocedió y Cade apretó aún más el paso. ¡Admítelo, estúpido!, se
dijo. ¡Admítelo! Estás simplemente jugando, estás representando una farsa infantil... Lo
mismo que cuando jugabais a ser superiores y novicios allá en Denver. Han forjado un
anillo de fuego a tu alrededor y caminas hacia la muerte: muerte solitaria, pues esta
multitud se dispersará y huirá, lo sabes muy bien.
¿Una farsa? Está bien; la representaré lo mejor posible, se dijo, eres el pistolero Cade,
un miliciano, un experto en lucha, así que... ¡lucha!
Frente a él, las viejas y gastadas colinas acechaban, grotescas esculturas obra del
viento y la arena y de los siglos sobre piedra inmortal. Si los milicianos abrían fuego en
aquel momento, estaba perdido con sus bisoñas tropas. No sabían lo bastante para
dispersarse; se apiñarían como ovejas y morirían en masa. Si llegaban a la zona cubierta
bajo el cerro, podría posponerse momentáneamente la carnicería.
Los milicianos habrían disparado ya antes, si hubiesen imaginado algún peligro. Debían
suponer que intentaban un ataque desesperado a través del pequeño paso, para huir.
El ataque de los marcianos habría de ser rápido y mortífero. ¡Podrían tomar la colina! Y
aquello haría tambalearse los cimientos de la Orden.
—¡Por la Estrella! ¡Por la Estrella de Marte! —les oyó aullar tras él, y sonrió fríamente.
¡Patriotas! Quizá necesitase precisamente eso, patriotas, para un asalto criminal y suicida.
Resbaló una vez en la arenilla y la sombra de un risco cubrió su cara.
—Dame dos de tus pistolas, hermano —dijo a un muchacho de ojos saltones con una
sonrisa petrificada en la cara—. ¡Subamos al cerro! —gritó por encima del hombro a los
que le seguían—. ¡Seguidme... A la carga!
Rompió a correr y advirtió fríamente que el aire sutil apenas eliminaba la ventaja de la
menor gravedad marciana. El joven que iba a su lado, que aún respiraba sosegadamente,
pasó delante... y cayó un instante después con la sonrisa fija aún en la cara y ambas
piernas calcinadas por un chorro de largo alcance.
Automáticamente, Cade barrió el risco desde el que había partido el fuego. La lucha
había empezado.
Triunfar o morir, pensó. Enfrentarse a la muerte, disparar una o dos veces
respondiendo a su fuego para dejarles saber dónde están, para hacerles dudar un
segundo y preguntarse un momento y quizá temer unos instantes antes de que tus
plebeyos se derrumben y huyan.
—¡Seguidme! ¡Arriba!
Tucker, el marciano de flaco rostro, adelantó a Cade gritando:
—¡Por la Estrella de Marte! —su saco de pistolas se balanceaba mientras comenzaba
a subir colina arriba. Hubo otros (hombres de ojos desorbitados, un jadeante joven, una
mujer de curtida piel), que adelantaron a Cade.
Tras él se oyeron gritos y fogonazos de pistolas. Ojalá, pensó, después de haber
llegado tan lejos no le calcinase por detrás uno de los tiradores marcianos inexpertos...

El intercambio de fuego aumentó mientras él seguía colina arriba. Desde los cerros, los
disparos eran rápidos y mortíferos. Los de los marcianos eran un torrente cuyo efecto no
podía determinar. El ruido que producían era una mezcla disparatada de silbidos de larga
apertura y estruendos de amplia. Cade continuó su ascenso hasta parapetarse en el
mellado borde de una loma en medio de la barahúnda de una batalla de primera clase. Un
rudimentario escuadrón de marcianos disparaba contra los rnilicianos por encima de un
montón de camaradas caídos. Habían aprendido ya a graduar la apertura, advirtió Cade
con lúgubre satisfacción, y estaban aprendiendo también a avanzar parapetándose en los
accidentes del terreno, a rodear a milicianos aislados... increíblemente, pese al número de
muertos, estaban ganando terreno. Y los milicianos caían también.
No necesitaban su pistola. Cade dejó de disparar y se situó en el extremo del cerro,
distribuyendo a la constante corriente de marcianos que iban llegando, enviando unos
hacia la derecha y otros hacia la izquierda.
—¡Tucker! —gritó.
El marciano de flaco rostro, que había dirigido el asalto a la colina, aún seguía vivo.
—Tucker, coge a este grupo de la derecha y guíales a través de las colinas. Que no se
detengan, que no dejen de disparar, que griten constantemente. Yo guiaré al resto por la
izquierda. Si percibes que los milicianos intentan retroceder para reagruparse, mantén a
tus hombres en movimiento, pero ven y comunícamelo. Eso es todo.
—Sí, hermano —como en los viejos tiempos, pensó Cade... salvo que ahora luchaba
en contra de aquello por lo que siempre había luchado... y por Jocelyn.
Decidió no pensar en ello. No había vuelto a verla desde el principio de la lucha. Ahora
tenía una tarea que hacer y estaba haciéndola bien. Al fin había pensado que podría
ganar.
El fuego extravagante y absurdo de los marcianos había tenido su eficacia. Aquel arco
inmediato de colinas estaba limpio de milicianos. Vio que además los marcianos
comenzaban a agruparse en escuadrones y pelotones elementales... ¿una lección de
combate, o el resultado de su tosco entrenamiento? Fuese lo que fuese, le proporcionaba
mandos.
—¡Seguidme!
Y le siguieron afanosamente mientras les guiaba por la izquierda, descendiendo por el
otro lado de las colinas. Fueron avanzando por aquel terreno accidentado, hábilmente,
distribuyéndose en unidades de tres combatientes... el útil triángulo de escaramuza, en el
que cualquier combatiente puede avanzar para ocupar terreno cubierto por el fuego de los
otros dos. ¿Era aquello, se preguntaba Cade, a lo que había entregado su vida? Aquella
colección de trucos que una multitud de campesinos fanáticos descubrían por sí mismos
al coste de unas cuantas vidas... Se tendió asediado por la andanada de un miliciano
oculto en un risco, y abandonó sus filosofías. Cuando hubiesen tomado aquel risco,
habría otro miliciano oculto tras otro, y luego más y más...
Luego volvieron a la cima de las colinas y se encontraron con que habían tomado un
puesto de mando con su equipo. Algunos de los marcianos se detuvieron maravillados a
contemplar el comunicador y los mapas y el equipo radiónico.
—¡Seguid avanzando, maldita sea! —gritó Cade—. ¡Seguid avanzando y disparando!
Les condujo por encima del montón de milicianos muertos hasta otro punto donde les
esperaba un fuego cruzado desde una docena de hendiduras excavadas en la roca por el
viento. Habían aprendido mucho. Fueron avanzando desde un picacho erosionado al
siguiente y a costa de una docena de vidas lograron situarse en los flancos y acabar con
los milicianos emboscados, en unos minutos.
Continuaron, y el siguiente fuego con que se enfrentaron era fuego graneado de
retaguardia... Tres hombres intentando disparar como treinta. Era la retirada que él, sin
poder creerlo del todo, había esperado: no una huida sino una consolidación de fuerzas.
Los milicianos se agruparían muy pronto en una masa capaz de formar un anillo

entrelazado de fuego. Pese a las asombrosas hazañas de sus bisoñas tropas hasta el
momento, Cade sabía de sobra que no podrían luchar contra una formación así.
Cuando eliminaron las fuerzas de retaguardia, quedó en sus manos otro puesto de
mando. Dio la orden de cese el fuego y dirigió a sus hombres en línea recta sobre el
borde de las colinas en vez de avanzar a cubierto por la otra ladera. No quería perder ni
un instante mientras hubiese milicianos que liquidar. Derribaron a un hombre de
comunicaciones, que aún seguía radiando; de otro modo, el puesto de mando habría sido
abandonado. Cade cogió sus anteojos y estudió la obra de los hombres de Tucker, a la
derecha. Estaban más desparramados de lo conveniente, pero había caído en sus manos
un puesto y estaban atacando otro. Había también claros indicios de retirada en el frente
de Tucker.
Un súbito y feroz estruendo de disparos a diez metros de él le hizo tirarse al suelo.
—¿Qué clase de exploradores son éstos? —gritó a sus hombres—. Cuando digo que
los matéis, tenéis que matarlos. Limpiad esa zona.
Sonriéndole como lobos, continuaron en un impetuoso avance que rompió la fina
pantalla de retaguardia y cayó disparando en medio de unos cuantos milicianos
reagrupados.
—¡Rodeadlos! —gritó, casi sin oír sus propios gritos entre el estruendo de disparos a
plena apertura. Antes de que terminase la carnicería, sus marcianos habían
experimentado graves pérdidas, pero tenían en sus manos otro puesto de mando. Los
milicianos se retiraban esta vez en desorden...
Envió exploradores para acosar a los que huían. Desde el puesto capturado, pudo
observar claramente los vehículos aéreos de reconocimiento que se alineaban a
doscientos metros de las lomas extremas del círculo de colinas. Y sucedió algo increíble.
Las figuras como hormigas de los milicianos se disponían a subir a las naves. No
parecían dispuestos a aguantar y luchar. Corrían hacia los aparatos, deshaciendo el
frente.
—¡Disparad contra ellos! —gritó Cade—. ¡Transmitid la orden de fuego! —alcanzarían
a muy pocos, pero los milicianos sabrían que él estaba allí...
Algunas de las figuras como hormigas se arrodillaban y devolvían los disparos,
temiendo un ataque masivo.
Tucker estaba allí.
—Me dijiste —explicó jadeando el hombre de flaco rostro—. Me dijiste que te
informase, pero no podía salir de allí...
Cade no le contestó, y Tucker aventuró una nota de triunfo.
—Pistolero, ¡tomamos su cuartel general! Eso les detuvo, ¿verdad?
—No debería ser así —dijo Cade. Y entonces comprendió la importancia de lo
sucedido—. Sí, eso les detuvo —dijo.
Al tiempo que sus palabras, se oyó despegar a máxima velocidad a la primera de las
naves. Un momento después despegó otra. Cade siguió a su segundo a través de la
llanura interna, ya segura, para inspeccionar por sí mismo el puesto central enemigo. El
estruendo de los disparos de sus hombres, mezclado con los motores de despegue,
sonaba dulce a sus oídos.
Ávidamente, examinó los restos del puesto de mando que había tomado el marciano, y
no había error posible. Era una posición bien elegida. El mejor cuartel general que podía
ofrecer el terreno. Proporcionaba una excelente vía de escape por la ladera opuesta hasta
donde estaban las naves y un excelente campo de tiro y de observación de trescientos
sesenta grados. Pero la furia de quinientos marcianos había desbordado los
conocimientos estratégicos de diez mil años. El lugar era una confusión de radios
destrozadas y mapas, telescopios, altavoces, todo el equipo pesado de mando. Y sobre
aquella confusión, los cuerpos de los milicianos.
Cade lanzó una orden:

—¡Cese el fuego! ¡Transmitan la orden!
La orden resonó victoriosa a lo largo de las colinas.
Cade se acercó al cuadro central de control del aparato comunicador y contempló el
chamuscado cadáver que yacía sobre él, un cadáver casi carbonizado y sin capa. Alzó el
cuerpo y contempló la granítica corpulencia del Maestro de Poder.
¡Muerto! Muerto por no ser capaz de ceder su poder a un subordinado. Porque tenía
que presenciar la victoria personalmente. En realidad no había esperado una batalla.
Ninguno de ellos la había esperado. El cese el fuego llegó oportunamente. Antes podrían
no haberlo obedecido. Más tarde, podría haberse producido sin una orden. Incluso así,
había algunos que no podían soportar la retirada de los milicianos a sus naves. Varios
continuaron luchando durante un minuto, y una mujer bajó corriendo y gritando por la
ladera hasta que la cogieron.
Cade veía a los milicianos, con sus capas y cascos, amontonándose para subir a las
naves espaciales, despegando en dirección norte, y colocando en ruta con piloto
automático las naves vacías cuyos tripulantes jamás volverían a volar. Llevarían con ellos
la noticia de aquel día y la propagarían por todo el Reino del Hombre.
Era increíble que hubiesen ganado, pensaba Cade... pero no más increíble que el
hecho de que los plebeyos hubiesen sido capaces de luchar.
¿Patriotismo?
Cade contempló a los marcianos que se desparramaban por los alrededores. Un
pequeño grupo cantaba canciones de Marte. Otros hablaban ruidosamente, con risas
exageradas. Un hombre gemía en un arrebato histérico, aunque parecía ileso. Muchos
permanecían sentados en silencio, ceñudos, o casi en silencio, intercambiando breves
frases.
—Sí —oyó Cade—, pero ¿y si vuelven más?
—También habrá más de los nuestros. Yo tengo cinco hermanos...
—¡Sí! Mis hijos son muy altos para su edad... Sí...
—Mataron a Manley, no sé lo que voy a decirle a su mujer.
—Ellos se ocuparán de nosotros. Ella también.
—Ellos sabrán lo que hay que hacer...
Cade caminó por la cima, buscando algo en lo que no se atrevía a pensar siquiera, a
través de un territorio que habían controlado, hasta unos minutos antes, el Maestro de
Poder y la Orden y todas las otras trampas del pasado.
¡Patriotismo! Los hermanos serían más cautos la próxima vez que les enviasen a
luchar contra los patriotas. Era fácil imaginar la aburrida confianza con que los quinientos
milicianos habían descendido de sus naves y ocupado las colinas. Pensaban sin duda
que se trataba de un trabajo rutinario de policía. Se veían en puestos de observación bien
situados, con excelentes campos de tiro. Luego habían visto rotas sus líneas por un
ataque frontal imposible y con un puesto de mando destruido en cuestión de minutos. La
pérdida de dos puestos o más había hecho necesario reagruparse, retirarse ante
plebeyos. Y al perder el principal puesto de mando...
Normalmente, hubiese sido igual. Se hubiese hecho cargo el oficial correspondiente de
modo automático. Pero para aquellos asombrados milicianos debió ser la gota de agua
que colmó el vaso de su capacidad para resistir.
La propia imposibilidad del ataque, la incapacidad de unos hombres entrenados y
condicionados por la tradición para creer que pudiese suceder aquello había sido el factor
básico. Al alcanzar los marcianos aquel risco, los hermanos de la Orden perdieron la
iniciativa del fuego, y eso fue fatal.
Ahora habían perdido su iniciativa del fuego todos ellos: estrellas, maestros Klin, la
Orden, el Maestro de Poder siguiente. No volverían a recuperarlo mientras unos
marcianos curtidos por el combate pudiesen sentarse en la cima de un cerro y decir:
«Tengo cinco hermanos. Mis hijos están muy altos para su edad...»

¿Qué había dicho el Maestro de Poder? «Si atacan sin cesar las casas de vigilancia
hasta que se acaben las cargas de las pistolas de gas... hemos de tener un emperador
para que los plebeyos lo amen...»
Pero no había ya Maestro de Poder, y el emperador... El propio emperador había
hecho posible aquella batalla... El emperador y...
Hasta aquel momento no se había permitido pensar en ella: ni en el combate, por
miedo a distraerse, ni después, por miedo a lo que pudiese descubrir. Pero ahora, no
había problema.
Ella llegaba caminando con paso inseguro entre las melladas rocas, seria, fatigada,
pero con la cabeza regiamente alzada.
—Gracias, pistolero Cade, en nombre de mi tío y en el mío propio.
Le hablaba protocolariamente, pero él comprendió. No había palabras con las que
pudiese expresar su propia alegría. Ella estaba viva, ilesa. Podrían decírselo sus brazos y
sus labios, pero no con palabras...
—No tienes que darme las gracias —dijo él—, dátelas a ti y a tus hermanos.
Luego, sus ojos se encontraron y hasta el lenguaje protocolario se hizo imposible.
—¡Oh, pistolero! —era Tucker, que subía—. Estoy agrupándoles abajo. ¿Debemos
dejar una guardia aquí?
—¿Para qué? —con dificultad, Cade volvió al instante presente y a sus realidades—.
¿Podrán transportar sus hombres más cosas? Hay equipo que merece la pena salvar.
Tucker revolvió con el pie los restos del cuartel general.
—¿Algo de esto?
—Lo revisaré —dijo, y se volvió a Jocelyn—. ¿Puedo hablar primero contigo? Unas
palabras...
—Por supuesto. —Le cogió del brazo y él la ayudó a bajar hasta un lugar resguardado.
—¿Y ahora qué? —preguntó él simplemente.
—¿Ahora? Hemos de ir a ver a la Estrella de Marte, hemos de ir a la Corte. Y luego...
Bueno, quizá podamos volver. El Maestro de Poder no había designado ningún heredero.
Quizá podamos volver a la Tierra sin problemas. Habrá allí mucha confusión y tal vez
estemos seguros. Pero lo más probable es que la Estrella de Marte te ponga al mando de
todas sus tropas.
Las palabras quedaron colgando en el aire.
—¿Y tú? —preguntó Cade.
—No sé. Habrá cosas que hacer. No estoy acostumbrada a estar ociosa.
—No me gustaría ser su pistolero superior —dijo lentamente Cade—. Creo que quizá
me gustase casarme algún día.
—¡Oh, Cade! —había risa en sus ojos—. Esto no es la Tierra. No haremos otra vez la
Orden. La mayoría de tus milicianos, si les llamas así, se casarán.
—Eso es cierto —dijo él—. No lo había pensado. Los viejos hábitos... Jocelyn, yo... —
¿cómo podría decirlo?— ¡Eres de la misma sangre que el emperador! —gritó.
—El emperador —dijo ella suavemente— es un hombre también, un hombre sabio. Y
casado.
Entonces Cade supo que no había ningún medio de decirlo; que las palabras no
bastaban. Como hicieron en otra ocasión, empujados por la cólera, pero ahora con
ternura, la tomó entre sus brazos y la atrajo hacia sí. Como antes, pero no ya con
sorpresa, sino con pleno conocimiento, ella le besó.
Permanecieron varios minutos allí sentados, juntos, hasta que una sombra comenzó a
crecer sobre ellos. Cade se alzó y la ayudó a levantarse.
—Hay trabajo que hacer —dijo.
—Trabajo para los dos, querido.
—Querida —dijo él. Dijo la nueva palabra maravillado, y luego sonrió. Tenía tanto que
aprender...

FIN
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Judd, Cyril Hijo de Marte
Kornbluth, CM and Merril, Judith (as Cyril Judd) Outpost Mars UC
85 Nw 01 Uchwyt pistoletowy
Plan pracy Strzelanie z pistoletu wojskowego boj. nr B1, Plany pracy i konspekty
pistol Poniatowski
Pistolet maszynowy
Pistolet i rewolwer jako broń ofensywna
Pistolet SIG Sauer P226 ( ), Części [p226]
2009 PISTOLET P 64
PISTOLETY MASZYNOWE PM 98
9 mm pistolet samopowtarzal
Pistolet i rewolwer jako broń ofensywna
Air pistol
Przepisy dla strzelań pistoletowych 2013r
issf pistolet !!! id 220589 Nieznany
Pistolety policyjne
PISTOLET MASZYNOWY PM 84P GLAUBERYT
Pistolet pneumatyczny kl170 Instrukcja obsługi
Opis i użytkowanie pistoletu Glock
więcej podobnych podstron