
C U E N T O S Q U E M E
A P A S I O N A R O N
"...Quiero ser para ustedes como aquel bibliotecario, o como un viejo baqueano
que, con emoción, nos fuera entregando el misterio de la vida..."
ERNESTO SÁBATO
En este libro, Ernesto Sábato vuelve a dirigirse a los más jóvenes con la
actitud generosa de todo maestro: ofrecer a los otros lo que más ama. Por eso
organizó una selección de cuentos y relatos para quienes acepten la dicha de
compartir esa extraña forma de felicidad que es la literatura.
Que la lectura es una fiesta puede resultar la verdad más rotunda para quienes
hayan sido invitados al banquete literario. Vivir historias de otros como
propias, viajar a mundos desconocidos sin moverse de casa, deslizarse por las
palabras hasta el fondo del sentido, saborear los ritmos de la letra,
comprender la universalidad del dolor que relatan los cuentos de todas las
épocas y la maravilla de la pasión que también se cuenta desde los orígenes de
la palabra: todo esto y más habita en la literatura. Perderse esta fiesta es
imperdonable.
1
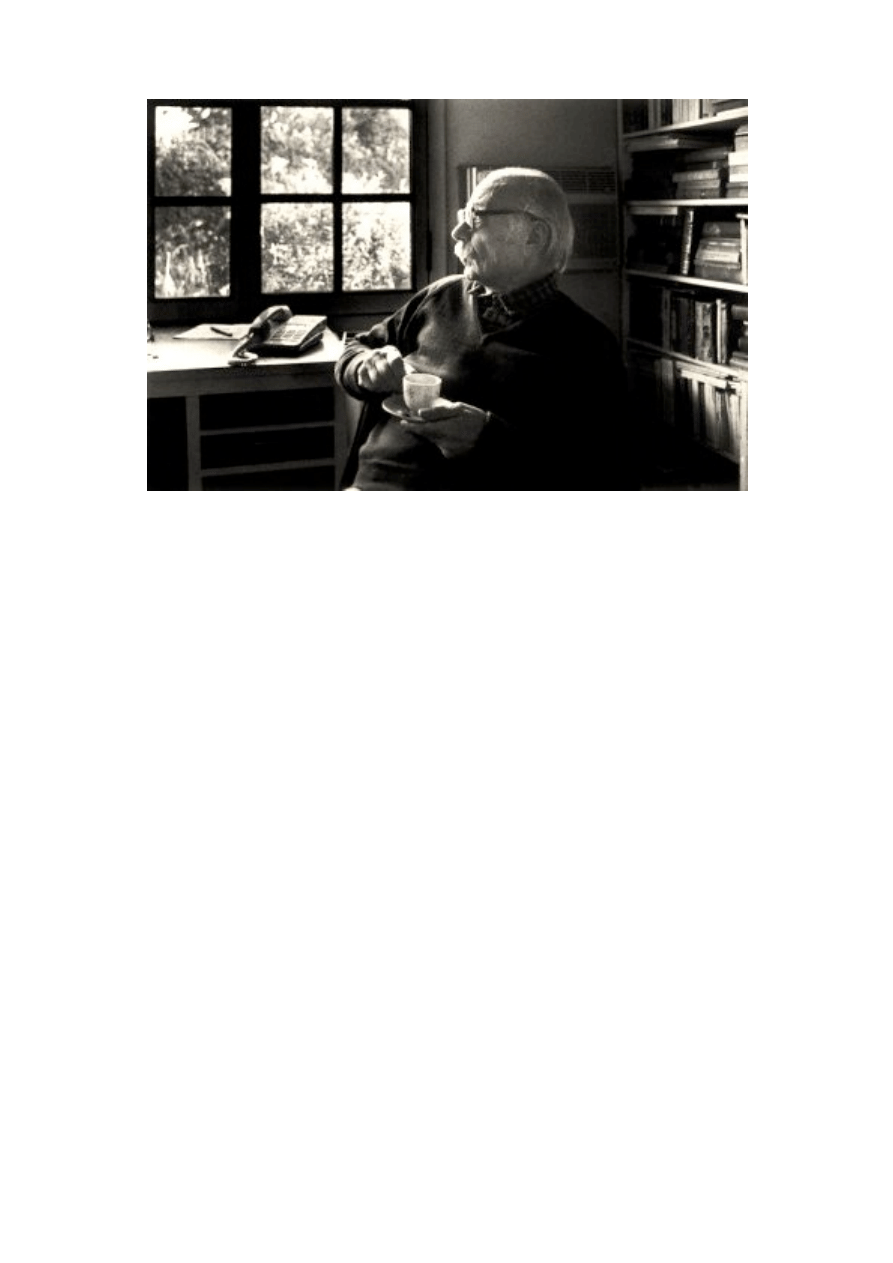
Ernesto Sábato Ferrari. (Rojas, Buenos Aires, Argentina, 24 de junio de 1911). Escritor y
pintor argentino.
Estudia Física en la Universidad de la Plata (Buenos Aires) y participa activamente con los
jóvenes comunistas, viajando a Bruselas, Moscú y París. Al terminar la carrera le conceden
una beca para investigar las radiaciones atómicas, y trabaja en el Laboratorio Curie en París.
En esta época toma contacto con los surrealistas. De vuelta a su país, imparte clases de Física
en la universidad.
En la década de los cuarenta, comienza a colaborar en la revista Sur donde conoce a Jorge
Luis Borges, las hermanas Victoria y Silvina Ocampo y a Adolfo Bioy Casares.
En 1945 publica una colección de ensayos breves, Uno y el universo, y ese mismo año
abandona su vocación científica para dedicarse por completo a la literatura. En 1947 trabaja
para la UNESCO dos meses y antes de volver a Argentina viaja por Italia y Suiza, empezando
a escribir su gran obra El túnel, que se publicaría finalmente en 1948.
En los años cincuenta atravesó una crisis producto de las contradicciones entre la Matemática
y la Literatura, y a esta época corresponden sus ensayos, Hombres y engranajes y
Heterodoxia. Como novelista, las obras que le reconocerían internacionalmente son Sobre
héroes y tumbas y Abaddón el exterminador.
En 1958 se le nombra Director General de Relaciones Culturales en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, cargo en el que estará menos de un año.
Su pensamiento político ha sido reflejado en artículos de prensa, así como en sus libros. Por su
defensa de los valores y derechos de la persona, además de su postura contraria a la política
dictatorial y autoritaria de la política de Argentina hace que sea elegido presidente de la
Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984.
En el 2000, el diario Clarín publica La resistencia por Internet, que posteriormente se edita
como libro. Debido a su ceguera, en los últimos años Ernesto Sábato ha abandonado casi por
completo la lectura y la escritura y llena su tiempo con la pintura y otras aficiones, además de
participar en diversos cursos y en los homenajes que se le dedican.
2

ANTE LA LEY
FRANZ KAFKA
Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y
solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no
puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.
–Es posible –dice el portero–, pero no ahora.
La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se
hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se ríe y le dice:
–Si tanto es tu deseo, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero
recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón
también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es
tan terrible que no puedo soportar su aspecto.
El campesino no había previsto estas dificultades; la ley debería ser siempre accesible
para todos, piensa él; pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz
grande y aguileña, su barba larga de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más
esperar. El guardián le da un banquillo y le permite sentarse a un costado de la
puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con
sus suplicas. Con frecuencia, el guardián mantiene con él breves conversaciones, le
hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas
indiferentes, como las de los grandes señores, y para terminar, siempre le repite que
todavía no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para
el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta
todo, en efecto, pero le dice:
–Lo acepto para que no creas que has omitido algún esfuerzo.
Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: Se
olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la ley.
Maldice su mala suerte, durante los primeros años temerariamente y en voz alta; más
tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en
su larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su
cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián.
Finalmente su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz o si sólo lo
engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge
inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir,
todas las experiencias de estos largos años se confunden en su mente en una sola
pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se
acerque, ya que el rigor de la muerte endurece su cuerpo. El guardián se ve obligado
a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos
ha aumentado con el tiempo, para desmedro del campesino.
–¿Qué quieres saber ahora? –pregunta el guardián– Eres insaciable.
3

–Todos se esfuerzan por llegar a la ley –dice el hombre–; ¿cómo es posible entonces
que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?
–Nadie podría pretenderlo, porque esta entrada era solamente para ti. Ahora mismo
voy a cerrarla.
4

EL CAPOTE
NIKOLAI GOGOL
En el departamento ministerial de * * F ; pero creo que será preferible no nombrarlo,
porque no hay gente más susceptible que los empleados de esta clase de
departamentos, los oficiales, los cancilleres..., en una palabra: todos los funcionarios
que componen la burocracia. Y ahora, dicho esto, muy bien pudiera suceder que
cualquier ciudadano honorable se sintiera ofendido al suponer que en su persona se
hacía una afrenta a toda la sociedad de que forma parte. Se dice que hace poco un
capitán de Policía -no recuerdo en qué ciudad- presentó un informe, en el que
manifestaba claramente que se burlaban los decretos imperiales y que incluso el
honorable título de capitán de Policía se llegaba a pronunciar con desprecio. Y en
prueba de ello mandaba un informe voluminoso de cierta novela romántica, en la
que, a cada diez páginas, aparecía un capitán de Policía, y a veces, y esto es lo grave,
en completo estado de embriaguez. Y por eso, para evitar toda clase de disgustos,
llamaremos sencillamente un departamento al departamento de que hablemos aquí.
Pues bien: en cierto departamento ministerial trabajaba un funcionario, de quien
apenas si se puede decir que tenía algo de particular. Era bajo de estatura, algo
picado de viruelas, un tanto pelirrojo y también algo corto de vista, con una pequeña
calvicie en la frente, las mejillas llenas de arrugas y el rostro pálido, como el de las
personas que padecen de hemorroides... ¡Qué se le va a hacer! La culpa la tenía el
clima petersburgués.
En cuanto al grado -ya que entre nosotros es la primera cosa que sale a colación-,
nuestro hombre era lo que llaman un eterno consejero titular, de los que, como es
sabido, se han mofado y chanceado diversos escritores que tienen la laudable
costumbre de atacar a los que no pueden defenderse. El apellido del funcionario en
cuestión era Bachmachkin, y ya por el mismo se ve claramente que deriva de la
palabra zapato; pero cómo, cuándo y de qué forma, nadie lo sabe. El padre, el abuelo
y hasta el cuñado de nuestro funcionario y todos los Bachmachkin llevaron siempre
botas, a las que mandaban poner suelas sólo tres veces al año. Nuestro hombre se
llamaba Akakiy Akakievich. Quizá al lector le parezca este nombre un tanto raro y
rebuscado, pero
puedo asegurarle que no lo buscaron adrede, sino que las circunstancias mismas
hicieron imposible darle otro, pues el hecho ocurrió como sigue:
Akakiy Akakievich nació, si mal no se recuerda, en la noche del veintidós al veintitrés
de marzo. Su difunta madre, buena mujer y esposa también de otro funcionario,
dispuso todo lo necesario, como era natural, para que el niño fuera bautizado. La
madre guardaba aún cama, la cual estaba situada enfrente de la puerta, y a la
5

derecha se hallaban el padrino, Iván Ivanovich Erochkin, hombre excelente, jefe de
oficina en el Senado, y la madrina, Arina Semenovna Belobriuchkova, esposa de un
oficial de la Policía y mujer de virtudes extraordinarias.
Dieron a elegir a la parturienta entre tres nombres: Mokkia, Sossia y el del mártir
Josdasat. «No -dijo para sí la enferma-. ¡Vaya unos nombres! ¡ No!» Para complacerla,
pasaron la hoja del almanaque, en la que se leían otros tres nombres, Trifiliy, Dula y
Varajasiy.
-¡Pero todo esto parece un verdadero castigo! -exclamó la madre-. ¡Qué nombres!
¡Jamás he oído cosa semejante! Si por lo menos fuese Varadat o Varuj; pero ¡Trifiliy o
Varajasiy!
Volvieron otra hoja del almanaque y se encontraron los nombres de Pavsikajiy y
Vajticiy.
-Bueno; ya veo -dijo la anciana madre- que este ha de ser su destino. Pues bien:
entonces, será mejor que se llame como su padre. Akakiy se llama el padre; que el
hijo se llame también Akakiy.
Y así se formó el nombre de Akakiy Akakievich. El niño fue bautizado. Durante el
acto sacramental lloró e hizo tales muecas, cual si presintiera que había de ser
consejero titular. Y así fue como sucedieron las cosas. Hemos citado estos hechos con
objeto de que el lector se convenza de que todo tenía que suceder así y que habría
sido imposible darle otro nombre.
Cuándo y en qué época entró en el departamento ministerial y quién le colocó allí,
nadie podría decirlo. Cuantos directores y jefes pasaron le habían visto siempre en el
mismo sitio, en idéntica postura, con la misma categoría de copista; de modo que se
podía creer que había nacido así en este mundo, completamente formado con
uniforme y la serie de calvas sobre la frente.
En el departamento nadie le demostraba el menor respeto. Los ordenanzas no sólo no
se movían de su sitio cuando él pasaba, sino que ni siquiera le miraban, como si se
tratara sólo de una mosca que pasara volando por la sala de espera. Sus superiores le
trataban con cierta frialdad despótica. Los ayudantes del jefe de oficina le ponían los
montones de papeles debajo de las narices, sin decirle siquiera: «Copie esto», o «Aquí
tiene un asunto bonito e interesante», o algo por el estilo como corresponde a
empleados con buenos modales. Y él los cogía, mirando tan sólo a los papeles, sin
fijarse en quién los ponía delante de él, ni si tenía derecho a ello. Los tomaba y se
ponía en el acto a copiarlos.
Los empleados jóvenes se mofaban y chanceaban de él con todo el ingenio de que es
capaz un cancillerista -si es que al referirse a ellos se puede hablar de ingenio-,
contando en su presencia toda clase de historias inventadas sobre él y su patrona, una
anciana de setenta años. Decían que ésta le pegaba y preguntaban cuándo iba a
casarse con ella y le tiraban sobre la cabeza papelitos, diciéndole que se trataba de
copos de nieve. Pero a todo esto, Akakiy Akakievich no replicaba nada, como si se
encontrara allí solo. Ni siquiera ejercía influencia en su ocupación, y a pesar de que le
daban la lata de esta manera, no cometía ni un solo error en su escritura. Sólo
cuando la broma resultaba demasiado insoportable, cuando le daban algún golpe en
el brazo, impidiéndole seguir trabajando, pronunciaba estas palabras:
-¡Dejadme! ¿Por qué me ofendéis?
6

Había algo extraño en estas palabras y en el tono de voz con que las pronunciaba. En
ellas aparecía algo que inclinaba a la compasión. Y así sucedió en cierta ocasión: un
joven que acababa de conseguir empleo en la oficina y que, siguiendo el ejemplo de
los demás, iba a burlarse de Akakiy, se quedó cortado, cual si le hubieran dado una
puñalada en el corazón, y desde entonces pareció que todo había cambiado ante él y
lo vio todo bajo otro aspecto. Una fuerza sobrenatural le impulsó a separarse de sus
compañeros, a quienes había tomado por personas educadas y como es debido. Y aun
mucho más tarde, en los momentos de mayor regocijo, se le aparecía la figura de
aquel diminuto empleado con la calva sobre la frente, y oía sus palabras insinuantes.
«¡Dejadme! ¿Por qué me ofendéis?»
Y simultáneamente con estas palabras resonaban otras: «¡Soy tu hermano!» El pobre
infeliz se tapaba la cara con las manos, y más de una vez, en el curso de su vida, se
estremeció al ver cuánta inhumanidad hay en el hombre y cuánta dureza y grosería
encubren los modales de una supuesta educación, selecta y esmerada. Y, ¡Dios mío!,
hasta en las personas que pasaban por nobles y honradas...
Difícilmente se encontraría un hombre que viviera cumpliendo tan celosamente con
sus deberes... y, ¡es poco decir!, que trabajara con tanta afición y esmero. Allí,
copiando documentos, se abría ante él un mundo más pintoresco y placentero. En su
cara se reflejaba el gozo que experimentaba. Algunas letras eran sus favoritas, y
cuando daba con ellas estaba como fuera de sí: sonreía, parpadeaba y se ayudaba con
los labios, de manera que resultaba hasta posible leer en su rostro cada letra que
trazaba su pluma.
Si le hubieran dado una recompensa a su celo tal vez, con gran asombro por su parte,
hubiera conseguido ser ya consejero de Estado. Pero, como decían sus compañeros
bromistas, en vez de una condecoración de ojal, tenía hemorroides en los riñones. Por
otra parte, no se puede afirmar que no se le hiciera ningún caso. En cierta ocasión, un
director, hombre bondadoso, deseando recompensarle por sus largos servicios, ordenó
que le diesen un trabajo de mayor importancia que el suyo, que consistía en copiar
simples documentos. Se le encargó que redactara, a base de un expediente, un
informe que había de ser elevado a otro departamento. Su trabajo consistía sólo en
cambiar el título y sustituir el pronombre de primera persona por el de tercera. Esto
le dio tanto trabajo, que, todo sudoroso, no hacía más que pasarse la mano por la
frente, hasta que por fin acabó por exclamar:
-No; será mejor que me dé a copiar algo, como hacía antes. Y desde entonces le
dejaron para siempre de copista. Fuera de estas copias, parecía que en el mundo no
existía nada para él. Nunca
pensaba en su traje. Su uniforme no era verde, sino que había adquirido un color de
harina que tiraba a rojizo. Llevaba un cuello estrecho y bajo, y, a pesar de que tenía el
cuello corto, éste sobresalía mucho y parecía exageradamente largo, como el de los
gatos de yeso que mueven la cabeza y que llevan colgando, por docenas, los artesanos.
Y siempre se le quedaba algo pegado al traje, bien un poco de heno, o bien un hilo.
Además. tenía la mala suerte, la desgracia, de que al pasar siempre por debajo de las
ventanas lo hacía en el preciso momento en que arrojaban basuras a la calle. Y por
eso, en todo momento, llevaba en el sombrero alguna cáscara de melón o de sandía o
cosa parecida. Ni una sola vez en la vida prestó atención a lo que ocurría diariamente
7

en las calles, cosa que no dejaba de advertir su colega, el joven funcionario, a quien,
aguzando de modo especial su mirada, penetrante y atrevida, no se le escapaba nada
de cuanto pasara por la acera de enfrente, ora fuese alguna persona que llevase los
pantalones de
trabillas, pero un poco gastados, ora otra cosa cualquiera, todo lo cual hacía asomar
siempre a su rostro una sonrisa maliciosa.
Pero Akakiy Akakievich, adonde quiera que mirase, siempre veía los renglones
regulares de su letra limpia y correcta. Y sólo cuando se le ponía sobre el hombro el
hocico de algún caballo, y éste le soplaba en la mejilla con todo vigor, se daba cuenta
de que no estaba en medio de una línea, sino en medio de la calle.
Al llegar a su casa se sentaba en seguida a la mesa, tomaba rápidamente la sopa de
schi, y después comía un pedazo de carne de vaca con cebollas, sin reparar en su
sabor. Era capaz de comerlo con moscas y con todo aquello que Dios añadía por
aquel entonces. Cuando notaba que el estómago empezaba a llenársele, se levantaba
de la mesa, cogía un tintero pequeño y empezaba a copiar los papeles que había
llevado a casa. Cuando no tenía trabajo, hacía alguna copia para él, por mero placer,
sobre todo si se trataba de algún documento especial, no por la belleza del estilo, sino
porque fuese dirigido a alguna persona nueva de relativa importancia.
Cuando el cielo gris de Petersburgo oscurece totalmente y toda la población de
empleados se ha saciado cenando de acuerdo con sus sueldos y gustos particulares;
cuando todo el mundo descansa, procurando olvidarse del rasgar de las plumas en las
oficinas, de los vaivenes, de las ocupaciones propias y ajenas y de todas las molestias
que se toman voluntariamente los hombres inquietos y a menudo sin necesidad;
cuando los empleados gastan el resto del tiempo divirtiéndose unos, los más
animados, asistiendo a algún teatro, otros saliendo a la calle, para observar ciertos
sombreritos y las modas últimas, quiénes acudiendo a alguna reunión en donde se
prodiguen cumplidos a lindas muchachas o a alguna en especial, que se considera
como estrella en este limitado círculo de empleados, y quiénes, los más numerosos,
yendo simplemente a casa de un compañero, que vive en un cuarto o tercer piso
compuesto de dos pequeñas habitaciones y un vestíbulo o cocina, con objetos
modernos, que denotan casi siempre afectación, una lámpara o cualquier otra cosa
adquirida a costa de muchos sacrificios, renunciamientos y privaciones a cenas o
recreos. En una palabra: a la hora en que todos los empleados se dispersan por las
pequeñas viviendas de sus amigos para jugar al whist y tomar algún que otro vaso de
té con pan tostado de lo más barato y fumar una larga pipa, tragando grandes
bocanadas de humo y, mientras se distribuían las cartas, contar historias escandalosas
del gran mundo a lo que un ruso no puede renunciar nunca, sea cual sea su
condición, y cuando no había nada que referir, repetir
la vieja anécdota acerca del comandante a quien vinieron a decir que habían cortado
la cola del caballo de la estatua de Pedro el Grande, de Falconet...; en suma, a la hora
en que todos procuraban divertirse de alguna forma, Akakiy Akakievich no se
entregaba a diversión alguna.
Nadie podía afirmar haberle visto siquiera una sola vez en alguna reunión. Después
de haber copiado a gusto, se iba a dormir, sonriendo y pensando de antemano en el
día siguiente. ¿Qué le iba a traer Dios para copiar mañana?
8

Y así transcurría la vida de este hombre apacible, que, cobrando un sueldo de
cuatrocientos rublos al año, sabía sentirse contento con su destino. Tal vez hubiera
llegado a muy viejo, a no ser por las desgracias que sobrevienen en el curso de la vida,
y esto no sólo a los consejeros de Estado, sino también a los privados e incluso a
aquellos que no dan consejos a nadie ni de nadie los aceptan.
Existe en Petersburgo un enemigo terrible de todos aquellos que no reciben más de
cuatrocientos rublos anuales de sueldo. Este enemigo no es otro que nuestras heladas
nórdicas, aunque, por lo demás, se dice que son muy sanas. Pasadas las ocho, la hora
en que van a la oficina los diferentes empleados del Estado, el frío punzante e intenso
ataca de tal forma los narices sin elección de ninguna especie, que los pobres
empleados no saben cómo resguardarse. A estas horas, cuando a los más altos
dignatarios les duele la cabeza de frío y las lágrimas les saltan de los ojos, los pobres
empleados, los consejeros titulares, se encuentran a veces indefensos. Su única
salvación consiste en cruzar lo más rápidamente posible las cinco o seis calles,
envueltos en sus ligeros abrigos, y luego detenerse en la conserjería, pateando
enérgicamente, hasta que se deshielan todos los talentos y capacidades de oficinistas
que se helaron en el camino.
Desde hacía algún tiempo, Akakiy Akakievich sentía un dolor fuerte y punzante en la
espalda y en el hombro, a pesar de que procuraba medir lo más rápidamente posible
la distancia habitual de su casa al departamento. Se le ocurrió al fin pensar si no
tendría la culpa de ello su abrigo. Lo examinó minuciosamente en casa y comprobó
que precisamente en la espalda y en los hombros la tela clareaba, pues el paño estaba
tan gastado, que podía verse a través de él. Y el forro se deshacía de tanto uso.
Conviene saber que el abrigo de Akakiy Akakievich también era blanco de las burlas
de los funcionarios. Hasta le habían quitado el nombre noble de abrigo y le llamaban
bata. En efecto, este abrigo había ido tomando una forma muy curiosa; el cuello
disminuía
cada año más y más, porque servía para remendar el resto. Los remiendos no
denotaban la mano hábil de un sastre, ni mucho menos, y ofrecían un aspecto tosco y
antiestético. Viendo en qué estado se encontraba su abrigo, Akakiy Akakievich
decidió llevarlo a Petrovich, un sastre que vivía en un cuarto piso interior, y que, a
pesar de ser bizco y picado de viruelas, revelaba bastante habilidad en remendar
pantalones y fraques de funcionarios y de otros caballeros, claro está, cuando se
encontraba tranquilo y sereno y no tramaba en su cabeza alguna otra empresa.
Es verdad que no haría falta hablar de este sastre; mas como es costumbre en cada
narración esbozar fielmente el carácter de cada personaje, no queda otro remedio
que presentar aquí a Petrovich.
Al principio, cuando aún era siervo y hacía de criado, se llamaba Gregorio a secas.
Tomó el nombre de Petrovich al conseguir la libertad, y al mismo tiempo empezó a
emborracharse los días de fiesta, al principio solamente los grandes y luego continuó
haciéndolo, indistintamente, en todas las fiestas de la Iglesia, dondequiera que
encontrase alguna cruz en el calendario. Por ese lado permanecía fiel a las costumbres
de sus abuelos, y riñendo con su mujer, la llamaba impía y alemana.
Ya que hemos mencionado a su mujer, convendría decir algunas palabras acerca de
ella. Desgraciadamente, no se sabía nada de la misma, a no ser que era esposa de
9

Petrovich y que se cubría la cabeza con un gorrito y no con un pañuelo. Al parecer,
no podía enorgullecerse de su belleza; a lo sumo, algún que otro soldado de la guardia
es muy posible que si se cruzase con ella por la calle le echase alguna mirada debajo
del gorro, acompañada de un extraño movimiento de la boca y de los bigotes con un
curioso sonido inarticulado .
Subiendo la escalera que conducía al piso del sastre, que, por cierto, estaba empapada
de agua sucia y de desperdicios, desprendiendo un olor a aguardiente que hacía daño
al olfato y que, como es sabido, es una característica de todos los pisos interiores de las
casas petersburguesas; subiendo la escalera, pues, Akakiy Akakievich reflexionaba
sobre el precio que iba a cobrarle Petrovich, y resolvió no darle más de dos rublos.
La puerta estaba abierta, porque la mujer de Petrovich, que en aquel preciso
momento freía pescado, había hecho tal humareda en la cocina, que ni siquiera se
podían ver las cucarachas. Akakiy Akakievich atravesó la cocina sin ser visto por la
mujer y llegó a la habitación, donde se encontraba Petrovich sentado en una ancha
mesa de madera con
las piernas cruzadas, como un bajá, y descalzo, según costumbre de los sastres cuando
están trabajando. Lo primero que llamaba la atención era el dedo grande, bien
conocido de Akakiy Akakievich por la uña destrozada, pero fuerte y firme, como la
concha de una tortuga. Llevaba al cuello una madeja de seda y de hilo y tenía sobre
las rodillas una prenda de vestir destrozada. Desde hacía tres minutos hacía lo
imposible por enhebrar una aguja, sin conseguirlo, y por eso echaba pestes contra la
oscuridad y luego contra el hilo, murmurando entre dientes:
-¡Te vas a decidir a pasar, bribona! ¡Me estás haciendo perder la paciencia, granuja!
Akakiy Akakievich estaba disgustado por haber llegado en aquel preciso momento en
que Petrovich se hallaba encolerizado. Prefería darle un encargo cuando el sastre
estuviese algo menos batallador, más tranquilo, pues, como decía su esposa, ese
demonio tuerto se apaciguaba con el aguardiente ingerido. En semejante estado,
Petrovich solía mostrarse muy complaciente y rebajaba de buena gana, más aún,
daba las gracias y hasta se inclinaba respetuosamente ante el cliente. Es verdad que
luego venía la mujer llorando y decía que su marido estaba borracho y por eso había
aceptado el trabajo a bajo precio. Entonces se le añadían diez kopeks más, y el asunto
quedaba resuelto. Pero aquel día Petrovich parecía no estar borracho y por eso se
mostraba terco, poco hablador y dispuesto a pedir precios exorbitantes.
Akakiy Akakievich se dio cuenta de todo esto y quiso, como quien dice, tomar las de
Villadiego; pero ya no era posible. Petrovich clavó en él su ojo torcido y Akakiy
Akakievich dijo sin querer:
-¡Buenos días, Petrovich!
-¡Muy buenos los tenga usted también! -respondió Petrovich, mirando de soslayo las
manos de Akakiy Akakievich para ver qué clase de botín traía éste.
-Vengo a verte, Petrovich, pues yo...
Conviene saber que Akakiy Akakievich se expresaba siempre por medio de
preposiciones, adverbios y partículas gramaticales que no tienen ningún significado.
Si el asunto en cuestión era muy delicado, tenía la costumbre de no terminar la frase,
de modo que a menudo empezaba por las palabras: «Es verdad, justamente eso...», y
después no seguía nada y él mismo se olvidaba, pensando que lo había dicho todo.
10

-¿Qué quiere, pues? -le preguntó Petrovich, inspeccionando en aquel instante con su
único ojo todo el uniforme, el cuello, las mangas, la espalda, los faldones y los ojales,
que conocía muy bien, ya que era su propio trabajo.
Esta es la costumbre de todos los sastres y es lo primero que hizo Petrovich.
-Verás, Petrovich...; yo quisiera que... este abrigo..; mira el paño...; ¿ves?, por todas
partes está fuerte..., sólo que está un poco cubierto de polvo, parece gastado; pero en
realidad está nuevo, sólo una parte está un tanto..., un poquito en la espalda y
también algo gastado en el hombro y un poco en el otro hombro... Mira, eso es
todo... No es mucho trabajo...
Petrovich tomó el abrigo, lo extendió sobre la mesa y lo examinó detenidamente.
Después meneó la cabeza y extendió la mano hacia la ventana para coger su
tabaquera redonda con el retrato de un general, cuyo nombre no se podía precisar,
puesto que la parte donde antes se viera la cara estaba perforada por el dedo y tapada
ahora con un pedazo rectangular de papel. Después de tomar una pulgada de rapé,
Petrovich puso el abrigo al trasluz y volvió a menear la cabeza. Luego lo puso al revés
con el forro hacia afuera, y de nuevo meneó la cabeza; volvió a levantar la tapa de la
tabaquera adornada con el retrato del general y arreglada con aquel pedazo de papel,
e introduciendo el rapé en la nariz, cerró la tabaquera y se la guardó, diciendo por
fin:
-Aquí no se puede arreglar nada. Es una prenda gastada. Al oír estas palabras, el
corazón se le oprimió al pobre Akakiy Akakievich. -¿Por qué no es posible, Petrovich?
-preguntó con voz suplicante de niño-. Sólo esto
de los hombros está estropeado y tú tendrás seguramente algún pedazo... -Sí, en
cuanto a los pedazos se podrían encontrar -dijo Petrovich-; sólo que no se
pueden poner, pues el paño está completamente podrido y se deshará en cuanto se
toque con la aguja.
-Pues que se deshaga, tú no tiene más que ponerle un remiendo.
-No puedo poner el remiendo en ningún sitio, no hay dónde fijarlo, además, sería un
remiendo demasiado grande. Esto ya no es paño; un golpe de viento basta para
arrancarlo.
-Bueno, pues refuérzalo...; como no..., efectivamente, eso es...
-No -dijo Petrovich con firmeza-; no se puede hacer nada. Es un asunto muy malo.
Será mejor que se haga con él unas onuchkas para cuando llegue el invierno y
empiece a hacer frío, porque las medias no abrigan nada, no son más que un invento
de los alemanes para hacer dinero -Petrovich aprovechaba gustoso la ocasión para
meterse con los alemanes-. En cuanto al abrigo, tendrá que hacerse otro nuevo.
Al oír la palabra nuevo, Akakiy Akakievich sintió que se le nublaba la vista y le
pareció que todo lo que había en la habitación empezaba a dar vueltas. Lo único que
pudo ver claramente era el semblante del general tapado con el papel en la tabaquera
de Petrovich.
-¡Cómo uno nuevo! -murmuró como en sueño-. Si no tengo dinero para ello. -Sí; uno
nuevo -repitió Petrovich con brutal tranquilidad. -...Y de ser nuevo..., ¿cuánto sería...?
-¿Que cuánto costaría?
-Sí.
11

-Pues unos ciento cincuenta rublos -contestó Petrovich, y al decir esto apretó los
labios.
Era muy amigo de los efectos fuertes y le gustaba dejar pasmado al cliente y luego
mirar de soslayo para ver qué cara de susto ponía al oír tales palabras.
-¡Ciento cincuenta rublos por el abrigo! -exclamó el pobre Akakiy Akakievich.
Quizá por primera vez se le escapaba semejante grito, ya que siempre se distinguía
por su voz muy suave.
-Sí -dijo Petrovich-. Y además, ¡qué abrigo! Si se le pone un cuello de marta y se le
forra el capuchón con seda, entonces vendrá a costar hasta doscientos rublos.
-¡Por Dios, Petrovich! -le dijo Akakiy Akakievich con voz suplicante, sin escuchar, es
decir, esforzándose en no prestar atención a todas sus palabras y efectos-. Arréglalo
como sea para que sirva todavía algún tiempo.
-¡No! Eso sería tirar el trabajo y el dinero... -repuso Petrovich.
Y tras aquellas palabras, Akakiy Akakievich quedó completamente abatido y se
marchó. Mientras tanto, Petrovich permaneció aun largo rato en pie, con los labios
expresivamente apretados, sin comenzar su trabajo, satisfecho de haber sabido
mantener su propia dignidad y de no haber faltado a su oficio.
Cuando Akakiy Akakievich salió a la calle se hallaba como en un sueño.
«¡Qué cosa! -decía para sí-. Jamás hubiera pensado que iba a terminar así...¡Vaya! -
exclamó después de unos minutos de silencio-. ¡He aquí al extremo que hemos
llegado! La verdad es que yo nunca podía suponer que llegara a esto... -y después de
otro largo silencio, terminó diciendo-: ¡Pues así es! ¡Esto sí que es inesperado!... ¡Qué
situación! ...»
Dicho esto, en vez de volver a su casa se fue, sin darse cuenta, en dirección contraria.
En el camino tropezó con un deshollinador, que, rozándole el hombro, se lo manchó
de negro; del techo de una casa en construcción le cayó una respetable cantidad de
cal; pero él no se daba cuenta de nada. Sólo cuando se dio de cara con un guardia,
que habiendo colocado la alabarda junto a él echaba rapé de la tabaquera en su
palma callosa, se dio cuenta porque el guardia le gritó:
-¿Por qué te metes debajo de mis narices? ¿Acaso no tienes la acera?
Esto le hizo mirar en torno suyo y volver a casa. Solamente entonces empezó a
reconcentrar sus pensamientos, y vio claramente la situación en que se hallaba y
comenzó a monologar consigo mismo, no en forma incoherente, sino con lógica y
franqueza, como si hablase con un amigo inteligente a quien se puede confiar lo más
íntimo de su corazón
-No -decía Akakiy Akakievich-; ahora no se puede hablar con Petrovich, pues está
algo...; su mujer debe de haberle proporcionado una buena paliza. Será mejor que
vaya a verle un domingo por la mañana; después de la noche del sábado estará medio
dormido, bizqueando, y deseará beber para reanimarse algo, y como su mujer no le
habrá dado dinero, yo le daré una moneda de diez kopeks y él se volverá más tratable
y arreglará el abrigo...
Y esta fue la resolución que tomó Akakiy Akakievich. Y procurando animarse, esperó
hasta el domingo. Cuando vio salir a la mujer de Petrovich, fue directamente a su
casa. En efecto, Petrovich, después de la borrachera de la víspera, estaba más bizco
que nunca, tenía la cabeza inclinada y estaba medio dormido; pero con todo eso, en
12

cuanto se enteró de lo que se trataba, exclamó como si le impulsara el propio
demonio:
-¡No puede ser! ¡Haga el favor de mandarme hacer otro abrigo!
Y entonces fue cuando Akakiy Akakievich le metió en la mano la moneda de diez
kopeks.
-Gracias, señor; ahora podré reanimarme un poco bebiendo a su salud -dijo
Petrovich-. En cuanto al abrigo, no debe pensar más en él, no sirve para nada. Yo le
haré uno estupendo.., se lo garantizo.
Akakiy Akakievich volvió a insistir sobre el arreglo; pero Petrovich no le quiso
escuchar.
-Le haré uno nuevo, magnífico... Puede contar conmigo; lo haré lo mejor que pueda.
Incluso podrá abrochar el cuello con corchetes de plata, según la última moda.
Sólo entonces vio Akakiy Akakievich que no podía pasarse sin un nuevo abrigo y
perdió el ánimo por completo.
Pero ¿cómo y con qué dinero iba a hacérselo? Claro, podía contar con un aguinaldo
que le darían en las próximas fiestas. Pero este dinero lo había distribuido ya desde
hace tiempo con un fin determinado. Era preciso encargar unos pantalones nuevos y
pagar al zapatero una vieja deuda por las nuevas punteras en un par de botas viejas, y,
además, necesitaba encargarse tres camisas y dos prendas de ropa de esas que se
considera poco decoroso nombrarlas por su propio nombre. Todo el dinero estaba
distribuido de antemano, y aunque el director se mostrara magnánimo y concediese
un aguinaldo de cuarenta y cinco a cincuenta rublos, sería solo una pequeñez en
comparación con el capital necesario para el abrigo, era una gota de agua en el
océano. Aunque, claro, sabía que a Petrovich le daba a veces no sé qué locura y
entonces pedía precios tan exorbitantes, que incluso su mujer no podía contenerse y
exclamaba:
-¡Te has vuelto loco, grandísimo tonto! Unas veces trabajas casi gratis y ahora tienes
la desfachatez de pedir un precio que tú mismo no vales.
Por otra parte, Akakiy Akakievich sabía que Petrovich consentiría en hacerle el abrigo
por ochenta rublos. Pero, de todas maneras, ¿dónde hallar esos ochenta rublos ? La
mitad quizá podría conseguirla, y tal vez un poco más. Pero ¿y la otra mitad?...
Pero antes el lector ha de enterarse de dónde provenía la primera mitad. Akakiy
Akakievich tenía la costumbre de echar un kopek siempre que gastaba un rublo, en
un pequeño cajón, cerrándolo con llave, cajón que tenía una ranura ancha para hacer
pasar el dinero. Al cabo de cada medio año hacía el recuento de esta pequeña
cantidad de monedas de cobre y las cambiaba por otras de plata. Practicaba este
sistema desde hacía mucho tiempo y de esta manera, al cabo de unos años, ahorró
una suma superior a cuarenta rublos. Así, pues, tenía en su poder la mitad, pero ¿y la
otra mitad? ¿Dónde conseguir los cuarenta rublos restantes?
Akakiy Akakievich pensaba, pensaba, y finalmente llegó a la conclusión de que era
preciso reducir los gastos ordinarios por lo menos durante un año, o sea dejar de
tomar té todas las noches, no encender la vela por la noche, y si tenía que copiar algo,
ir a la habitación de la patrona para trabajar a la luz de su vela. También sería
preciso al andar por la calle pisar lo más suavemente posible las piedras y baldosas e
incluso hasta ir casi de puntillas para no gastar demasiado rápidamente las suelas, dar
13

a lavar la ropa a la lavandera también lo menos posible. Y para que no se gastara,
quitársela al volver a
casa y ponerse sólo la bata, que estaba muy vieja, pero que, afortunadamente, no
había sido demasiado maltratada por el tiempo.
Hemos de confesar que al principio le costó bastante adaptarse a estas privaciones,
pero después se acostumbró y todo fue muy bien. Incluso hasta llegó a dejar de cenar;
pero, en cambio, se alimentaba espiritualmente con la eterna idea de su futuro abrigo.
Desde aquel momento diríase que su vida había cobrado mayor plenitud; como si se
hubiera casado o como si otro ser estuviera siempre en su presencia, como si ya no
fuera solo, sino que una querida compañera hubiera accedido gustosa a caminar con
él por el sendero de la vida. Y esta compañera no era otra, sino... el famoso abrigo,
guateado con un forro fuerte e intacto. Se volvió más animado y de carácter más
enérgico, como un hombre que se ha propuesto un fin determinado. La duda e
irresolución desaparecieron en la expresión de su rostro, y en sus acciones también
todos aquellos rasgos de vacilación e indecisión. Hasta a veces en sus ojos brillaba
algo así como una llama, y los pensamientos más audaces y temerarios surgían en su
mente: «¿Y si se encargase un cuello de marta?» Con estas reflexiones por poco se
vuelve distraído. Una vez estuvo a punto de hacer una falta, de modo que exclamó
«¡Ay!», y se persignó. Por lo menos una vez al mes iba a casa de Petrovich para hablar
del abrigo y consultarle sobre dónde sería mejor comprar el paño, y de qué color y de
qué precio, y siempre volvía a casa algo preocupado, pero contento al pensar que al
fin iba a llegar el día en que, después de comprado todo, el abrigo estaría listo. El
asunto fue más de prisa de lo que había esperado y supuesto. Contra toda suposición,
el director le dio un aguinaldo, no de cuarenta o cuarenta y ocho rublos, sino de
sesenta rublos. Quizá presintió que Akakiy Akakievich necesitaba un abrigo o quizá
fue solamente por casualidad; el caso es que Akakiy Akakievich se enriqueció de
repente con veinte rublos más. Esta circunstancia aceleró el asunto. Después de otros
dos o tres meses de pequeños ayunos consiguió reunir los ochenta rublos. Su corazón,
por lo general tan apacible, empezó a latir precipitadamente. Y ese mismo día fue a
las tiendas en compañía de Petrovich. Compraron un paño muy bueno -¡y no es de
extrañar!-; desde hacía más de seis meses pensaban en ello y no dejaban pasar un mes
sin ir a las tiendas para cerciorarse de los precios. Y así es que el mismo Petrovich no
dejó de reconocer que era un paño inmejorable. Eligieron un forro de calidad tan
resistente y fuerte, que según Petrovich era mejor que la seda y le aventajaba en
elegancia y brillo No compraron marta porque, en efecto, era muy cara; pero, en
cambio, escogieron la
más hermosa piel de gato que había en toda la tienda y que de lejos fácilmente se
podía tomar por marta.
Petrovich tardó unas dos semanas en hacer el abrigo, pues era preciso pespuntear
mucho; a no ser por eso lo hubiera terminado antes. Por su trabajo cobró doce rublos,
menos ya no podía ser. Todo estaba cosido con seda y a dobles costuras, que el sastre
repasaba con sus propios dientes estampando en ellas variados arabescos.
Por fin, Petrovich le trajo el abrigo. Esto sucedió..., es difícil precisar el día; pero de
seguro que fue el más solemne en la vida de Akakiy Akakievich. Se lo trajo por la
mañana, precisamente un poco antes de irse él a la oficina. No habría podido llegar
14

en un momento más oportuno, pues ya el frío empezaba a dejarse sentir con
intensidad y amenazaba con volverse aún más punzante. Petrovich apareció con el
abrigo como conviene a todo buen sastre. Su cara reflejaba una expresión de dignidad
que Akakiy Akakievich jamás le había visto. Parecía estar plenamente convencido de
haber realizado una gran obra y se le había revelado con toda claridad el abismo de
diferencia que existe entre los sastres que sólo hacen arreglos y ponen forros y
aquellos que confeccionan prendas nuevas de vestir.
Sacó el abrigo, que traía envuelto en un pañuelo recién planchado; sólo después
volvió a doblarlo y se lo guardó en el bolsillo para su uso particular. Una vez
descubierto el abrigo, lo examinó con orgullo, y cogiéndolo con ambas manos lo echó
con suma habilidad sobre los hombros de Akakiy Akakievich. Luego, lo arregló,
estirándolo un poco hacia abajo. Se lo ajustó perfectamente, pero sin abrocharlo.
Akakiy Akakievich, como hombre de edad madura, quiso también probar las mangas.
Petrovich le ayudó a hacerlo, y he aquí que aun así el abrigo le sentaba
estupendamente. En una palabra: estaba hecho a la perfección. Petrovich aprovechó
la ocasión para decirle que si se lo había hecho a tan bajo precio era sólo porque vivía
en un piso pequeño, sin placa, en una calle lateral y porque conocía a Akakiy
Akakievich desde hacía tantos años. Un sastre de la perspectiva Nevski sólo por el
trabajo le habría cobrado setenta y cinco rublos Akakiy Akakievich no tenía ganas de
tratar de ello con Petrovich, temeroso de las sumas fabulosas de las que el sastre solía
hacer alarde. Le pagó, le dio las gracias y salió con su nuevo abrigo camino de la
oficina.
Petrovich salió detrás de él y, parándose en plena calle, le siguió largo rato con la
mirada, absorto en la contemplación del abrigo. Después, a propósito, pasó corriendo
por una callejuela tortuosa y vino a dar a la misma calle para mirar otra vez el abrigo
del
otro lado, es decir, cara a cara. Mientras tanto, Akakiy Akakievich seguía caminando
con aire de fiesta. A cada momento sentía que llevaba un abrigo nuevo en los
hombros y hasta llegó a sonreírse varias veces de íntima satisfacción. En efecto, tenía
dos ventajas: primero, porque el abrigo abrigaba mucho, y segundo, porque era
elegante. El camino se le hizo cortísimo, ni siquiera se fijó en él y de repente se
encontró en la oficina. Dejó el abrigo en la conserjería y volvió a mirarlo por todos los
lados, rogando al conserje que tuviera especial cuidado con él.
No se sabe cómo, pero al momento, en la oficina, todos se enteraron de que Akakiy
Akakievich tenía un abrigo nuevo y que el famoso batín había dejado de existir. En el
acto todos salieron a la conserjería para ver el nuevo abrigo de Akakiy Akakievich.
Empezaron a felicitarle cordialmente de tal modo, que no pudo por menos de
sonreírse: pero luego acabó por sentirse algo avergonzado. Pero cuando todos se
acercaron a él diciendo que tenía que celebrar el estreno del abrigo por medio de un
remojón y que, por lo menos, debía darles una fiesta, el pobre Akakiy Akakievich se
turbó por completo y no supo qué responder ni cómo defenderse. Sólo pasados unos
minutos y poniéndose todo colorado intentó asegurarles, en su simplicidad, que no
era un abrigo nuevo, sino uno viejo.
Por fin, uno de los funcionarios, ayudante del Jefe de oficina, queriendo demostrar sin
duda alguna que no era orgulloso y sabía tratar con sus inferiores, dijo:
15

-Está bien, señores; yo daré la fiesta en lugar de Akakiy Akakievich y les convido a
tomar el té esta noche en mi casa. Precisamente hoy es mi cumpleaños.
Los funcionarios, como hay que suponer, felicitaron al ayudante del jefe de oficina y
aceptaron muy gustosos la invitación. Akakiy Akakievich quiso disculparse, pero todos
le interrumpieron diciendo que era una descortesía, que debería darle vergüenza y
que no podía de ninguna manera rehusar la invitación.
Aparte de eso, Akakiy Akakievich después se alegró al pensar que de este modo
tendría ocasión de lucir su nuevo abrigo también por la noche.
Se puede decir que todo aquel día fue para él una fiesta grande y solemne.
Volvió a casa en un estado de ánimo de lo más feliz, se quitó el abrigo y lo colgó
cuidadosamente en una percha que había en la pared, deleitándose una vez más al
contemplar el paño y el forro y, a propósito, fue a buscar el viejo abrigo, que estaba a
punto de deshacerse, para compararlo. Lo miró y hasta se echó a reír. Y aun después,
mientras comía, no pudo por menos de sonreírse al pensar en el estado en que se
hallaba el abrigo. Comió alegremente y luego, contrariamente a lo acostumbrado, no
copió ningún documento. Por el contrario, se tendió en la cama, cual verdadero
sibarita, hasta el oscurecer. Después, sin más demora, se vistió, se puso el abrigo y
salió a la calle.
Desgraciadamente, no pudo recordar de momento dónde vivía el funcionario
anfitrión; la memoria empezó a flaquearle, y todo cuanto había en Petersburgo, sus
calles y sus casas se mezclaron de tal suerte en su cabeza, que resultaba difícil sacar de
aquel caos algo más o menos ordenado. Sea como fuera, lo seguro es que el
funcionario vivía en la parte más elegante de la ciudad, o sea lejos de la casa de
Akakiy Akakievich. Al principio tuvo que caminar por calles solitarias escasamente
alumbradas, pero a medida que iba acercándose a la casa del funcionario, las calles se
veían más animadas y mejor alumbradas. Los transeúntes se hicieron más numerosos
y también las señoras estaban ataviadas elegantemente. Los hombres llevaban cuellos
de castor y ya no se veían tanto los veñkas con sus trineos de madera con rejas
guarnecidas de clavos dorados; en cambio, pasaban con frecuencia elegantes trineos
barnizados, provistos de pieles de oso y conducidos por cocheros tocados con gorras
de terciopelo color frambuesa, o se veían deslizarse, chirriando sobre la nieve,
carrozas con los pescantes sumamente adornados.
Para Akakiy Akakievich todo esto resultaba completamente nuevo; hacía varios años
que no había salido de noche por la calle.
Todo curioso, se detuvo delante del escaparate de una tienda, ante un cuadro que
representaba a una hermosa mujer que se estaba quitando el zapato, por lo que lucía
una pierna escultural: a su espalda, un hombre con patillas y perilla, a estilo español,
asomaba la cabeza por la puerta. Akakiy Akakievich meneó la cabeza sonriéndose y
prosiguió su camino. ¿Por qué sonreiría? Tal vez porque se encontraba con algo
totalmente desconocido, para lo que, sin embargo, muy bien pudiéramos asegurar
que cada uno de nosotros posee un sexto sentido. Quizá también pensara lo que la
mayoría de los funcionarios habrían pensado decir: «¡Ah, estos franceses! ¡No hay
otra cosa que decir! Cuando se proponen una cosa, así ha de ser...» También puede
ser que ni siquiera pensara esto, pues es imposible penetrar en el alma de un hombre
y averiguar todo cuanto piensa.
16

Por fin, llegó a la casa donde vivía el ayudante del jefe de oficina. Este llevaba un gran
tren de vida; en la escalera había un farol encendido, y él ocupaba un cuarto en el
segundo piso. Al entrar en el recibimiento, Akakiy Akakievich vio en el suelo toda una
fila de chanclos. En medio de ellos, en el centro de la habitación, hervía a borbotones
el agua de un samovar esparciendo columnas de vapor. En las paredes colgaban
abrigos y capas, muchas de las cuales tenían cuellos de castor y vueltas de terciopelo.
En la habitación contigua se oían voces confusas, que de repente se tornaron claras y
sonoras al abrirse la puerta para dar paso a un lacayo que llevaba una bandeja con
vasos vacíos, un tarro de nata y una cesta de bizcochos. Por lo visto los funcionarios
debían de estar reunidos desde hacía mucho tiempo y ya habían tomado el primer
vaso de té. Akakiy Akakievich colgó él mismo su abrigo y entró en la habitación. Ante
sus ojos desfilaron al mismo tiempo las velas, los funcionarios, las pipas y mesas de
juego mientras que el rumor de las conversaciones que se oían por doquier y el ruido
de las sillas sorprendían sus oídos.
Se detuvo en el centro de la habitación todo confuso, reflexionando sobre lo que tenía
que hacer. Pero ya le habían visto sus colegas; le saludaron con calurosas
exclamaciones y todos fueron en el acto al recibimiento para admirar nuevamente su
abrigo. Akakiy Akakievich se quedó un tanto desconcertado; pero como era una
persona sincera y leal no pudo por menos de alegrarse al ver cómo todos ensalzaban
su abrigo.
Después, como hay que suponer, le dejaron a él y al abrigo y volvieron a las mesas de
whist. Todo ello, el ruido, las conversaciones y la muchedumbre... le pareció un
milagro. No sabía cómo comportarse ni qué hacer con sus manos, pies y toda su
figura; por fin, acabó sentándose junto a los que jugaban: miraba tan pronto las cartas
como los rostros de los presentes; pero al poco rato empezó a bostezar y a aburrirse,
tanto más cuanto que había pasado la hora en la que acostumbraba acostarse.
Intentó despedirse del dueño de la casa; pero no le dejaron marcharse, alegando que
tenía que beber una copa de champaña para celebrar el estreno del abrigo. Una hora
después servían la cena: ensaladilla, ternera asada fría, empanadas, pasteles y
champaña. A Akakiy Akakievich le hicieron tomar dos copas, con lo cual todo cuanto
había en la habitación se le apareció bajo un aspecto mucho más risueño. Sin
embargo, no consiguió olvidar que era media noche pasada y que era hora de volver
a casa. Al fin, y para que al dueño de la casa no se le ocurriera retenerle otro rato,
salió de la habitación sin ser visto y buscó su abrigo en el recibimiento,
encontrándolo, con gran dolor, tirado en el suelo. Lo sacudió, le quitó las pelusas, se
lo puso y, por último, bajó las escaleras.
Las calles estaban todavía alumbradas. Algunas tiendas de comestibles, eternos clubs
de las servidumbres y otra gente, estaban aún abiertas; las demás estaban ya cerradas,
pero la luz que se filtraba por entre las rendijas atestiguaba claramente que los
parroquianos aún permanecían allí. Eran éstos sirvientes y criados que seguían con
sus chismorreos, dejando a sus amos en la absoluta ignorancia de dónde se
encontraban.
Akakiy Akakievich caminaba en un estado de ánimo de lo más alegre. Hasta corrió,
sin saber por qué, detrás de una dama que pasó con la velocidad de un rayo,
moviendo todas las partes del cuerpo. Pero se detuvo en el acto y prosiguió su camino
17

lentamente, admirándose él mismo de aquel arranque tan inesperado que había
tenido.
Pronto se extendieron ante él las calles desiertas, siendo notables de día por lo poco
animadas y cuanto más de noche. Ahora parecían todavía mucho más silenciosas y
solitarias. Escaseaban los faroles, ya que por lo visto se destinaba poco aceite para el
alumbrado; a lo largo de la calle, en que se veían casas de madera y verjas, no había
un alma. Tan sólo la nieve centelleaba tristemente en las calles, y las cabañas bajas,
con sus postigos cerrados, parecían destacarse aún más sombrías y negras. Akakiy
Akakievich se acercaba a un punto donde la calle desembocaba en una plaza muy
grande, en la que apenas si se podían ver las cosas del otro extremo y daba la
sensación de un inmenso y desolado desierto.
A lo lejos, Dios sabe dónde, se vislumbraba la luz de una garita que parecía hallarse al
fin del mundo. Al llegar allí, la alegría de Akakiy Akakievich se desvaneció por
completo. Entró en la plaza no sin temor, como si presintiera algún peligro. Miró
hacia atrás y en torno suyo: diríase que alrededor se extendía un inmenso océano.
«¡No! ¡Será mejor que no mire!», pensó para sí, y siguió caminando con los ojos
cerrados. Cuando los abrió para ver cuánto le quedaba aún para llegar al extremo
opuesto de la plaza, se encontró casi ante sus propias narices con unos hombres
bigotudos, pero no tuvo tiempo de averiguar más acerca de aquellas gentes. Se le
nublaron los ojos y el corazón empezó a latirle precipitadamente.
-¡Pero si este abrigo es mío! -dijo uno de ellos con voz de trueno, cogiéndole por el
cuello.
Akakiy Akakievich quiso gritar pidiendo auxilio, pero el otro le tapó la boca con el
pañuelo, que era del tamaño de la cabeza de un empleado, diciéndole: «¡Ay de ti si
gritas!»
Akakiy Akakievich sólo se dio cuenta de cómo le quitaban el abrigo y le daban un
golpe con la rodilla que le hizo caer de espaldas en la nieve, en donde quedó tendido
sin sentido.
Al poco rato volvió en sí y se levantó, pero ya no había nadie. Sintió que hacía mucho
frío y que le faltaba el abrigo. Empezó a gritar, pero su voz no parecía llegar hasta el
extremo de la plaza. Desesperado, sin dejar de gritar, echó a correr a través de la
plaza directamente a la garita, junto a la cual había un guarda, que, apoyado en la
alabarda, miraba con curiosidad, tratando de averiguar qué clase de hombre se le
acercaba dando gritos.
Al llegar cerca de él, Akakiy Akakievich le gritó todo jadeante que no hacía más que
dormir y que no vigilaba, ni se daba cuenta de cómo robaban a la gente. El guarda le
contestó que él no había visto nada: sólo había observado cómo dos individuos le
habían parado en medio de la plaza, pero creyó que eran amigos suyos. Añadió que
haría mejor, en vez de enfurecerse en vano, en ir a ver a la mañana siguiente al
inspector de policía, y que éste averiguaría sin duda alguna quién le había robado el
abrigo.
Akakiy Akakievich volvió a casa en un estado terrible. Los cabellos que aún le
quedaban en pequeña cantidad sobre las sienes y la nuca estaban completamente
desordenados. Tenía uno de los costados, el pecho y los pantalones, cubiertos de
nieve. Su vieja patrona, al oír cómo alguien golpeaba fuertemente en la puerta, saltó
18

fuera de la cama, calzándose sólo una zapatilla, y fue corriendo a abrir la puerta,
cubriéndose pudorosamente con una mano el pecho, sobre el cual no llevaba más que
una camisa. Pero al ver a Akakiy Akakievich retrocedió de espanto. Cuando él le
contó lo que le había sucedido ella alzó los brazos al cielo y dijo que debía dirigirse
directamente al Comisario del distrito y no al inspector, porque éste no hacía más que
prometerle muchas cosas y dar largas al asunto. Lo mejor era ir al momento al
Comisario del distrito, a quien ella conocía, porque Ana, la finlandesa que tuvo antes
de cocinera, servía ahora de niñera en su casa, y que ella misma le veía a menudo,
cuando pasaba delante de la casa. Además, todos los domingos, en la iglesia pudo
observar que rezaba y al mismo tiempo miraba alegremente a todos, y todo en él
denotaba que era un hombre de bien.
Después de oír semejante consejo se fue, todo triste, a su habitación. Cómo pasó la
noche..., sólo se lo imaginarían quienes tengan la capacidad suficiente de ponerse en
la situación de otro.
A la mañana siguiente, muy temprano, fue a ver al Comisario del distrito, pero le
dijeron que aún dormía. Volvió a las diez y aún seguía durmiendo. Fue a las once,
pero el Comisario había salido. Se presentó a la hora de la comida, pero los
escribientes que estaban en la antesala no quisieron dejarle pasar e insistieron en
saber qué deseaba, por qué venía y qué había sucedido. De modo que, en vista de los
entorpecimientos, Akakiy Akakievich quiso, por primera vez en su vida, mostrarse
enérgico, y dijo, en tono que no admitía réplicas, que tenía que hablar personalmente
con el Comisario, que venía del Departamento del Ministerio para un asunto oficial y
que, por tanto, debían dejarle pasar, y si no lo hacían, se quejaría de ello y les saldría
cara la cosa. Los escribientes no se atrevieron a replicar y uno de ellos fue a
anunciarle al Comisario.
Éste interpretó de un modo muy extraño el relato sobre el robo del abrigo. En vez de
interesarse por el punto esencial empezó a preguntar a Akakiy Akakievich por qué
volvía a casa a tan altas horas de la noche y si no habría estado en una casa
sospechosa. De tal suerte, que el pobre Akakiy Akakievich se quedó todo confuso. Se
fue sin saber si el asunto estaba bien encomendado. En todo el día no fue a la oficina
(hecho sin precedente en su vida). Al día siguiente se presentó todo pálido y vestido
con su viejo abrigo, que tenía el aspecto aún más lamentable. El relato del robo del
abrigo -aparte de que no faltaron algunos funcionarios que aprovecharon la ocasión
para burlarse- conmovió a muchos. Decidieron en seguida abrir una suscripción en
beneficio suyo, pero el resultado fue muy exiguo, debido a que los funcionarios habían
tenido que gastar mucho dinero en la suscripción para el retrato del director y para
un libro que compraron a indicación del jefe de sección, que era amigo del autor. Así,
pues, sólo consiguieron reunir una suma insignificante. Uno de ellos, movido por la
compasión y deseos de darle por lo menos un buen consejo, le dijo que no se dirigiera
al Comisario, pues suponiendo aún que deseara granjearse las simpatías de su
superior y encontrar el abrigo, este permanecería en manos de la Policía hasta que
lograse probar que era su legítimo propietario. Lo mejor sería, pues, que se dirigiera a
una «alta personalidad», cuya mediación podría dar un rumbo favorable al asunto.
Como no quedaba otro remedio, Akakiy Akakievich se decidió a acudir a la «alta
personalidad».
19

¿Quién era aquella «alta personalidad» y qué cargo desempeñaba? Eso es lo que
nadie sabría decir. Conviene saber que dicha «alta personalidad» había llegado a ser
tan sólo esto desde hacía algún tiempo, por lo que hasta entonces era por completo
desconocido. Además su posición tampoco ahora se consideraba como muy
importante en comparación con otras de mayor categoría. Pero siempre habrá
personas que consideran como muy importante lo que los demás califican de
insignificante. Además, recurriría a todos los medios para realzar su importancia.
Decretó que los empleados subalternos le esperasen en la escalera hasta que llegase él
y que nadie se presentara directamente a él sino que las cosas se realizaran con un
orden de lo más riguroso. El registrador tenía que presentar la solicitud de audiencia
al secretario del Gobierno, quien a su vez la transmitía al consejero titular o a quien
se encontrase de categoría superior. Y de esta forma llegaba el asunto a sus manos.
Así, en nuestra santa Rusia, todo está contagiado de la manía de imitar y cada cual se
afana en imitar a su superior. Hasta cuentan que cierto consejero titular, cuando le
ascendieron a director de una cancillería pequeña, en seguida se hizo separar su
cuarto por medio de un tabique de lo que él llamaba «sala de reuniones». A la puerta
de dicha sala colocó a unos conserjes con cuellos rojos y galones que siempre tenían la
mano puesta sobre el picaporte para abrir la puerta a los visitantes, aunque en la
«sala de reuniones» apenas si cabía un escritorio de tamaño regular.
El modo de recibir y las costumbres de la «alta personalidad» eran majestuosos e
imponentes, pero un tanto complicados. La base principal de su sistema era la
severidad. «Severidad, severidad, y... severidad», solía decir, y al repetir por tercera
vez esta palabra dirigía una mirada significativa a la persona con quien estaba
hablando aunque no hubiera ningún motivo para ello, pues los diez empleados que
formaban todo el mecanismo gubernamental, ya sin eso estaban constantemente
atemorizados. Al verle de lejos, interrumpían ya el trabajo y esperaban en actitud
militar a que pasase el jefe. Su conversación con los subalternos era siempre severa y
consistía sólo en las siguientes frases: «¿Cómo se atreve? ¿Sabe usted con quién
habla ? ¿Se da usted cuenta? ¿Sabe a quién tiene delante?»
Por lo demás, en el fondo era un hombre bondadoso, servicial y se comportaba bien
con sus compañeros, sólo que el grado de general le había hecho perder la cabeza.
Desde el día en que le ascendieron a general se hallaba todo confundido, andaba
descarriado y no sabía cómo comportarse. Si trataba con personas de su misma
categoría se mostraba muy correcto y formal y en muchos aspectos hasta inteligente.
Pero en cuanto asistía a alguna reunión donde el anfitrión era tan sólo de un grado
inferior al suyo, entonces parecía hallarse completamente descentrado. Permanecía
callado y su situación era digna de compasión, tanto más cuanto él mismo se daba
cuenta de que hubiera podido pasar el tiempo de una manera mucho más agradable.
En sus ojos se leía a menudo el ardiente deseo de tomar parte en alguna conversación
interesante o de juntarse a otro grupo, pero se retenía al pensar que aquello podía
parecer excesivo por su parte o demasiado familiar, y que con ello rebajaría su
dignidad. Y por eso permanecía eternamente solo en la misma actitud silenciosa,
emitiendo de cuando en cuando un sonido monótono, con lo cual llegó a pasar por
un hombre de lo más aburrido.
20

Tal era la «alta personalidad» a quien acudió Akakiy Akakievich, y el momento que
eligió para ello no podía ser más inoportuno para él; sin embargo, resultó muy
oportuno para la «alta personalidad». Ésta se hallaba en su gabinete conversando
muy alegremente con su antiguo amigo de la infancia, a quien no veía desde hacía
muchos años, cuando le anunciaron que deseaba hablarle un tal Bachmachkin.
-¿Quién es? -preguntó bruscamente. -Un empleado. -¡Ah! ¡Que espere! Ahora no
tengo tiempo -dijo la alta personalidad. Es preciso decir
que la alta personalidad mentía con descaro; tenía tiempo; los dos amigos ya habían
terminado de hablar sobre todos los temas posibles, y la conversación había quedado
interrumpida ya más de una vez por largas pausas, durante las cuales se propinaban
cariñosas palmaditas, diciendo:
-Así es, Iván Abramovich. -En efecto, Esteban Varlamovich. Sin embargo, cuando
recibió el aviso de que tenía visita, mandó que esperase el
funcionario, para demostrar a su amigo, que hacía mucho que estaba retirado y vivía
en una casa de campo, cuánto tiempo hacía esperar a los empleados en la antesala.
Por fin. después de haber hablado cuanto quisieron o, mejor dicho, de haber callado
lo suficiente, acabaron de fumar sus cigarros cómodamente recostados en unos
mullidos butacones, y entonces su excelencia pareció acordarse de repente de que
alguien le esperaba, y dijo al secretario, que se hallaba en pie, junto a la puerta, con
unos papeles para su informe:
-Creo que me está esperando un empleado. Dígale que puede pasar.
Al ver el aspecto humilde y el viejo uniforme de Akakiy Akakievich, se volvió hacia él
con brusquedad y le dijo:
-¿Qué desea?
Pero todo esto con voz áspera y dura, que sin duda alguna había ensayado delante del
espejo, a solas en su habitación, una semana antes que le nombraran para el nuevo
cargo.
Akakiy Akakievich, que ya de antemano se sentía todo tímido, se azoró por completo.
Sin embargo, trató de explicar como pudo o mejor dicho, con toda la fluidez de que
era capaz su lengua, que tenía un abrigo nuevo y que se lo habían robado de un
modo inhumano, añadiendo, claro está, más particularidades y más palabras
innecesarias. Rogaba a su excelencia que intercediera por escrito... o así.... como
quisiera.... con el jefe de la Policía u otra persona para que buscasen el abrigo y se lo
restituyesen. Al general le pareció, sin embargo, que aquel era un procedimiento
demasiado familiar, y por eso dijo bruscamente:
-Pero, ¡señor!, ¿no conoce usted el reglamento? ¿Cómo es que se presenta así? ¿Acaso
ignora cómo se procede en estos asuntos? Primero debería usted haber hecho una
instancia en la cancillería, que habría sido remitida al jefe del departamento, el cual la
transmitiría al secretario y éste me la hubiera presentado a mí.
-Pero, excelencia... -dijo Akakiy Akakievich recurriendo a la poca serenidad que aún
quedaba en él y sintiendo que sudaba de una manera horrible-. Yo, excelencia, me he
atrevido a molestarle con este asunto porque los secretarios..., los secretarios... son
gente de poca confianza..
21

-¡Cómo! ¿Qué? ¿Qué dice usted?.-exclamó la «alta personalidad»-. ¿Cómo se atreve a
decir semejante cosa? ¿De dónde ha sacado usted esas ideas? ¡Qué audacia tienen los
jóvenes con sus superiores y con las autoridades!
Era evidente que la «alta personalidad» no había reparado en que Akakiy Akakievich
había pasado de los cincuenta años, de suerte que la palabra «joven» sólo podía
aplicársele relativamente, es decir, en comparación con un septuagenario.
-¿Sabe usted con quién habla? ¿Se da cuenta de quién tiene delante? ¿Se da usted
cuenta, se da usted cuenta? ¡Le pregunto yo a usted!
Y dio una fuerte patada en el suelo y su voz se tornó tan cortante, que aun otro que
no fuera Akakiy Akakievich se habría asustado también.
Akakiy Akakievich se quedó helado, se tambaleó, un estremecimiento le recorrió todo
el cuerpo, y apenas si se pudo tener en pie. De no ser porque un guardia acudió a
sostenerle, se hubiera desplomado. Le sacaron fuera casi desmayado.
Pero aquella «alta personalidad», satisfecha del efecto que causaron sus palabras, y
que habían superado en mucho sus esperanzas, no cabía en sí de contento, al pensar
que una palabra suya causaba tal impresión, que podía hacer perder el sentido a uno.
Miró de reojo a su amigo, para ver lo que opinaba de todo aquello, y pudo
comprobar, no sin gran placer, que su amigo se hallaba en una situación indefinible,
muy próxima al terror.
Cómo bajó las escaleras Akakiy Akakievich y cómo salió a la calle, esto son cosas que
ni él mismo podía recordar, pues apenas si sentía las manos y los pies. En su vida le
habían tratado con tanta grosería, y precisamente un general y además un extraño.
Caminaba en medio de la nevasca que bramaba en las calles, con la boca abierta,
haciendo caso omiso de las aceras. El viento, como de costumbre en San Petersburgo,
soplaba sobre él de todos los lados, es decir, de los cuatro puntos cardinales y desde
todas las callejuelas. En un instante se resfrío la garganta y contrajo una angina. Llegó
a casa sin poder proferir ni una sola palabra: tenía el cuerpo todo hinchado y se metió
en la cama. ¡Tal es el efecto que puede producir a veces una reprimenda!
Al día siguiente amaneció con una fiebre muy alta. Gracias a la generosa ayuda del
clima petersburgués, el curso de la enfermedad fue más rápido de lo que hubiera
podido esperarse, y cuando llegó el médico y le cogió el pulso, únicamente pudo
prescribirle fomentos, sólo con el fin de que el enfermo no muriera sin el benéfico
auxilio de la medicina. Y sin más ni más, le declaró en el acto que le quedaban sólo
un día y medio de vida. Luego se volvió hacia la patrona, diciendo:
-Y usted, madrecita, no pierda el tiempo: encargue en seguida un ataúd de madera de
pino, pues uno de roble sería demasiado caro para él.
Ignoramos si Akakiy Akakievich oyó estas palabras pronunciadas acerca de su muerte,
y en el caso de que las oyera, si llegaron a conmoverle profundamente y le hicieron
quejarse de su Destino, ya que todo el tiempo permanecía en el delirio de la fiebre.
Visiones extrañas a cuál más curiosas se le aparecían sin cesar. Veía a Petrovich y le
encargaba que le hiciese un abrigo con alguna trampa para los ladrones, que siempre
creía tener debajo de la cama, y a cada instante llamaba a la patrona y le suplicaba
que sacara un ladrón que se había escondido debajo de la manta; luego preguntaba
por qué
22
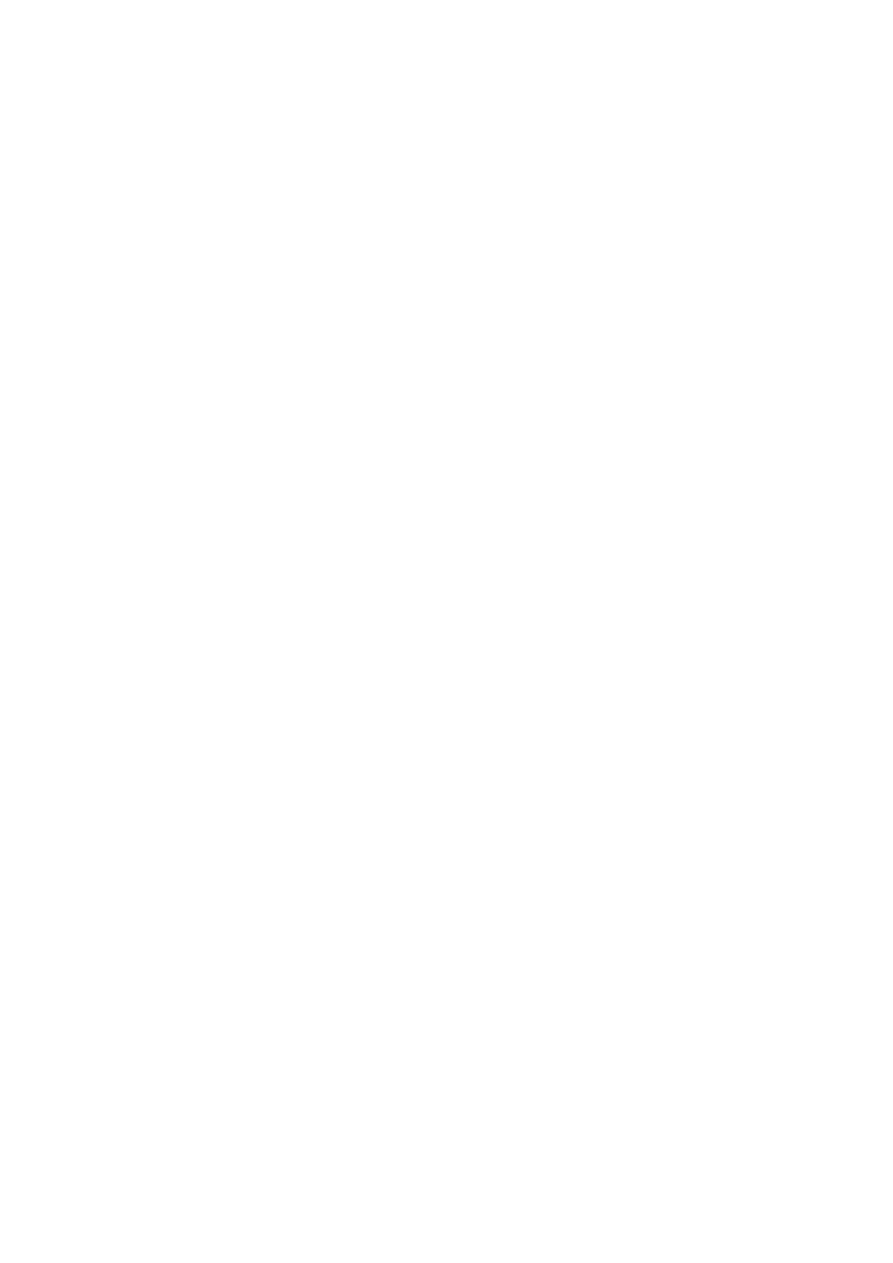
el abrigo viejo estaba colgado delante de él, cuando tenía uno nuevo. Otras veces
creía estar delante del general, escuchando sus insultos y diciendo: «Perdón,
excelencia.» Por último se puso a maldecir y profería palabras tan terribles, que la
vieja patrona se persignó, ya que jamás en la vida le había oído decir nada semejante;
además, estas palabras siguieron inmediatamente al título de excelencia. Después sólo
murmuraba frases sin sentido, de manera que era imposible comprender nada. Sólo
se podía deducir realmente que aquellas palabras e ideas incoherentes se referían
siempre a la misma cosa: el abrigo. Finalmente, el pobre Akakiy Akakievich exhaló el
último suspiro.
Ni la habitación ni sus cosas fueron selladas por la sencilla razón de que no tenía
herederos y que sólo dejaba un pequeño paquete con plumas de ganso, un cuaderno
de papel blanco oficial, tres pares de calcetines, dos o tres botones desprendidos de un
pantalón y el abrigo que ya conoce el lector. ¡Dios sabe para quién quedó todo esto!
Reconozco que el autor de esta narración no se interesó por el particular. Se llevaron
a Akakiy Akakievich y lo enterraron; San Petersburgo se quedó sin él como si jamás
hubiera existido.
Así desapareció un ser humano que nunca tuvo quién le amparara, a quien nadie
había querido y que jamás interesó a nadie. Ni siquiera llamó la atención del
naturalista, quien no desprecia de poner en el alfiler una mosca común y examinarla
en el microscopio. Fue un ser que sufrió con paciencia las burlas de sus colegas de
oficina y que bajó a la tumba sin haber realizado ningún acto extraordinario; sin
embargo, divisó, aunque sólo fuera al fin de su vida, el espíritu de la luz en forma de
abrigo, el cual reanimó por un momento su miserable existencia, y sobre quien cayó
la desgracia, como también cae a veces sobre los privilegiados de la tierra...
Pocos días después de su muerte mandaron a un ordenanza de la oficina con orden de
que Akakiy Akakievich se presentase inmediatamente, porque el jefe lo exigía. Pero el
ordenanza tuvo que volver sin haber conseguido su propósito y declaró que Akakiy
Akakievich ya no podía presentarse. Le preguntaron:
-¿Y por qué? -¡Pues, porque no! Ha muerto; hace cuatro días que lo enterraron. Y de
este modo se enteraron en la oficina de la muerte de Akakiy Akakievich. Al día
siguiente su sitio se hallaba ya ocupado por un nuevo empleado. Era mucho más alto
y no trazaba las letras tan derechas al copiar los documentos, sino mucho más
torcidas y contrahechas. Pero ¿quién iba a imaginarse que con ello termina la historia
de Akakiy
Akakievich, ya que estaba destinado a vivir ruidosamente aún muchos días después de
muerto como recompensa a su vida que pasó inadvertido? Y, sin embargo, así
sucedió, y nuestro sencillo relato va a tener de repente un final fantástico e
inesperado.
En San Petersburgo se esparció el rumor de que en el puente de Kalenik, y a poca
distancia de él, se aparecía de noche un fantasma con figura de empleado que
buscaba un abrigo robado y que con tal pretexto arrancaba a todos los hombres, sin
distinción de rango ni profesión, sus abrigos, forrados con pieles de gato, de castor, de
zorro, de oso, o simplemente guateados: en una palabra: todas las pieles auténticas o
de imitación que el hombre ha inventado para protegerse.
23

Uno de los empleados del Ministerio vio con sus propios ojos al fantasma y reconoció
en él a Akakiy Akakievich. Se llevó un susto tal, que huyó a todo correr, y por eso no
pudo observar bien al espectro. Sólo vio que aquel le amenazaba desde lejos con el
dedo. En todas partes había quejas de que las espaldas y los hombros de los
consejeros, y no sólo de consejeros titulares, sino también de los áulicos, quedaban
expuestos a fuertes resfriados al ser despojados de sus abrigos.
Se comprende que la Policía tomara sus medidas para capturar de la forma que fuese
al fantasma, vivo o muerto, y castigarlo duramente, para escarmiento de otros, y por
poco lo logró. Precisamente una noche un guarda en una sección de la calleja
Kiriuchkin casi tuvo la suerte de coger al fantasma en el lugar del hecho, al ir aquél a
quitar el abrigo de paño corriente a un músico retirado que en otros tiempos había
tocado la flauta. El guarda, que lo tenía cogido por el cuello, gritó para que vinieran a
ayudarle dos compañeros, y les entregó al detenido, mientras él introducía sólo por un
momento la mano en la bota en busca de su tabaquera para reanimar un poco su
nariz, que se le había quedado helada ya seis veces. Pero el rapé debía de ser de tal
calidad que ni siquiera un muerto podía aguantarlo. Apenas el guarda hubo aspirado
un puñado de tabaco por la fosa nasal izquierda, tapándose la derecha, cuando el
fantasma estornudó con tal violencia, que empezó a salpicar por todos lados.
Mientras se frotaba los ojos con los puños, desapareció el difunto sin dejar rastros, de
modo que ellos no supieron si lo habían tenido realmente en sus manos.
Desde entonces los guardas cogieron un miedo tal a los fantasmas, que ni siquiera se
atrevían a detener a una persona viva, y se limitaban solo a gritarle desde lejos: «¡Oye,
tú! ¡Vete por tu camino!» El espectro del empleado empezó a esparcirse también más
allá del puente de Kalenik, sembrando un miedo horrible entre la gente tímida.
Pero hemos abandonado por completo a la «alta personalidad», quien, a decir
verdad, fue el culpable del giro fantástico que tomó nuestra historia, por lo demás
muy verídica. Pero hagamos justicia a la verdad y confesemos que la «alta
personalidad» sintió algo así como lástima, poco después de haber salido el pobre
Akakiy Akakievich completamente deshecho. La compasión no era para él realmente
ajena: su corazón era capaz de nobles sentimientos, aunque a menudo su alta
posición le impidiera expresarlos. Apenas marchó de su gabinete el amigo que había
venido de fuera, se quedó pensando en el pobre Akakiy Akakievich. Desde entonces
se le presentaba todos los días, pálido e incapaz de resistir la reprimenda de que él le
había hecho objeto. El pensar en él le inquietó tanto, que pasada una semana se
decidió incluso a enviar un empleado a su casa para preguntar por su salud y
averiguar si se podía hacer algo por él. Al enterarse de que Akakiy Akakievich había
muerto de fiebre repentina, se quedó aterrado, escuchó los reproches de su conciencia
y todo el día estuvo de mal humor. Para distraerse un poco y olvidar la impresión
desagradable, fue por la noche a casa de un amigo, donde encontró bastante gente y,
lo que es mejor, personas de su mismo rango, de modo que en nada podía sentirse
atado. Esto ejerció una influencia admirable en su estado de ánimo. Se tornó vivaz,
amable, tomó parte en las conversaciones de un modo agradable; en un palabra: pasó
muy bien la velada. Durante la cena tomó unas dos copas de champaña, que, como
se sabe, es un medio excelente para comunicar alegría. El champaña despertó en él
deseos de hacer algo fuera de lo corriente, así es que resolvió no volver directamente a
24

casa, sino ir a ver a Carolina Ivanovna, dama de origen alemán al parecer, con quien
mantenía relaciones de íntima amistad. Es preciso que digamos que la «alta
personalidad» ya no era un hombre joven. Era marido sin tacha y buen padre de
familia, y sus dos hijos, uno de los cuales trabajaba ya en una cancillería, y una linda
hija de dieciséis años, con la nariz un poco encorvada sin dejar de ser bonita, venían
todas las mañanas a besarle la mano, diciendo: «Bonjour, papa.» Su esposa, que era
joven aún y no sin encantos, le alargaba la mano para que él se la besara, y luego,
volviéndola hacia fuera tomaba la de él y se la besaba a su vez. Pero la «alta
personalidad», aunque estaba plenamente satisfecho con las ternuras y el cariño de su
familia, juzgaba conveniente tener una amiga en otra parte de la ciudad y mantener
relaciones amistosas con ella. Esta amiga no era más joven ni más hermosa que su
esposa; pero tales problemas existen en el mundo y no es asunto nuestro juzgarlos.
Así, pues, la «alta personalidad» bajó las escaleras, subió al trineo y ordenó al
cochero:
-¡A casa de Carolina Ivanovna!
Envolviéndose en su magnífico abrigo permaneció en este estado, el más agradable
para un ruso, en que no se piensa en nada y entre tanto se agitan por sí solas las ideas
en la cabeza, a cual más gratas, sin molestarse en perseguirlas ni en buscarlas. Lleno
de contento, rememoró los momentos felices de aquella velada y todas sus palabras
que habían hecho reír a carcajadas a aquel grupo, alguna de las cuales repitió a
media voz. Le parecieron tan chistosas como antes, y por eso no es de extrañar que se
riera con todas sus ganas.
De cuando en cuando le molestaba en sus pensamientos un viento fortísimo que se
levantó de pronto Dios sabe dónde, y le daba en pleno rostro, arrojándole además
montones de nieve. Y como si ello fuera poco, desplegaba el cuello del abrigo como
una vela, o de repente se lo lanzaba con fuerza sobrehumana en la cabeza,
ocasionándole toda clase de molestias, lo que le obligaba a realizar continuos
esfuerzos para librarse de él.
De repente sintió como si alguien le agarrara fuertemente por el cuello; volvió la
cabeza y vio a un hombre de pequeña estatura, con un uniforme viejo muy gastado, y
no sin espanto reconoció en él a Akakiy Akakievich. E1 rostro del funcionario estaba
pálido como la nieve, y su mirada era totalmente la de un difunto. Pero el terror de la
«alta personalidad» llegó a su paroxismo cuando vio que la boca del muerto se
contraía convulsivamente exhalando un olor de tumba y le dirigía las siguientes
palabras:
-¡Ah! ¡Por fin te tengo!... ¡Por fin te he cogido por el cuello! ¡Quiero tu abrigo! No
quisiste preocuparte por el mío y hasta me insultaste. ¡Pues bien: dame ahora el tuyo!
La pobre «alta personalidad» por poco se muere. Aunque era firme de carácter en la
cancillería y en general para con los subalternos, y a pesar de que al ver su aspecto
viril y su gallarda figura, no se podía por menos de exclamar: «¡Vaya un carácter!»,
nuestro hombre, lo mismo que mucha gente de figura gigantesca, se asustó tanto, que
no sin razón temió que le diese un ataque. Él mismo se quitó rápidamente el abrigo y
gritó al cochero, con una voz que parecía la de un extraño:
-¡A casa, a toda prisa!
25

El cochero, al oír esta voz que se dirigía a él generalmente en momentos decisivos, y
que solía ser acompañado de algo más efectivo, encogió la cabeza entre los hombros
para mayor seguridad, agitó el látigo y lanzó los caballos a toda velocidad. A los seis
minutos escasos la «alta personalidad» ya estaba delante del portal de su casa.
Pálido, asustado y sin abrigo había vuelto a su casa, en vez de haber ido a la de
Carolina Ivanovna. A duras penas consiguió llegar hasta su habitación y pasó una
noche tan intranquila, que a la mañana siguiente, a la hora del té, le dijo su hija:
-¡Qué pálido estás, papá!
Pero papá guardaba silencio y a nadie dijo una palabra de lo que le había sucedido, ni
en dónde había estado, ni adónde se había dirigido en coche. Sin embargo, este
episodio le impresionó fuertemente, y ya rara vez decía a los subalternos: «¿Se da
usted cuenta de quién tiene delante?» Y si así sucedía, nunca era sin haber oído antes
de lo que se trataba. Pero lo más curioso es que a partir de aquel día ya no se apareció
el fantasma del difunto empleado. Por lo visto, el abrigo del general le había venido
justo a la medida. De todas formas, no se oyó hablar más de abrigos arrancados de
los hombros de los transeúntes.
Sin embargo, hubo unas personas exaltadas e inquietas que no quisieron
tranquilizarse y contaban que el espectro del difunto empleado seguía apareciéndose
en los barrios apartados de la ciudad. Y, en efecto, un guardia del barrio de Kolomna
vio con sus propios ojos asomarse el fantasma por detrás de su casa. Pero como era
algo débil desde su nacimiento -en cierta ocasión un cerdo ordinario, ya
completamente desarrollado, que se había escapado de una casa particular, le
derribó, provocando así las risas de los cocheros que le rodeaban y a quienes pidió
después, como compensación por la burla de que fue objeto, unos centavos para
tabaco-, como decimos, pues, era muy débil y no se atrevió a detenerlo. Se contentó
con seguirlo en la oscuridad hasta que aquel volvió de repente la cabeza y le
preguntó:
-¿Qué deseas? -y le enseñó un puño de esos que no se dan entre las personas vivas. -
Nada -replicó el guardia, y no tardó en dar media vuelta. El fantasma era, no
obstante, mucho más alto y tenía bigotes inmensos. A grandes
pasos se dirigió al puente Obuko, desapareciendo en las tinieblas de la noche.
26

LA MUERTE DEL DELFIN
ALPHONSE DAUDET
El pequeño Delfín está enfermo, el pequeño Delfín va a morir... En todas las iglesias
del reino el Santo Sacramento permanece expuesto día y noche, y grandes cirios
arden permanentemente en pos de la curación del Real Infante.
Las calles de la vieja Residencia están tristes y silenciosas; las campanas ya no suenan,
los carruajes van al paso... En los accesos al palacio los burgueses observan, curiosos a
través de las verjas, a los Guardas Suizos de doradas panzas conversando, en los
patios, con gesto solemne.
Todo el Palacio está consternado... Chambelanes y Mayordomos suben y bajan
corriendo las escaleras de mármol... Las galerías están repletas de Pajes y Cortesanos,
vestidos de seda, que van de un grupo a otro buscando noticias, en voz baja... Sobre
las anchas escalinatas las afligidas Damas de Honor se hacen elaboradas reverencias,
mientras secan sus ojos con hermosos pañuelos bordados.
En el Invernadero se han dado cita, en asamblea, multitud de médicos con largas
togas. Los vemos, a través de los cristales, agitar sus anchas y negras mangas e inclinar
doctoralmente sus pelucas de rulos...
El Gobernador y el Mozo de Cuadras del pequeño Delfín se pasean delante de la
puerta, esperando las decisiones de la Facultad. Algunos Pinches de Cocina pasan
junto a ellos sin saludarles. El Mozo de Cuadras jura como un pagano, el Gobernador
recita versos de Horacio... Y mientras tanto, de allá, del lado de las cuadras, puede
oírse un prolongado y lastimero relincho. Es el alazán del pequeño Delfín del que
parecen haberse olvidado y quien se agita tristemente ante su comedero vacío.
¿Y el Rey? ¿Adónde está Su Majestad el Rey?... El Rey se encerró en una habitación,
a solas, al otro lado del edificio... A las Majestades no les gusta que les vean llorar...
Para la reina, es otra cosa... Sentada junto a la cabecera del pequeño Delfín, con su
bello rostro bañado en lágrimas, solloza muy alto y en presencia de todos, tal y como
haría una verdulera.
En su litera de encajes, el pequeño Delfín, más blanco que los cojines que le dan
reposo, mantiene los ojos cerrados. Creemos que duerme; pero no. El pequeño Delfín
no duerme... Se vuelve hacia su madre, y al ver que ésta llora, le dice: - ¿Señora
Reina, por qué lloráis? ¿Acaso consideráis seriamente que me voy a morir? La reina
quiere responder. Los sollozos le impiden hablar...- ¡Ea pues! No lloréis, Señora
Reina; olvidáis que soy el Delfín, y que los Delfines no pueden morir así... La Reina
solloza todavía más alto, y el pequeño Delfín comienza a asustarse. - ¡Venga pues!,
dice, no quiero que la muerte venga cogerme, y sabré impedirle que llegue hasta
aquí... ¡Que se haga venir sin demora a cuarenta lanceros muy fuertes, y que monten
guardia alrededor de nuestra cama!... ¡Que cien gruesos cañones velen noche y día,
mecha encendida, bajo nuestras ventanas! Y... ¡Ay de la muerte, si osa acercársenos!...
27

Para complacerlo, la reina hace un signo. Enseguida, podemos oír los gruesos cañones
rodando en el patio; y cuarenta grandes lanceros, arma en mano, vienen a situarse
alrededor de la cámara. Son veteranos soldadotes, de largos mostachos grises. El
pequeño Delfín aplaude viéndolos. Reconoce a uno de ellos y le llama:
- ¡Lorrain!, ¡Lorrain! El soldado da un paso hacia la cama.
- Te quiero mucho, mi viejo Lorrain, déjame ver un poco tu gran sable... Si la muerte
quisiera llevarme, habríamos de matarla ¿no?. Lorrain responde: - Sí, mi Señor...
Mientras dos gruesas lágrimas fluyen por sus curtidas mejillas.
En ese momento, el capellán se acerca al pequeño Delfín y le habla mucho tiempo en
voz baja, mostrándole un crucifijo. El pequeño Delfín le escucha un tanto asombrado.
De pronto le interrumpe y dice: - Comprendo bien lo que usted me cuenta, señor
Abad: pero ¿no podría mi amigo Beppo morir en mi lugar, dándole mucho dinero?...
El capellán continúa hablándole en voz baja, el aspecto del pequeño Delfín luce cada
vez más contrariado... Cuando el capellán pareció haber terminado, el pequeño
Delfín respondió con un largo suspiro: - Todo lo que usted me dice ahora es muy
triste, señor Abad; pero una cosa me consuela, y es que allá arriba, en el paraíso de
las estrellas, seré todavía el Delfín... Sé que el buen Dios es mi primo y que sabrá
tratarme como corresponde a la altura de mi rango.
Luego añade, volviéndose hacia su madre: - ¡Que me traigan mis más bellos vestidos,
mi jubón de armiño blanco y mis escarpines de terciopelo! Quiero hacerme fuerte
ante los ángeles y entrar en el paraíso vestido de Delfín. Por tercera vez, el capellán se
inclina hacia el pequeño Delfín y le habla nuevamente en voz baja... En medio de su
discurso, el niño le interrumpe con cólera: - ¿¡Pero entonces, grita, esto de ser Delfín,
no sirve absolutamente para nada!? ... Y, sin querer atender a nada más, el pequeño
Delfín se vuelve hacia la pared, y llora amargamente.
28

EL POTRO SALVAJE
HORACIO QUIROGA
Era un caballo, un joven potro de corazón ardiente, que llegó del desierto a la ciudad
a vivir del espectáculo de su velocidad.
Ver correr a aquel animal era, en efecto, un espectáculo considerable. Corría con la
crin al viento y el viento en sus dilatadas narices. Corría, se estiraba; se estiraba más
aún, y el redoble de sus cascos en la tierra no se podía medir. Corría sin reglas ni
medida, en cualquier dirección del desierto y a cualquier hora del día. No existían
pistas para la libertad de su carrera, ni normas para el despliegue de su energía.
Poseía extraordinaria velocidad y un ardiente deseo de correr. De modo que se daba
todo entero en sus disparadas salvajes y ésta era la fuerza de aquel caballo.
A ejemplo de los animales muy veloces, el joven potro tenía muy pocas aptitudes para
el arrastre. Tiraba mal, sin coraje, ni bríos, ni gusto. Y como en el desierto apenas
alcanzaba el pasto para sustentar a los caballos de pesado tiro, el veloz animal se
dirigió a la ciudad para vivir de sus carreras.
En un principio entregó gratis el espectáculo de su gran velocidad, pues nadie hubiera
pagado una brizna de paja por verlo -ignorantes todos del corredor que había en él-.
En bellas tardes, cuando las gentes poblaban los campos inmediatos a la ciudad -y
sobre todo los domingos-, el joven potro trotaba a la vista de todos, arrancaba de
golpe, deteníase, trotaba de nuevo humeando el viento para lanzarse al fin a toda
velocidad, tendido en una carrera loca que parecía imposible superar y que superaba
a cada instante, pues aquel joven potro, como hemos dicho, ponía en sus narices, en
sus cascos y en su carrera todo su ardiente corazón.
Las gentes quedaron atónitas ante aquel espectáculo que se apartaba de todo lo que
acostumbraban ver, y se retiraron sin apreciar la belleza de aquella carrera.
-No importa -se dijo el potro alegremente-. Iré a ver un empresario de espectáculos, y
ganaré, entretanto lo suficiente para vivir.De qué había vivido hasta entonces en la
ciudad apenas él podía decirlo. De su propia hambre seguramente y de algún
desperdicio desechado en el portón de los corralones. Fue, pues, a ver a un
organizador de fiestas.
-Yo puedo correr ante el público -dijo el caballo-, si me pagan por ello. No sé qué
puedo ganar; pero mi modo de correr ha gustado a algunos hombres.
-Sin duda, sin duda... -le respondieron-. Siempre hay algún interesado en estas
cosas... No es cuestión, sin embargo, de que se haga ilusiones. .. Podríamos ofrecerle,
con un poco de sacrificio de nuestra parte...
El potro bajó los ojos hacia la mano del hombre, y vio lo que le ofrecían: era un
montón de paja, un poco de pasto ardido y seco.
-No podemos más... Y así mismo...
El joven animal consideró el puñado de pasto con que se pagaban sus extraordinarias
dotes de velocidad, y recordó las muecas de los hombres ante la libertad de su
carrera, que cortaba en zig-zag las pistas trilladas.
29

-No importa -se dijo alegremente-. Algún día se divertirán. Con este pasto ardido
podré, entretanto, sostenerme.
Y aceptó contento, porque lo que él quería era correr. Corrió, pues, ese domingo y los
siguientes, por igual puñado de pasto cada vez, y cada vez dándose con toda el alma
en su carrera. Ni un solo momento pensó en reservarse, engañar, seguir las rectas
decorativas por halago de los espectadores, que no comprendían su libertad.
Comenzaba al trote, como siempre, con las narices de fuego y la cola en arco; hacía
resonar la tierra en sus arranques, para lanzarse por fin a escape a campo traviesa, en
un verdadero torbellino de ansia, polvo y tronar de cascos. Y por premio, su puñado
de pasto seco, que comía contento y descansado después del baño.
A veces, sin embargo, mientras trituraba con su joven dentadura los duros tallos,
pensaba en las repletas bolsas de avena que veía en las vidrieras, en la gula de maíz y
alfalfa olorosa que desbordaba de los pesebres.
-No importa -se decía alegremente-. Puedo darme por contento con este rico pasto.
Y continuaba corriendo con el vientre ceñido de hambre, como había corrido
siempre. Poco a poco, sin embargo, los paseantes de los domingos se acostumbraron a
su libertad de carrera, y comenzaron a decirse unos a otros que aquel
espectáculo de velocidad salvaje, sin reglas ni cercas, causaba una bella impresión.
-No corre por las sendas como es costumbre -decían-, pero es muy veloz. Tal vez tiene
ese arranque porque se siente más libre fuera de las pistas trilladas.
En efecto, el joven potro, de apetito nunca saciado y que obtenía apenas de qué vivir
con su ardiente velocidad, se empleaba a fondo por un puñado de pasto, como si esa
carrera fuera la que iba a consagrarlo definitivamente. Y tras el baño, comía contento
su ración -la ración basta y mínima del más oscuro de los más anónimos caballos-.
-No importa -se decía alegremente-. Ya llegará el día en que se diviertan.
El tiempo pasaba, entre tanto. Las voces cambiadas entre los espectadores cundieron
por la ciudad, traspasaron sus puertas, y llegó por fin un día en que la admiración de
los hombres se asentó confiada y ciega en aquel caballo de carrera. Los organizadores
de espectáculos llegaron en tropel a contratarlo, y el potro, ya de edad madura, que
había corrido toda su vida por un puñado de pasto, vio tendérsele, en disputa,
apretadísimos fardos de alfalfa, macizas bolsas de avena y maíz -todo en cantidad
incalculable- por el solo espectáculo de su carrera.
Entonces el caballo tuvo por primera vez un pensamiento de amargura, al pensar en
lo feliz que hubiera sido en su juventud si le hubieran ofrecido la milésima parte de lo
que ahora le introducían gloriosamente en el gaznate.
-En aquel tiempo -se dijo melancólicamente-, un sólo puñado de alfalfa como
estímulo, cuando mi corazón saltaba de deseos de correr, hubiera hecho de mí el más
feliz de los seres. Ahora estoy cansado.
En efecto, estaba cansado. Su velocidad era, sin duda la misma de siempre y el mismo
espectáculo de su salvaje libertad. Pero no poseía ya el ansia de correr de otros
tiempos. Aquel vibrante deseo de tenderse a fondo, que antes ci joven potro entregaba
alegre por un montón de paja, precisaba ahora toneladas de exquisito forraje para
despertar. El triunfante caballo pensaba largamente las ofertas, calculaba, especulaba
finamente en sus descansos. Y cuando los organizadores se entregaban por último a
sus exigencias, recién entonces sentía deseos de correr. Corría entonces como él sólo
30

era capaz de hacerlo; y regresaba a deleitarse ante la magnificencia del forraje
ganado.
Cada vez, sin embargo, el caballo era más difícil de satisfacer, aunque los
organizadores hicieran verdaderos sacrificios para excitar, adular, comprar aquel
deseo de correr que moría bajo la presión del éxito. Y el potro comenzó entonces a
temer por su prodigiosa velocidad, si la entregaba toda en cada carrera. Corrió,
entonces, por primera vez en su vida, reservándose, aprovechándose cautamente del
viento y las largas sendas regulares. Nadie lo notó -o por ello fue acaso más aclamado
que nunca- pues se creía ciegamente en su salvaje libertad para correr.
Libertad... No, ya no la tenía. La había perdido desde el primer instante en que
reservó sus fuerzas para no flaquear en la carrera siguiente. No corrió más a campo
traviesa, ni contra el viento. Corrió sobre sus propios rastros más fáciles, sobre
aquellos zigzags que más ovaciones habían arrancado. Y en el miedo, siempre
creciente, de agotarse, llegó un momento en que el caballo de carrera aprendió a
correr con estilo, engañando, escarceando cubierto de espuma por las sendas más
trilladas. Y un clamor de gloria lo divinizó.
Pero dos hombres que contemplaban aquel lamentable espectáculo, cambiaron
algunas tristes palabras.
-Yo lo he visto correr en su juventud -dijo el primero-, y si uno pudiera llorar por un
animal, lo haría en recuerdo de lo que hizo este mismo caballo cuando no tenía qué
comer.
-No es extraño que lo haya hecho antes -dijo el segundo-. Juventud y Hambre son el
más preciado don que puede conceder la vida a un fuerte corazón.
Joven potro: tiéndete a fondo en tu carrera, aunque apenas se te dé para comer. Pues
si llegas sin valor a la gloria por pingüe forraje, te salvará el haberte dado un día todo
entero por un puñado de pasto.
31

EL DIABLILLO DE LA BOTELLA
ROBERT L. STEVENSON
Había un hombre en la isla de Hawaii al que llamaré Keawe; porque la verdad es que
aún vive y que su nombre debe permanecer secreto, pero su lugar de nacimiento no
estaba lejos de Honaunau, donde los huesos de Keawe el Grande yacen escondidos
en una cueva. Este hombre era pobre, valiente y activo; leía y escribía tan bien como
un maestro de escuela, además era un marinero de primera clase, que había
trabajado durante algún tiempo en los vapores de la isla y pilotado un ballenero en la
costa de Hamakua. Finalmente, a Keawe se le ocurrió que le gustaría ver el gran
mundo y las ciudades extranjeras y se embarcó con rumbo a San Francisco.
San Francisco es una hermosa ciudad, con un excelente puerto y muchas personas
adineradas; y, más en concreto, existe en esa ciudad una colina que está cubierta de
palacios. Un día, Keawe se paseaba por esta colina con mucho dinero en el bolsillo,
contemplando con evidente placer las elegantes casas que se alzaban a ambos lados
de la calle. «¡Qué casas tan buenas!» iba pensando, «y ¡qué felices deben de ser las
personas que viven en ellas, que no necesitan preocuparse del mañana!». Seguía aún
reflexionando sobre esto cuando llegó a la altura de una casa más pequeña que
algunas de las otras, pero muy bien acabada y tan bonita como un juguete, los
escalones de la entrada brillaban como plata, los bordes del jardín florecían como
guirnaldas y las ventanas resplandecían como diamantes. Keawe se detuvo
maravillándose de la excelencia de todo. Al pararse se dio cuenta de que un hombre
le estaba mirando a través de una ventana tan transparente que Keawe lo veía como
se ve a un pez en una cala junto a los arrecifes. Era un hombre maduro, calvo y de
barba negra; su rostro tenía una expresión pesarosa y suspiraba amargamente. Lo
cierto es que mientras Keawe contemplaba al hombre y el hombre observaba a
Keawe, cada uno de ellos envidiaba al otro.
De repente, el hombre sonrió moviendo la cabeza, hizo un gesto a Keawe para que
entrara y se reunió con él en la puerta de la casa.
—Es muy hermosa esta casa mía—dijo el hombre, suspirando amargamente—. ¿No
le gustaría ver las habitaciones?
Y así fue como Keawe recorrió con él la casa, desde el sótano hasta el tejado; todo lo
que había en ella era perfecto en su estilo y Keawe manifestó gran admiración.
—Esta casa—dijo Keawe—es en verdad muy hermosa; si yo viviera en otra parecida,
me pasaría el día riendo. ¿Cómo es posible, entonces, que no haga usted más que
suspirar?
—No hay ninguna razón—dijo el hombre—para que no tenga una casa en todo
semejante a ésta, y aun más hermosa, si así lo desea. Posee usted algún dinero, ¿no es
cierto?
—Tengo cincuenta dólares—dijo Keawe—, pero una casa como ésta costará más de
cincuenta dólares.
El hombre hizo un cálculo.
32

—Siento que no tenga más —dijo—, porque eso podría causarle problemas en el
futuro, pero será suya por cincuenta dólares.
—¿La casa?—preguntó Keawe.
—No, la casa no—replicó el hombre—, la botella. Porque debo decirle que aunque le
parezca una persona muy rica y afortunada, todo lo que poseo, y esta casa misma y el
jardín, proceden de una botella en la que no cabe mucho más de una pinta. Aquí la
tiene usted.
Y abriendo un mueble cerrado con llave, sacó una botella de panza redonda con un
cuello muy largo, el cristal era de un color blanco como el de la leche, con cambiantes
destellos irisados en su textura. En el interior había algo que se movía confusamente,
algo así como una sombra y un fuego.
—Esta es la botella—dijo el hombre, y, cuando Keawe se echó a reír, añadió—: ¿No
me cree? Pruebe usted mismo. Trate de romperla.
De manera que Keawe cogió la botella y la estuvo tirando contra el suelo hasta que se
cansó; porque rebotaba como una pelota y nada le sucedía.
—Es una cosa bien extraña—dijo Keawe—, porque tanto por su aspecto como al
tacto se diría que es de cristal.
—Es de cristal—replicó el hombre, suspirando más hondamente que nunca—, pero
de un cristal templado en las llamas del infierno. Un diablo vive en ella y la sombra
que vemos moverse es la suya; al menos eso creo yo. Cuando un hombre compra esta
botella el diablo se pone a su servicio; todo lo que esa persona desee, amor, fama,
dinero, casas como ésta o una ciudad como San Francisco, será suyo con sólo pedirlo.
Napoleón tuvo esta botella, y gracias a su virtud llegó a ser el rey del mundo; pero la
vendió al final y fracasó. El capitán Cook también la tuvo, y por ella descubrió tantas
islas; pero también él la vendió, y por eso lo asesinaron en Hawaii. Porque al vender
la botella desaparecen el poder y la protección; y a no ser que un hombre esté
contento con lo que tiene, acaba por sucederle algo.
—Y sin embargo, ¿habla usted de venderla?—dijo Keawe.
—Tengo todo lo que quiero y me estoy haciendo viejo —respondió el hombre—. Hay
una cosa que el diablo de la botella no puede hacer... y es prolongar la vida; y, no
sería justo ocultárselo a usted, la botella tiene un inconveniente; porque si un hombre
muere antes de venderla, arderá para siempre en el infierno.
—Sí que es un inconveniente, no cabe duda—exclamó Keawe—. Y no quisiera
verme mezclado en ese asunto. No me importa demasiado tener una casa, gracias a
Dios; pero hay una cosa que sí me importa muchísimo, y es condenarme.
—No vaya usted tan deprisa, amigo mío—contestó el hombre—. Todo lo que tiene
que hacer es usar el poder de la botella con moderación, venderla después a alguna
otra persona como estoy haciendo yo ahora y terminar su vida cómodamente.
—Pues yo observo dos cosas—dijo Keawe—. Una es que se pasa usted todo el tiempo
suspirando como una doncella enamorada; y la otra que vende usted la botella
demasiado barata.
—Ya le he explicado por qué suspiro —dijo el hombre—. Temo que mi salud está
empeorando; y, como ha dicho usted mismo, morir e irse al infierno es una desgracia
para cualquiera. En cuanto a venderla tan barata, tengo que explicarle una
peculiaridad que tiene esta botella. Hace mucho tiempo, cuando Satanás la trajo a la
33

tierra, era extraordinariamente cara, y fue el Preste Juan el primero que la compró
por muchos millones de dólares; pero sólo puede venderse si se pierde dinero en la
transacción. Si se vende por lo mismo que se ha pagado por ella, vuelve al anterior
propietario como si se tratara de una paloma mensajera. De ahí se sigue que el precio
haya ido disminuyendo con el paso de los siglos y que ahora la botella resulte
francamente barata. Yo se la compré a uno de los ricos propietarios que viven en esta
colina y sólo pagué noventa dólares. Podría venderla hasta por ochenta y nueve
dólares y noventa centavos, pero ni un céntimo más; de lo contrario la botella volvería
a mí. Ahora bien, esto trae consigo dos problemas. Primero, que cuando se ofrece una
botella tan singular por ochenta dólares y pico, la gente supone que uno está
bromeando. Y segundo..., pero como eso no corre prisa que lo sepa, no hace falta que
se lo explique ahora. Recuerde tan sólo que tiene que venderla por moneda acuñada.
—¿Cómo sé que todo eso es verdad? —preguntó Keawe.
—Hay algo que puede usted comprobar inmediata mente—replicó el otro—. Deme
sus cincuenta dólares, coja la botella y pida que los cincuenta dólares vuelvan a su
bolsillo. Si no sucede así, le doy mi palabra de honor de que consideraré inválido el
trato y le devolveré el dinero.
—¿No me está engañando?—dijo Keawe. El hombre confirmó sus palabras con un
solemne juramento. —Bueno; me arriesgaré a eso—dijo Keawe—, porque no me
puede pasar nada malo.
Acto seguido le dio su dinero al hombre y el hombre le pasó la botella. —Diablo de la
botella—dijo Keawe—, quiero recobrar mis cincuenta dólares.
Y, efectivamente, apenas había terminado la frase cuando su bolsillo pesaba ya lo
mismo que antes.
—No hay duda de que es una botella maravillosa —dijo Keawe.
—Y ahora muy buenos días, mi querido amigo, ¡que el diablo le acompañe!—dijo el
hombre.
—Un momento—dijo Keawe—, yo ya me he divertido bastante. Tenga su botella.
—La ha comprado usted por menos de lo que yo pagué —replicó el hombre,
frotándose las manos—. La botella es completamente suya; y, por mi parte, lo único
que deseo es perderlo de vista cuanto antes.
Con lo que llamó a su criado chino e hizo que acompañará a Keawe hasta la puerta.
Cuando Keawe se encontró en la calle con la botella bajo el brazo, empezó a pensar.
«Si es verdad todo lo que me han dicho de esta botella, puede que haya hecho un
pésimo negocio», se dijo a sí mismo. «Pero quizá ese hombre me haya engañado.» Lo
primero que hizo fue contar el dinero, la suma era exacta: cuarenta y nueve dólares
en moneda americana y una pieza de Chile. «Parece que eso es verdad», se dijo
Keawe. «Veamos otro punto.»
Las calles de aquella parte de la ciudad estaban tan limpias como las cubiertas de un
barco, y aunque era mediodía, tampoco se veía ningún pasajero. Keawe puso la
botella en una alcantarilla y se alejó. Dos veces miró para atrás, y allí estaba la botella
de color lechoso y panza redonda, en el sitio donde la había dejado. Miró por tercera
vez y después dobló una esquina; pero apenas lo había hecho cuando algo le golpeó el
codo, y ¡no era otra cosa que el largo cuello de la botella! En cuanto a la redonda
panza, estaba bien encajada en el bolsillo de su chaqueta de piloto.
34

—Parece que también esto es verdad—dijo Keawe.
La siguiente cosa que hizo fue comprar un sacacorchos en una tienda y retirarse a un
sitio oculto en medio del campo. Una vez allí intentó sacar el corcho, pero cada vez
que lo intentaba la espiral salía otra vez y el corcho seguía tan entero como al
empezar.
—Este corcho es distinto de todos los demás—dijo Keawe, e inmediatamente empezó
a temblar y a sudar, porque la botella le daba miedo.
Camino del puerto vio una tienda donde un hombre vendía conchas y mazas de islas
salvajes, viejas imágenes de dioses paganos, monedas antiguas, pinturas de China y
Japón y todas esas cosas que los marineros llevan en sus baúles. En seguida se le
ocurrió una idea. Entró y le ofreció la botella al dueño por cien dólares. El otro se rió
de él al principio, y le ofreció cinco; pero, en realidad, la botella era muy curiosa:
ninguna boca humana había soplado nunca un vidrio como aquél, ni cabía imaginar
unos colores más bonitos que los que brillaban bajo su blanco lechoso, ni una sombra
más extraña que la que daba vueltas en su centro; de manera que, después de
regatear durante un rato a la manera de los de su profesión, el dueño de la tienda le
compró la botella a Keawe por sesenta dólares y la colocó en un estante en el centro
del escaparate.
—Ahora—dijo Keawe—he vendido por sesenta dólares lo que compré por cincuenta
o, para ser más exactos, por un poco menos, porque uno de mis dólares venía de
Chile. En seguida averiguaré la verdad sobre otro punto.
Así que volvió a su barco y, cuando abrió su baúl, allí estaba la botella, que había
llegado antes que él.
En aquel barco Keawe tenía un compañero que se llamaba Lopaka. —¿Qué te
sucede—le preguntó Lopaka—que miras el baúl tan fijamente?
Estaban solos en el castillo de proa. Keawe le hizo prometer que guardaría el secreto
y se lo contó todo.
—Es un asunto muy extraño—dijo Lopaka—, y me temo que vas a tener dificultades
con esa botella. Pero una cosa está muy clara: puesto que tienes asegurados los
problemas, será mejor que obtengas también los beneficios. Decide qué es lo que
deseas; da la orden y si resulta tal como quieres, yo mismo te compraré la botella
porque a mí me gustaría tener un velero y dedicarme a comerciar entre las islas.
—No es eso lo que me interesa—dijo Keawe—. Quiero una hermosa casa y un jardín
en la costa de Kona donde nací; y quiero que brille el sol sobre la puerta, y que haya
flores en el jardín, cristales en las ventanas, cuadros en las paredes, y adornos y
tapetes de telas muy finas sobre las mesas, exactamente igual que la casa donde estuve
hoy; sólo que un piso más alta y con balcones alrededor, como en el palacio del rey; y
que pueda vivir allí sin preocupaciones de ninguna clase y divertirme con mis amigos
y parientes.
—Bien—dijo Lopaka—, volvamos con la botella a Hawaii; y si todo resulta verdad,
como tú supones, te compraré la botella, como ya he dicho, y pediré una goleta.
Quedaron de acuerdo en esto y antes de que pasara mucho tiempo el barco regresó a
Honolulu, llevando consigo a Keawe, a Lopaka y a la botella. Apenas habían
desembarcado cuando encontraron en la playa a un amigo que inmediatamente
empezó a dar el pésame a Keawe.
35

—No sé por qué me estás dando el pésame—dijo Keawe.
—¿Es posible que no te hayas enterado—dijo el amigo—de que tu tío, aquel hombre
tan bueno, ha muerto; y de que tu primo, aquel muchacho tan bien parecido, se ha
ahogado en el mar?
Keawe lo sintió mucho y al ponerse a llorar y a lamentarse, se olvidó de la botella.
Pero Lopaka estuvo reflexionando y cuando su amigo se calmó un poco, le habló así:
—¿No es cierto que tu tío tenía tierras en Hawaii, en el distrito de Kaü?
—No—dijo Keawe—; en Kaü no: están en la zona de las montañas, un poco al sur
de Hookena.
—Esas tierras, ¿pasarán a ser tuyas?—preguntó Lopaka. —Así es—dijo Keawe, y
empezó otra vez a llorar la muerte de sus familiares.
—No—dijo Lopaka—; no te lamentes ahora. Se me ocurre una cosa. ¿Y si todo esto
fuera obra de la botella? Porque ya tienes preparado el sitio para hacer la casa.
—Si es así—exclamó Keawe—, la botella me hace un flaco servicio matando a mis
parientes. Pero puede que sea cierto, porque fue en un sitio así donde vi la casa con la
imaginación.
—La casa, sin embargo, todavía no está construida —dijo Lopaka.
—¡Y probablemente no lo estará nunca!—dijo Keawe—, porque si bien mi tío tenía
algo de café, ava y plátanos, no será más que lo justo para que yo viva cómodamente;
y el resto de esa tierra es de lava negra.
—Vayamos al abogado—dijo Lopaka—. Porque yo sigo pensando lo mismo.
Al hablar con el abogado se enteraron de que el tío de Keawe se había hecho
enormemente rico en los últimos días y que le dejaba dinero en abundancia.
—¡Ya tienes el dinero para la casa!—exclamó Lopaka.
—Si está usted pensando en construir una casa—dijo el abogado—, aquí está la
tarjeta de un arquitecto nuevo del que me cuentan grandes cosas.
—¡Cada vez mejor! —exclamó Lopaka—. Está todo muy claro. Sigamos
obedeciendo órdenes.
De manera que fueron a ver al arquitecto, que tenía diferentes proyectos de casas
sobre la mesa.
—Usted desea algo fuera de lo corriente—dijo el arquitecto—. ¿Qué le parece esto?
Y le pasó a Keawe uno de los dibujos.
Cuando Keawe lo vio, dejó escapar una exclamación, porque representaba
exactamente lo que él había visto con la imaginación.
«Esta es la casa que quiero», pensó Keawe. «A pesar de lo poco que me gusta cómo
viene a parar a mis manos, ésta es la casa, y más vale que acepte lo bueno junto con
lo malo.»
De manera que le dijo al arquitecto todo lo que quería, y cómo deseaba amueblar la
casa, y los cuadros que había que poner en las paredes y las figuritas para las mesas; y
luego le preguntó sin rodeos cuánto le llevaría por hacerlo todo.
El arquitecto le hizo muchas preguntas, cogió la pluma e hizo un cálculo; y al
terminar pidió exactamente la suma que Keawe había heredado.
Lopaka y Keawe se miraron el uno al otro y asintieron con la cabeza.
«Está bien claro», pensó Keawe, «que voy a tener esta casa, tanto si quiero como si
no. Viene del diablo y temo que nada bueno salga de ello; y si de algo estoy seguro es
36

de que no voy a formular más deseos mientras siga teniendo esta botella. Pero de la
casa ya no me puedo librar y más valdrá que acepte lo bueno junto con lo malo.»
De manera que llegó a un acuerdo con el arquitecto y firmaron un documento.
Keawe y Lopaka se embarcaron otra vez camino de Australia; porque habían
decidido entre ellos que no intervendrían en absoluto, y dejarían que el arquitecto y el
diablo de la botella construyeran y decoraran aquella casa como mejor les pareciese.
El viaje fue bueno, aunque Keawe estuvo todo el tiempo conteniendo la respiración,
porque había jurado que no formularía más deseos, ni recibiría más favores del
diablo. Se había cumplido ya el plazo cuando regresaron. El arquitecto les dijo que la
casa estaba lista y Keawe y Lopaka tomaron pasaje en el Hall camino de Kona para
ver la casa y comprobar si todo se había hecho exactamente de acuerdo con la idea
que Keawe tenía en la cabeza.
La casa se alzaba en la falda del monte y era visible desde el mar. Por encima, el
bosque seguía subiendo hasta las nubes que traían la lluvia; por debajo, la lava negra
descendía en riscos donde estaban enterrados los reyes de antaño. Un jardín florecía
alrededor de la casa con flores de todos los colores; había un huerto de papayas a un
lado y otro de árboles del pan en el lado opuesto; por delante, mirando al mar, habían
plantado el mástil de un barco con una bandera. En cuanto a la casa, era de tres
pisos, con amplias habitaciones y balcones muy anchos en los tres. Las ventanas eran
de excelente cristal, tan claro como el agua y tan brillante como un día soleado.
Muebles de todas clases adornaban las habitaciones. De las paredes colgaban cuadros
con marcos dorados: pinturas de barcos, de hombres luchando, de las mujeres más
hermosas y de los sitios más singulares; no hay en ningún lugar del mundo pinturas
con colores tan brillantes
como las que Keawe encontró colgadas de las paredes de su casa. En cuanto a los
otros objetos de adorno, eran de extraordinaria calidad, relojes con carillón y cajas de
música, hombrecillos que movían la cabeza, libros llenos de ilustraciones, armas muy
valiosas de todos los rincones del mundo, y los rompecabezas más elegantes para
entretener los ocios de un hombre solitario. Y como nadie querría vivir en semejantes
habitaciones, tan sólo pasar por ellas y contemplarlas, los balcones eran tan amplios
que un pueblo entero hubiera podido vivir en ellos sin el menor agobio; y Keawe no
sabía qué era lo que más le gustaba: si el porche de atrás, a donde llegaba la brisa
procedente de la tierra y se podían ver los huertos y las flores, o el balcón delantero,
donde se podía beber el viento del mar, contemplar la empinada ladera de la
montaña y ver al Hall yendo una vez por semana aproximadamente entre Hookena y
las colinas de Pele, o a las goletas siguiendo la costa para recoger cargamentos de
madera, de ava y de plátanos.
Después de verlo todo, Keawe y Lopaka se sentaron en el porche. —Bien —preguntó
Lopaka—, ¿está todo tal como lo habías planeado?
—No hay palabras para expresarlo—contestó Keawe—. Es mejor de lo que había
soñado y estoy que reviento de satisfacción.
—Sólo queda una cosa por considerar—dijo Lopaka—; todo esto puede haber
sucedido de manera perfectamente natural, sin que el diablo de la botella haya tenido
nada que ver. Si comprara la botella y me quedara sin la goleta, habría puesto la
37

mano en el fuego para nada. Te di mi palabra, lo sé; pero creo que no deberías
negarme una prueba más.
—He jurado que no aceptaré más favores—dijo Keawe—. Creo que ya estoy
suficientemente comprometido.
—No pensaba en un favor—replicó Lopaka—. Quisiera ver yo mismo al diablo de la
botella. No hay ninguna ventaja en ello y por tanto tampoco hay nada de qué
avergonzarse; sin embargo, si llego a verlo una vez, quedaré convencido del todo. Así
que accede a mi deseo y déjame ver al diablo; el dinero lo tengo aquí mismo y
después de eso te compraré la botella.
—Sólo hay una cosa que me da miedo—dijo Keawe—. El diablo puede ser una cosa
horrible de ver; y si le pones ojo encima quizá no tengas ya ninguna gana de quedarte
con la botella.
—Soy una persona de palabra—dijo Lopaka—. Y aquí dejo el dinero, entre los dos.
—Muy bien —replicó Keawe—. Yo también siento curiosidad. De manera que,
vamos a ver: déjenos mirarlo, señor Diablo.
Tan pronto como lo dijo, el diablo salió de la botella y volvió a meterse, tan rápido
como un lagarto; Keawe y Lopaka quedaron petrificados. Se hizo completamente de
noche
antes de que a cualquiera de los dos se le ocurriera algo que decir o hallaran la voz
para decirlo; luego Lopaka empujó el dinero hacia Keawe y recogió la botella.
—Soy hombre de palabra —dijo—, y bien puedes creerlo, porque de lo contrario no
tocaría esta botella ni con el pie. Bien, conseguiré mi goleta y unos dólares para el
bolsillo; luego me desharé de este demonio tan pronto como pueda. Porque, si tengo
que decirte la verdad, verlo me ha dejado muy abatido.
—Lopaka—dijo Keawe—, procura no pensar demasiado mal de mí; sé que es de
noche, que los caminos están mal y que el desfiladero junto a las tumbas no es un
buen sitio para cruzarlo tan tarde, pero confieso que desde que he visto el rostro de
ese diablo, no podré comer ni dormir ni rezar hasta que te lo hayas llevado. Voy a
darte una linterna, una cesta para poner la botella y cualquier cuadro o adorno de
casa que te guste; después quiero que marches inmediatamente y vayas a dormir a
Hookena con Nahinu.
—Keawe—dijo Lopaka—, muchos hombres se enfadarían por una cosa así; sobre
todo después de hacerte un favor tan grande como es mantener la palabra y comprar
la botella, y en cuanto a ser de noche, a la oscuridad y al camino junto a las tumbas,
todas esas circunstancias tienen que ser diez veces más peligrosas para un hombre con
semejante pecado sobre su conciencia y una botella como ésta bajo el brazo. Pero
como yo también estoy muy asustado, no me siento capaz de acusarte. Me iré ahora
mismo; y le pido a Dios que seas feliz en tu casa y yo afortunado con mi goleta, y que
los dos vayamos al cielo al final a pesar del demonio y de su botella.
De manera que Lopaka bajó de la montaña; Keawe, por su parte, salió al balcón
delantero; estuvo escuchando el ruido de las herraduras y vio la luz de la linterna
cuando Lopaka pasaba junto al risco donde están las tumbas de otras épocas; durante
todo el tiempo Keawe temblaba, se retorcía las manos y rezaba por su amigo, dando
gracias a Dios por haber escapado él mismo de aquel peligro.
38

Pero al día siguiente hizo un tiempo muy hermoso y la casa nueva era tan agradable
que Keawe se olvidó de sus terrores. Fueron pasando los días y Keawe vivía allí en
perpetua alegría. Le gustaba sentarse en el porche de atrás; allí comía, reposaba y leía
las historias que contaban los periódicos de Honolulu; pero cuando llegaba alguien a
verle, entraba en la casa para enseñarle las habitaciones y los cuadros. Y la fama de la
casa se extendió por todas partes; la llamaban Ka-Hale Nui— la Casa Grande—en
todo Kona; y a veces la Casa Resplandeciente, porque Keawe tenía a su servicio a un
chino que se pasaba todo el día limpiando el polvo y bruñendo los metales; y el
cristal, y los dorados, y las telas finas y los cuadros brillaban tanto como una mañana
soleada. En cuanto a Keawe mismo, se le ensanchaba tanto el corazón con la casa
que no podía pasear por las habitaciones sin ponerse a cantar; y cuando aparecía
algún barco en el mar, izaba su estandarte en el mástil.
Así iba pasando el tiempo, hasta que un día Keawe fue a Kailua para visitar a uno de
sus amigos. Le hicieron un gran agasajo, pero él se marchó lo antes que pudo a la
mañana siguiente y cabalgó muy deprisa, porque estaba impaciente por ver de nuevo
su hermosa
casa; y, además, la noche de aquel día era la noche en que los muertos de antaño
salen por los alrededores de Kona; y el haber tenido ya tratos con el demonio hacía
que Keawe tuviera muy pocos deseos de tropezarse con los muertos. Un poco más
allá de Honaunau, al mirar a lo lejos, advirtió la presencia de una mujer que se
bañaba a la orilla del mar; parecía una muchacha bien desarrollada, pero Keawe no
pensó mucho en ello. Luego vio ondear su camisa blanca mientras se la ponía, y
después su holoku rojo; cuando Keawe llegó a su altura la joven había terminado de
arreglarse y, alejándose del mar, se había colocado junto al camino con su holoku
rojo; el baño la había revigorizado y los ojos le brillaban, llenos de amabilidad. Nada
más verla Keawe tiró de las riendas a su caballo.
—Creía conocer a todo el mundo en esta zona—dijo él. ¿Cómo es que a ti no te
conozco?
—Soy Kokua, hija de Kiano—respondió la muchacha—, y acabo de regresar de
Oahu. ¿Quién es usted?
—Te lo diré dentro de un poco—dijo Keawe, desmontando del caballo—, pero no
ahora mismo. Porque tengo una idea y si te dijera quién soy, como es posible que
hayas oído hablar de mí, quizá al preguntarte no me dieras una respuesta sincera.
Pero antes de nada dime una cosa: ¿estás casada?
Al oír esto Kokua se echó a reír. —Parece que es usted quien hace todas las preguntas
—dijo ella—. Y usted, ¿está casado?
—No, Kokua, desde luego que no—replicó Keawe—, y nunca he pensado en
casarme hasta este momento. Pero voy a decirte la verdad. Te he encontrado aquí
junto al camino y al ver tus ojos que son como estrellas mi corazón se ha ido tras de ti
tan veloz como un pájaro. De manera que si ahora no quieres saber nada de mí, dilo,
y me iré a mi casa; pero si no te parezco peor que cualquier otro joven, dilo también,
y me desviaré para pasar la noche en casa de tu padre y mañana hablaré con el.
Kokua no dijo una palabra, pero miró hacia el mar y se echó a reír.
—Kokua—dijo Keawe—, si no dices nada, consideraré que tu silencio es una
respuesta favorable; así que pongámonos en camino hacia la casa de tu padre.
39

Ella fue delante de él sin decir nada; sólo de vez en cuando miraba para atrás y luego
volvía a apartar la vista; y todo el tiempo llevaba en la boca las cintas del sombrero.
Cuando llegaron a la puerta, Kiano salió a la veranda y dio la bienvenida a Keawe
llamándolo por su nombre. Al oírlo la muchacha se lo quedó mirando, porque la
fama de la gran casa había llegado a sus oídos; y no hace falta decir que era una gran
tentación. Pasaron todos juntos la velada muy alegremente; y la muchacha se mostró
muy descarada en presencia de sus padres y estuvo burlándose de Keawe porque
tenía un ingenio muy vivo. Al día siguiente Keawe habló con Kiano y después tuvo
ocasión de quedarse a solas con la muchacha.
—Kokua —dijo él—, ayer estuviste burlándote de mí durante toda la velada; y
todavía estás a tiempo de despedirme. No quise decirte quién era porque tengo una
casa muy hermosa y temía que pensaras demasiado en la casa y muy poco en el
hombre que te ama. Ahora ya lo sabes todo, y si no quieres volver a verme, dilo
cuanto antes.
—No—dijo Kokua; pero esta vez no se echó a reír ni Keawe le preguntó nada más.
Así fue el noviazgo de Keawe; las cosas sucedieron deprisa; pero aunque una flecha
vaya muy veloz y la bala de un rifle todavía más rápida, las dos pueden dar en el
blanco. Las cosas habían ido deprisa pero también habían ido lejos y el recuerdo de
Keawe llenaba la imaginación de la muchacha; Kokua escuchaba su voz al romperse
las olas contra la lava de la playa, y por aquel joven que sólo había visto dos veces
hubiera dejado padre y madre y sus islas nativas. En cuanto a Keawe, su caballo voló
por el camino de la montaña bajo el risco donde estaban las tumbas, y el sonido de
los cascos y la voz de Keawe cantando, lleno de alegría, despertaban al eco en las
cavernas de los muertos. Cuando llegó a la Casa Resplandeciente todavía seguía
cantando. Se sentó y comió en el amplio balcón y el chino se admiró de que su amo
continuara cantando entre bocado y bocado. El sol se ocultó tras el mar y llegó la
noche; y Keawe estuvo paseándose por los balcones a la luz de las lámparas en lo alto
de la montaña y sus cantos sobresaltaban a las tripulaciones de los barcos que
cruzaban por el mar.
«Aquí estoy ahora, en este sitio mío tan elevado», se dijo a sí mismo. «La vida no
puede irme mejor; me hallo en lo alto de la montaña; a mi alrededor, todo lo demás
desciende. Por primera vez iluminaré todas las habitaciones, usaré mi bañera con
agua caliente y fría y dormiré solo en el lecho de la cámara nupcial.»
De manera que el criado chino tuvo que levantarse y encender las calderas; y
mientras trabajaba en el sótano oía a su amo cantando alegremente en las
habitaciones iluminadas. Cuando el agua empezó a estar caliente el criado chino se lo
advirtió a Keawe con un grito; Keawe entró en el cuarto de baño; y el criado chino le
oyó cantar mientras la bañera de mármol se llenaba de agua; y le oyó cantar también
mientras se desnudaba; hasta que, de repente, el canto cesó. El criado chino estuvo
escuchando largo rato, luego alzó la voz para preguntarle a Keawe si toda iba bien, y
Keawe le respondió «Sí», y le mandó que se fuera a la cama, pero ya no se oyó cantar
más en la Casa Resplandeciente; y durante toda la noche, el criado chino estuvo
oyendo a su amo pasear sin descanso por los balcones.
Lo que había ocurrido era esto: mientras Keawe se desnudaba para bañarse,
descubrió en su cuerpo una mancha semejante a la sombra del líquen sobre una roca,
40

y fue entonces cuando dejó de cantar. Porque había visto otras manchas parecidas y
supo que estaba atacado del Mal Chino: la lepra.
Es bien triste para cualquiera padecer esa enfermedad. Y también sería muy triste
para cualquiera abandonar una casa tan hermosa y tan cómoda y separarse de todos
sus amigos para ir a la costa norte de Molokai, entre enormes farallones y rompientes.
Pero ¿qué es eso comparado con la situación de Keawe, que había encontrado su
amor un día antes y
lo había conquistado aquella misma mañana, y que veía ahora quebrantarse todas sus
esperanzas en un momento, como se quiebra un trozo de cristal?
Estuvo un rato sentado en el borde de la bañera, luego se levantó de un salto dejando
escapar un grito y corrió afuera; y empezó a andar por el balcón, de un lado a otro,
como alguien que está desesperado.
«No me importaría dejar Hawaii, el hogar de mis antepasados», se decía Keawe. «Sin
gran pesar abandonaría mi casa, la de las muchas ventanas, situada tan en lo alto,
aquí en las montañas. No me faltaría valor para ir a Molokai, a Kalaupapa junto a los
farallones, para vivir con los leprosos y dormir allí, lejos de mis antepasados. Pero
¿qué agravio he cometido, qué pecado pesa sobre mi alma, para que haya tenido que
encontrar a Kokua cuando salía del mar a la caída de la tarde? ¡Kokua, la que me ha
robado el alma! ¡Kokua, la luz de mi vida! Quizá nunca llegue a casarme con ella,
quizá nunca más vuelva a verla ni a acariciarla con mano amorosa, esa es la razón,
Kokua, ¡por ti me lamento!»
Tienen ustedes que fijarse en la clase de hombre que era Keawe, ya que podría haber
vivido durante años en la Casa Resplandeciente sin que nadie llegara a sospechar que
estaba enfermo; pero a eso no le daba importancia si tenía que perder a Kokua.
Hubiera podido incluso casarse con Kokua y muchos lo hubieran hecho, porque
tienen alma de cerdo; pero Keawe amaba a la doncella con amor varonil, y no estaba
dispuesto a causarle ningún daño ni a exponerla a ningún peligro.
Algo después de la media noche se acordó de la botella. Salió al porche y recordó el
día en que el diablo se había mostrado ante sus ojos; y aquel pensamiento hizo que se
le helara la sangre en las venas.
«Esa botella es una cosa horrible», pensó Keawe, «el diablo también es una cosa
horrible y aún más horrible es la posibilidad de arder para siempre en las llamas del
infierno. Pero ¿qué otra posibilidad tengo de llegar a curarme o de casarme con
Kokua? ¡Cómo! ¿Fui capaz de desafiar al demonio para conseguir una casa y no voy
a enfrentarme con él para recobrar a Kokua?».
Entonces recordó que al día siguiente el Hall iniciaba su viaje de regreso a Honolulu.
«Primero tengo que ir allí», pensó, «y ver a Lopaka. Porque lo mejor que me puede
suceder ahora es que encuentre la botella que tantas ganas tenía de perder de vista.»
No pudo dormir ni un solo momento; también la comida se le atragantaba; pero
mandó una carta a Kiano, y cuando se acercaba la hora de la llegada del vapor, se
puso en camino y cruzó por delante del risco donde estaban las tumbas. Llovía; su
caballo avanzaba con dificultad; Keawe contempló las negras bocas de las cuevas y
envidió a los muertos que dormían en su interior, libres ya de dificultades; y recordó
cómo había pasado por allí al galope el día anterior y se sintió lleno de asombro.
Finalmente llego a Hookena y, como de costumbre, todo el mundo se había reunido
41

para esperar la llegada del vapor. En el cobertizo delante del almacén estaban todos
sentados, bromeando y contándose las novedades; pero Keawe no sentía el menor
deseo de hablar y permaneció
en medio de ellos contemplando la lluvia que caía sobre las casas, y las olas que
estallaban entre las rocas, mientras los suspiros se acumulaban en su garganta.
—Keawe, el de la Casa Resplandeciente, está muy abatido—se decían unos a otros.
Así era, en efecto, y no tenía nada de extraordinario.
Luego llegó el Hall y la gasolinera lo llevó a bordo. La parte posterior del barco
estaba llena de haoles (blancos) que habían ido a visitar el volcán como tienen por
costumbre; en el centro se amontonaban los kanakas, y en la parte delantera viajaban
toros de Hilo y caballos de Kaü; pero Keawe se sentó lejos de todos, hundido en su
dolor, con la esperanza de ver desde el barco la casa de Kiano. Finalmente la divisó,
junto a la orilla, sobre las rocas negras, a la sombra de las palmeras; cerca de la puerta
se veía un holoku rojo no mayor que una mosca y que revoloteaba tan atareado como
una mosca. «¡Ah, reina de mi corazón», exclamó Keawe para sí, «arriesgaré mi alma
para recobrarte!»
Poco después, al caer la noche, se encendieron las luces de las cabinas y los haoles se
reunieron para jugar a las cartas y beber whisky como tienen por costumbre; pero
Keawe estuvo paseando por cubierta toda la noche. Y todo el día siguiente, mientras
navegaban a sotavento de Maui y de Molokai, Keawe seguía dando vueltas de un
lado para otro como un animal salvaje dentro de una jaula.
Al caer la tarde pasaron Diamond Head y llegaron al muelle de Honolulu. Keawe
bajó en seguida a tierra y empezó a preguntar por Lopaka. Al parecer se había
convertido en propietario de una goleta—no había otra mejor en las islas—y se había
marchado muy lejos en busca de aventuras, quizá hasta Pola-Pola, de manera que no
cabía esperar ayuda por ese lado. Keawe se acordó de un amigo de Lopaka, un
abogado que vivía en la ciudad (no debo decir su nombre), y preguntó por él. Le
dijeron que se había hecho rico de repente y que tenía una casa nueva y muy
hermosa en la orilla de Waikiki; esto dio que pensar a Keawe, e inmediatamente
alquiló un coche y se dirigió a casa del abogado.
La casa era muy nueva y los árboles del jardín apenas mayores que bastones; el
abogado, cuando salió a recibirle, parecía un hombre satisfecho de la vida.
—¿Qué puedo hacer por usted?—dijo el abogado.
—Usted es amigo de Lopaka—replicó Keawe—, y Lopaka me compró un objeto que
quizá usted pueda ayudarme a localizar.
El rostro del abogado se ensombreció.
—No voy a fingir que ignoro de qué me habla, míster Keawe—dijo—, aunque se
trata de un asunto muy desagradable que no conviene remover. No puedo darle
ninguna seguridad, pero me imagino que si va usted a cierto barrio quizá consiga
averiguar algo.
A continuación le dio el nombre de una persona que también en este caso será mejor
no repetirlo. Esto sucedió durante varios días, y Keawe fue conociendo a diferentes
personas
42

y encontrando en todas partes ropas y coches recién estrenados, y casas nuevas muy
hermosas y hombres muy satisfechos aunque, claro está, cuando alguien aludía al
motivo de su visita, sus rostros se ensombrecían.
«No hay duda de que estoy en el buen camino», pensaba Keawe. «Esos trajes nuevos
y esos coches son otros tantos regalos del demonio de la botella, y esos rostros
satisfechos son los rostros de personas que han conseguido lo que deseaban y han
podido librarse después de ese maldito recipiente. Cuando vea mejillas sin color y
oiga suspiros, sabré que estoy cerca de la botella.»
Sucedió que finalmente le recomendaron que fuera a ver a un haole en Beritania
Street. Cuando llegó a la puerta, alrededor de la hora de la cena, Keawe se encontró
con los típicos indicios: nueva casa, jardín recién plantado y luz eléctrica tras las
ventanas; y cuando apareció el dueño un escalofrío de esperanza y de miedo recorrió
el cuerpo de Keawe, porque tenía delante de él a un hombre joven tan pálido como
un cadáver, con marcadísimas ojeras, prematuramente calvo y con la expresión de un
hombre en capilla.
«Tiene que estar aquí, no hay duda», pensó Keawe, y a aquel hombre no le ocultó en
absoluto cuál era su verdadero propósito.
—He venido a comprar la botella—dijo.
Al oír aquellas palabras el joven haole de Beritania Street tuvo que apoyarse contra la
pared.
—¡La botella!—susurró—. ¡Comprar la botella!
Dio la impresión de que estaba a punto de desmayarse y, cogiendo a Keawe por el
brazo, lo llevó a una habitación y escanció dos vasos de vino.
—A su salud—dijo Keawe, que había pasado mucho tiempo con haoles en su época
de marinero—. Sí—añadió—, he venido a comprar la botella. ¿Cuál es el precio que
tiene ahora?
Al oír esto al joven se le escapó el vaso de entre los dedos y miró a Keawe como si
fuera un fantasma.
—El precio—dijo—. ¡El precio! ¿No sabe usted cuál es el precio?
—Por eso se lo pregunto—replicó Keawe—. Pero ¿qué es lo que tanto le preocupa?
¿Qué sucede con el precio?
—La botella ha disminuido mucho de valor desde que usted la compró, Mr. Keawe—
dijo el joven tartamudeando.
—Bien, bien; así tendré que pagar menos por ella —dijo Keawe—. ¿Cuánto le costó
a usted?
El joven estaba tan blanco como el papel.
—Dos centavos—dijo.
—¿Cómo? —exclamó Keawe—, ¿dos centavos? Entonces, usted sólo puede venderla
por uno. Y el que la compre... —Keawe no pudo terminar la frase; el que comprara
la botella no podría venderla nunca y la botella y el diablo de la botella se quedarían
con él hasta su muerte, y cuando muriera se encargarían de llevarlo a las llamas del
infierno
El joven de Beritania Street se puso de rodillas.
—¡Cómprela, por el amor de Dios!—exclamó—. Puede quedarse también con toda
mi fortuna. Estaba loco cuando la compré a ese precio. Había malversado fondos en
43

el almacén donde trabajaba; si no lo hacía estaba perdido; hubiera acabado en la
cárcel.
—Pobre criatura—dijo Keawe—; fue usted capaz de arriesgar su alma en una
aventura tan desesperada, para evitar el castigo por su deshonra, ¿y cree que yo voy a
dudar cuando es el amor lo que tengo delante de mí? Tráigame la botella y el cambio
que sin duda tiene ya preparado. Es preciso que me dé la vuelta de estos cinco
centavos.
Keawe no se había equivocado; el joven tenía las cuatro monedas en un cajón; la
botella cambió de manos y tan pronto como los dedos de Keawe rodearon su cuello le
susurró que deseaba quedar limpio de la enfermedad Y, efectivamente, cuando se
desnudó delante de un espejo en la habitación del hotel, su piel estaba tan sonrosada
como la de un niño. Pero lo más extraño fue que inmediatamente se operó una
transformación dentro de él y el Mal Chino le importaba muy poco y tampoco sentía
interés por Kokua; no pensaba más que en una cosa: que estaba ligado al diablo de la
botella para toda la eternidad y no le quedaba otra esperanza que la de ser para
siempre una pavesa en las llamas del infierno. En cualquier caso, las veía ya brillar
delante de él con los ojos de la imaginación; su alma se encogió y la luz se convirtió
en tinieblas.
Cuando Keawe se recuperó un poco, se dio cuenta de que era la noche en que tocaba
una orquesta en el hotel. Bajó a oírla porque temía quedarse solo; y allí, entre caras
alegres, paseó de un lado para otro, escuchó las melodías y vio a Berger llevando el
compás; pero todo el tiempo oía crepitar las llamas y veía un fuego muy vivo ardiendo
en el pozo sin fondo del infierno. De repente la orquesta tocó Hiki-ao-ao, una canción
que él había cantado con Kokua, y aquellos acordes le devolvieron el valor.
«Ya está hecho», pensó, «y una vez más tendré que aceptar lo bueno junto con lo
malo.»
Keawe regresó a Hawaii en el primer vapor y tan pronto como fue posible se casó con
Kokua y la llevó a la Casa Resplandeciente en la ladera de la montaña.
Cuando los dos estaban juntos, el corazón de Keawe se tranquilizaba; pero tan pronto
como se quedaba solo empezaba a cavilar sobre su horrible situación, y oía crepitar
las llamas y veía el fuego abrasador en el pozo sin fondo. Era cierto que la muchacha
se había entregado a él por completo; su corazón latía más deprisa al verlo, y su mano
buscaba siempre la de Keawe, y estaba hecha de tal manera de la cabeza a los pies
que nadie podía verla sin alegrarse. Kokua era afable por naturaleza. De sus labios
salían siempre palabras cariñosas. Le gustaba mucho cantar y cuando recorría la
Casa Resplandeciente gorjeando como los pájaros era ella el objeto más hermoso que
había en los tres pisos. Keawe la contemplaba y la oía embelesado y luego iba a
esconderse en un rincón y lloraba y gemía pensando en el precio que había pagado
por ella; después tenía que secarse los ojos y lavarse la cara e ir a sentarse con ella en
uno de los balcones, acompañándola en sus canciones y correspondiendo a sus
sonrisas con el alma llena de angustia.
Pero llegó un día en que Kokua empezó a arrastrar los pies y sus canciones se
hicieron menos frecuentes y ya no era sólo Keawe el que lloraba a solas, sino que los
dos se retiraban a dos balcones situados en lados opuestos, con toda la anchura de la
Casa Resplandeciente entre ellos. Keawe estaba tan hundido en la desesperación que
44

apenas notó el cambio, alegrándose tan sólo de tener más horas de soledad durante
las que cavilar sobre su destino y de no verse condenado con tanta frecuencia a
ocultar un corazón enfermo bajo una cara sonriente Pero un día, andando por la casa
sin hacer ruido, escuchó sollozos como de un niño y vio a Kokua moviendo la cabeza
y llorando como los que están perdidos.
—Haces bien lamentándote en esta casa, Kokua—dijo Keawe—. Y, sin embargo,
daría media vida para que pudieras ser feliz.
—¡Feliz!—exclamó ella—. Keawe, cuando vivías solo en la Casa Resplandeciente,
toda la gente de la isla se hacía lenguas de tu felicidad; tu boca estaba siempre llena
de risas y de canciones y tu rostro resplandecía como la aurora. Después te casaste
con la pobre Kokua y el buen Dios sabrá qué es lo que le falta, pero desde aquel día
no has vuelto a sonreír. ¿Qué es lo que me pasa? Creía ser bonita y sabía que amaba
a mi marido. ¿Qué es lo que me pasa que arrojo esta nube sobre él?
—Pobre Kokua—dijo Keawe. Se sentó a su lado y trató de cogerle la mano; pero ella
la apartó—. Pobre Kokua —dijo de nuevo—. ¡Pobre niñita mía! ¡Y yo que creía
ahorrarte sufrimientos durante todo este tiempo! Pero lo sabrás todo. Así, al menos, te
compadecerás del pobre Keawe; comprenderás lo mucho que te amaba cuando sepas
que prefirió el infierno a perderte; y lo mucho que aún te ama, puesto que todavía es
capaz de sonreír al contemplarte.
Y a continuación, le contó toda su historia desde el principio.
—¿Has hecho eso por mí?—exclamó Kokua—. Entonces, ¡qué me importa nada!—y,
abrazándole, se echó a llorar.
—¡Querida mía!—dijo Keawe—, sin embargo, cuando pienso en el fuego del
infierno, ¡a mí sí que me importa!
—No digas eso—respondió ella—; ningún hombre puede condenarse por amar a
Kokua si no ha cometido ninguna otra falta. Desde ahora te digo, Keawe, que te
salvaré con estas manos o pereceré contigo. ¿Has dado tu alma por mi amor y crees
que yo no moriría por salvarte?
—¡Querida mía! Aunque murieras cien veces, ¿cuál sería la diferencia?—exclamó él
—. Serviría únicamente para que tuviera que esperar a solas el día de mi
condenación.
—Tú no sabes nada—dijo ella—. Yo me eduqué en un colegio de Honolulu; no soy
una chica corriente. Y desde ahora te digo que salvaré a mi amante. ¿No me has
hablado de un centavo? ¿Ignoras que no todos los países tienen dinero americano? En
Inglaterra existe una moneda que vale alrededor de medio centavo. ¡Qué lástima! —
exclamó en seguida—; eso no lo hace mucho mejor, porque el que comprara la
botella se condenaría y ¡no vamos a encontrar a nadie tan valiente como mi Keawe!
Pero también está Francia; allí tienen una moneda a la que llaman céntimo y de ésos
se necesitan aproximadamente cinco para poder cambiarlos por un centavo. No
encontraremos nada mejor. Vámonos a las islas del Viento; salgamos para Tahití en el
primer barco que zarpe. Allí tendremos cuatro céntimos, tres céntimos, dos céntimos
y un céntimo: cuatro posibles ventas y nosotros dos para convencer a los
compradores. ¡Vamos, Keawe mío! Bésame y no te preocupes más. Kokua te
defenderá.
45

—¡Regalo de Dios! —exclamó Keawe—. ¡No creo que el Señor me castigue por
desear algo tan bueno!
Sea como tú dices; llévame donde quieras: pongo mi vida y mi salvación en tus
manos.
Muy de mañana al día siguiente Kokua estaba ya haciendo sus preparativos. Buscó el
baúl de marinero de Keawe; primero puso la botella en una esquina; luego colocó sus
mejores ropas y los adornos más bonitos que había en la casa.
—Porque—dijo—si no parecemos gente rica, ¿quién va a creer en la botella?
Durante todo el tiempo de los preparativos estuvo tan alegre como un pájaro; sólo
cuando miraba en dirección a Keawe los ojos se le llenaban de lágrimas y tenía que ir
a besarlo. En cuanto a Keawe, se le había quitado un gran peso de encima; ahora que
alguien compartía su secreto y había vislumbrado una esperanza, parecía un hombre
distinto: caminaba otra vez con paso ligero y respirar ya no era una obligación
penosa. El terror sin embargo no andaba muy lejos; y de vez en cuando, de la misma
manera que el viento apaga un cirio, la esperanza moría dentro de él y veía otra vez
agitarse las llamas y el fuego abrasador del infierno.
Anunciaron que iban a hacer un viaje de placer por los Estados Unidos: a todo el
mundo le pareció una cosa extraña, pero más extraña les hubiera parecido la verdad
si hubieran podido adivinarla. De manera que se trasladaron a Honolulu en el Hall y
de allí a San Francisco en el Umatilla con muchos haoles; y en San Francisco se
embarcaron en el bergantín correo, el Tropic Bird, camino de Papeete, la ciudad
francesa más importante de las islas del sur. Llegaron allí, después de un agradable
viaje, cuando los vientos alisios soplaban suavemente, y vieron los arrecifes en los que
van a estrellarse las olas, y Motuiti con sus palmeras, y cómo el bergantín se
adentraba en el puerto, y las casas blancas de la ciudad a lo largo de la orilla entre
árboles verdes, y, por encima, las montañas y las nubes de Tahití, la isla prudente.
Consideraron que lo más conveniente era alquilar una casa, y eligieron una situada
frente a la del cónsul británico; se trataba de hacer gran ostentación de dinero y de
que se les viera por todas partes bien provistos de coches y caballos. Todo esto
resultaba fácil mientras tuvieran la botella en su poder, porque Kokua era más
atrevida que Keawe y siempre que se le ocurría, llamaba al diablo para que le
proporcionase veinte o cien dólares De esta forma pronto se hicieron notar en la
ciudad; y los extranjeros procedentes de Hawaii, y sus paseos a caballo y en coche, y
los elegantes holokus y los delicados encajes de Kokua fueron tema de muchas
conversaciones.
Se acostumbraron a la lengua de Tahití, que es en realidad semejante a la de Hawaii,
aunque con cambios en ciertas letras; y en cuanto estuvieron en condiciones de
comunicarse, trataron de vender la botella. Hay que tener en cuenta que no era un
tema fácil de abordar; no era fácil convencer a la gente de que hablaban en serio
cuando les ofrecían por cuatro céntimos una fuente de salud y de inagotables
riquezas. Era necesario además explicar los peligros de la botella; y, o bien los posibles
compradores no creían nada en absoluto y se echaban a reír, o se percataban sobre
todo de los aspectos más sombríos y, adoptando un aire muy solemne, se alejaban de
Keawe y de Kokua, considerándolos personas en trato con el demonio. De manera
que en lugar de hacer progresos, los esposos descubrieron al cabo de poco tiempo que
46

todo el mundo les evitaba; los niños se alejaban de ellos corriendo y chillando, cosa
que a Kokua le resultaba insoportable; los católicos hacían la señal de la cruz al pasar
a su lado y todos los habitantes de la isla parecían estar de acuerdo en rechazar sus
proposiciones.
Con el paso de los días se fueron sintiendo cada vez más deprimidos. Por la noche,
cuando se sentaban en su nueva casa después del día agotador, no intercambiaban
una sola palabra y si se rompía el silencio era porque Kokua no podía reprimir más
sus sollozos. Algunas veces rezaban juntos; otras colocaban la botella en el suelo y se
pasaban la velada contemplando los movimientos de la sombra en su interior. En tales
ocasiones tenían miedo de irse a descansar. Tardaba mucho en llegarles el sueño y si
uno de ellos se adormilaba, al despertarse hallaba al otro llorando silenciosamente en
la oscuridad o descubría que estaba solo, porque el otro había huído de la casa y de la
proximidad de la botella para pasear bajo los bananos en el jardín o para vagar por la
playa a la luz de la luna.
Así fue como Kokua se despertó una noche y encontró que Keawe se había
marchado. Tocó la cama y el otro lado del lecho estaba frío. Entonces se asustó,
incorporándose. Un poco de luz de luna se filtraba entre las persianas. Había
suficiente claridad en la habitación para distinguir la botella sobre el suelo. Afuera
soplaba el viento y hacía gemir los grandes árboles de la avenida mientras las hojas
secas batían en la veranda. En medio de todo esto Kokua tomó conciencia de otro
sonido; difícilmente hubiera podido decir si se trataba de un animal o de un hombre,
pero sí que era tan triste como la muerte y que le desgarraba el alma. Kokua se
levantó sin hacer ruido, entreabrió la puerta y contempló el jardín iluminado por la
luna. Allí, bajo los bananos, yacía Keawe con la boca pegada a la tierra y eran sus
labios los que dejaban escapar aquellos gemidos.
La primera idea de Kokua fue ir corriendo a consolarlo; pero en seguida comprendió
que no debía hacerlo. Keawe se había comportado ante su esposa como un hombre
valiente; no estaba bien que ella se inmiscuyera en aquel momento de debilidad. Ante
este pensamiento Kokua retrocedió, volviendo otra vez al interior de la casa.
«¡Qué negligente he sido, Dios mío!», pensó. «¡Qué débil! Es él, y no yo, quien se
enfrenta con la condenación eterna; la maldición recayó sobre su alma y no sobre la
mía. Su preocupación por mi bien y su amor por una criatura tan poco digna y tan
incapaz de ayudarle son las causas de que ahora vea tan cerca de sí las llamas del
infierno y hasta huela el humo mientras yace ahí fuera, iluminado por la luna y
azotado por el viento. ¿Soy tan torpe que hasta ahora nunca se me ha ocurrido
considerar cuál es mi deber, o quizá viéndolo he preferido ignorarlo? Pero ahora, por
fin, alzo mi alma en manos de mi afecto; ahora digo adiós a la blanca escalinata del
paraíso y a los rostros de mis amigos que están allí esperando. ¡Amor por amor y que
el mío sea capaz de igualar al de Keawe! ¡Alma por alma y que la mía perezca! »
Kokua era una mujer con gran destreza manual y en seguida estuvo preparada.
Cogió el cambio, los preciosos céntimos que siempre tenían al alcance de la mano,
porque es una moneda muy poco usada, y habían ido a aprovisionarse a una oficina
del Gobierno. Cuando Kokua avanzaba ya por la avenida, el viento trajo unas nubes
que ocultaron la luna. La ciudad dormía y la muchacha no sabía hacia dónde
dirigirse hasta que oyó una tos que salía de debajo de un árbol.
47

—Buen hombre —dijo Kokua—, ¿qué hace usted aquí solo en una noche tan fría?
El anciano apenas podía expresarse a causa de la tos, pero Kokua logró enterarse de
que era viejo y pobre y un extranjero en la isla.
—¿Me haría usted un favor?—dijo Kokua—. De extranjero a extranjera y de anciano
a muchacha, ¿no querrá usted ayudar a una hija de Hawaii?
—Ah—dijo el anciano—. Ya veo que eres la bruja de las Ocho Islas y que también
quieres perder mi alma. Pero he oído hablar de ti y te aseguro que tu perversidad
nada conseguirá contra mí.
—Siéntese aquí—le dijo Kokua—, y déjeme que le cuente una historia. Y le contó la
historia de Keawe desde el principio hasta el fin.
—Y yo soy su esposa—dijo Kokua al terminar—; la esposa que Keawe compró a
cambio de su alma. ¿Qué debo hacer? Si fuera yo misma a comprar la botella, no
aceptaría. Pero si va usted, se la dará gustosísimo; me quedaré aquí esperándole:
usted la comprará por cuatro céntimos y yo se la volveré a comprar por tres. ¡Y que el
Señor dé fortaleza a una pobre muchacha!
—Si trataras de engañarme —dijo el anciano—, creo que Dios te mataría.
—¡Sí que lo haría!—exclamó Kokua—. No le quepa duda. No podría ser tan
malvada. Dios no lo consentiría.
—Dame los cuatro céntimos y espérame aquí—dijo el anciano.
Ahora bien, cuando Kokua se quedó sola en la calle todo su valor desapareció. El
viento rugía entre los árboles y a ella le parecía que las llamas del infierno estaban ya
a punto de acometerla; las sombras se agitaban a la luz del farol, y le parecían las
manos engarfiadas de los mensajeros del maligno. Si hubiera tenido fuerzas, habría
echado a correr y de no faltarle el aliento habría gritado; pero fue incapaz de hacer
nada y se quedó temblando en la avenida como una niñita muy asustada.
Luego vio al anciano que regresaba trayendo la botella.
—He hecho lo que me pediste—dijo al llegar junto a ella—. Tu marido se ha
quedado llorando como un niño; dormirá en paz el resto de la noche.
Y extendió la mano ofreciéndole la botella a Kokua.
—Antes de dármela —jadeó Kokua— aprovéchese también de lo bueno: pida verse
libre de su tos.
—Soy muy viejo—replicó el otro—, y estoy demasiado cerca de la tumba para
aceptar favores del demonio. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no coges la botella? ¿Acaso
dudas?
—¡No, no dudo!—exclamó Kokua—. Pero me faltan las fuerzas. Espere un momento.
Es mi mano la que se resiste y mi carne la que se encoge en presencia de ese objeto
maldito. ¡Un momento tan sólo!
El anciano miró a Kokua afectuosamente.
—¡Pobre niña! —dijo—; tienes miedo; tu alma te hace dudar. Bueno, me quedaré yo
con ella. Soy viejo y nunca más conoceré la felicidad en este mundo, y, en cuanto al
otro...
—¡Démela! —jadeó Kokua—. Aquí tiene su dinero. ¿Cree que soy tan vil como para
eso? Deme la botella.
—Que Dios te bendiga, hija mía—dijo el anciano.
48

Kokua ocultó la botella bajo su holoku, se despidió del anciano y echó a andar por la
avenida sin preocuparse de saber en qué dirección. Porque ahora todos los caminos le
daban lo mismo; todos la llevaban igualmente al infierno. Unas veces iba andando y
otras corría; unas veces gritaba y otras se tumbaba en el polvo junto al camino y
lloraba. Todo lo que había oído sobre el infierno le volvía ahora a la imaginación,
contemplaba el brillo de las llamas, se asfixiaba con el acre olor del humo y sentía
deshacerse su carne sobre los carbones encendidos.
Poco antes del amanecer consiguió serenarse y volver a casa. Keawe dormía igual que
un niño, tal como el anciano le había asegurado. Kokua se detuvo a contemplar su
rostro.
—Ahora, esposo mío—dijo—, te toca a ti dormir. Cuando despiertes podrás cantar y
reír. Pero la pobre Kokua, que nunca quiso hacer mal a nadie, no volverá a dormir
tranquila, ni a cantar ni a divertirse.
Después Kokua se tumbó en la cama al lado de Keawe y su dolor era tan grande que
cayó al instante en un sopor profundísimo.
Su esposo se despertó ya avanzada la mañana y le dio la buena noticia. Era como si la
alegría lo hubiera trastornado, porque no se dio cuenta de la aflicción de Kokua, a
pesar de lo mal que ella la disimulaba. Aunque las palabras se le atragantaran, no
tenía importancia; Keawe se encargaba de decirlo todo. A la hora de comer no probó
bocado, pero ¿quién iba a darse cuenta?, porque Keawe no dejó nada en su plato.
Kokua lo veía y le oía como si se tratara de un mal sueño; había veces en que se
olvidaba o dudaba y se llevaba las manos a la frente; porque saberse condenada y
escuchar a su marido hablando sin parar de aquella manera le resultaba demasiado
monstruoso.
Mientras tanto Keawe comía y charlaba, hacía planes para su regreso a Hawaii, le
daba las gracias a Kokua por haberlo salvado, la acariciaba y le decía que en realidad
el milagro era obra suya. Luego Keawe empezó a reírse del viejo que había sido lo
suficientemente estúpido como para comprar la botella.
—Parecía un anciano respetable—dijo Keawe—. Pero no se puede juzgar por las
apariencias, porque ¿para qué necesitaría la botella ese viejo réprobo?
—Esposo mío—dijo Kokua humildemente—, su intención puede haber sido buena.
Keawe se echó a reír muy enfadado.
—¡Tonterías! —exclamó acto seguido—. Un viejo pícaro, te lo digo yo; y estúpido por
añadidura. Ya era bien difícil vender la botella por cuatro céntimos, pero por tres será
completamente imposible. Apenas queda margen y todo el asunto empieza a oler a
chamusquina... —dijo Keawe, estremeciéndose—. Es cierto que yo la compré por un
centavo cuando no sabía que hubiera monedas de menos valor. Pero es absurdo hacer
una cosa así; nunca aparecerá otro que haga lo mismo, y la persona que tenga ahora
esa botella se la llevará consigo a la tumba.
—¿No es una cosa terrible, esposo mío dijo Kokua—, que la salvación propia
signifique la condenación eterna de otra persona? Creo que yo no podría tomarlo a
broma. Creo que me sentiría abatido y lleno de melancolía. Rezaría por el nuevo
dueño de la botella.
Keawe se enfadó aún más al darse cuenta de la verdad que encerraban las palabras
de Kokua.
49

—¡Tonterías! —exclamó—. Puedes sentirte llena de melancolía si así lo deseas. Pero
no me parece que sea ésa la actitud lógica de una buena esposa. Si pensaras un poco
en mí, tendría que darte vergüenza.
Luego salió y Kokua se quedó sola.
¿Qué posibilidades tenía ella de vender la botella por dos céntimos? Kokua se daba
cuenta de que no tenía ninguna. Y en el caso de que tuviera alguna, ahí estaba su
marido empeñado en devolverla a toda prisa a un país donde no había ninguna
moneda inferior al centavo. Y ahí estaba su marido abandonándola y recriminándola
a la mañana siguiente después de su sacrificio.
Ni siquiera trató de aprovechar el tiempo que pudiera quedarle: se limitó a quedarse
en casa, y unas veces sacaba la botella y la contemplaba con indecible horror y otras
volvía a esconderla llena de aborrecimiento.
A la larga Keawe terminó por volver y la invitó a dar un paseo en coche.
—Estoy enferma, esposo mío—dijo ella—. No tengo ganas de nada. Perdóname,
pero no me divertiría.
Esto hizo que Keawe se enfadara todavía más con ella, porque creía que le entristecía
el destino del anciano, y consigo mismo, porque pensaba que Kokua tenía razón y se
avergonzaba de ser tan feliz.
—¡Eso es lo que piensas de verdad—exclamó—, y ése es el afecto que me tienes! Tu
marido acaba de verse a salvo de la condenación eterna a la que se arriesgó por tu
amor y ¡tú no tienes ganas de nada! Kokua, tu corazón es un corazón desleal.
Keawe volvió a marcharse muy furioso y estuvo vagabundeando todo el día por la
ciudad. Se encontró con unos amigos y estuvieron bebiendo juntos; luego alquilaron
un coche para ir al campo y allí siguieron bebiendo.
Uno de los que bebían con Keawe era un brutal haole ya viejo que había sido
contramaestre de un ballenero y también prófugo, buscador de oro y presidiario en
varias cárceles. Era un hombre rastrero; le gustaba beber y ver borrachos a los demás;
y se empeñaba en que Keawe tomara una copa tras otra. Muy pronto, a ninguno de
ellos le quedaba más dinero.
—¡Eh, tú! —dijo el contramaestre—, siempre estás diciendo que eres rico. Que tienes
una botella o alguna tontería parecida.
—Si—dijo Keawe—, soy rico; volveré a la ciudad y le pediré algo de dinero a mi
mujer, que es la que lo guarda.
—Ese no es un buen sistema, compañero—dijo el contramaestre—. Nunca confíes tu
dinero a una mujer. Son todas tan falsas como Judas; no la pierdas de vista.
Aquellas palabras impresionaron mucho a Keawe porque la bebida le había
enturbiado el cerebro.
«No me extrañaría que fuera falsa», pensó. «¿Por qué tendría que entristecerle tanto
mi liberación? Pero voy a demostrarle que a mí no se me engaña tan fácilmente. La
pillaré in fraganti.
De manera que cuando regresaron a la ciudad, Keawe le pidió al contramaestre que
le esperara en la esquina junto a la cárcel vieja, y él siguió solo por la avenida hasta la
puerta de su casa. Era otra vez de noche; dentro había una luz, pero no se oía ningún
ruido. Keawe dio la vuelta a la casa, abrió con mucho cuidado la puerta de atrás y
miró dentro.
50

Kokua estaba sentada en el suelo con la lámpara a su lado; delante había una botella
de color lechoso, con una panza muy redonda y un cuello muy largo; y mientras la
contemplaba, Kokua se retorcía las manos.
Keawe se quedó mucho tiempo en la puerta, mirando. Al principio fue incapaz de
reaccionar; luego tuvo miedo de que la venta no hubiera sido válida y de que la
botella hubiera vuelto a sus manos como le sucediera en San Francisco; y al pensar en
esto notó que se le doblaban las rodillas y los vapores del vino se esfumaron de su
cabeza como la neblina desaparece de un río con los primeros rayos del sol. Después
se le ocurrió otra idea. Era una idea muy extraña e hizo que le ardieran las mejillas
«Tengo que asegurarme de esto», pensó.
De manera que cerró la puerta, dio la vuelta a la casa y entró de nuevo haciendo
mucho ruido, como si acabara de llegar. Pero cuando abrió la puerta principal ya no
se veía la botella por ninguna parte; y Kokua estaba sentada en una silla y se
sobresaltó como alguien que se despierta.
—He estado bebiendo y divirtiéndome todo el día —dijo Keawe—. He encontrado
unos camaradas muy simpáticos y vengo sólo a por más dinero para seguir bebiendo
y corriéndonos la gran juerga.
Tanto su rostro como su voz eran tan severos como los de un juez, pero Kokua estaba
demasiado preocupada para darse cuenta.
—Haces muy bien en usar de tu dinero, esposo mío —dijo ella con voz temblorosa.
—Ya sé que hago bien en todo—dijo Keawe, yendo directamente hacia el baúl y
cogiendo el dinero. Pero también miró detrás, en el rincón donde guardaba la botella,
pero la botella no estaba allí.
Entonces el baúl empezó a moverse como un alga marina y la casa a dilatarse como
una espiral de humo, porque Keawe comprendió que estaba perdido, y que no le
quedaba ninguna escapatoria. «Es lo que me temía», pensó; «es ella la que ha
comprado la botella.»
Luego se recobró un poco, alzándose de nuevo; pero el sudor le corría por la cara tan
abundante como si se tratara de gotas de lluvia y tan frío como si fuera agua de pozo.
—Kokua—dijo Keawe—, esta mañana me he enfadado contigo sin razón alguna.
Ahora voy otra vez a divertirme con mis compañeros—añadió, riendo sin mucho
entusiasmo—. Pero sé que lo pasaré mejor si me perdonas antes de marcharme.
Un momento después Kokua estaba agarrada a sus rodillas y se las besaba mientras
ríos de lágrimas corrían por sus mejillas.
—¡Sólo quería que me dijeras una palabra amable! exclamó ella.
—Ojalá que nunca volvamos a pensar mal el uno del otro—dijo Keawe; acto seguido
volvió a marcharse.
Keawe no había cogido más dinero que parte de la provisión de monedas de un
céntimo que consiguieran nada más llegar. Sabía muy bien que no tenía ningún deseo
de seguir bebiendo. Puesto que su mujer había dado su alma por él, Keawe tenía
ahora que dar la suya por Kokua; no era posible pensar en otra cosa.
En la esquina, junto a la cárcel vieja, le esperaba el contramaestre.
—Mi mujer tiene la botella—dijo Keawe—, y si no me ayudas a recuperarla, se
habrán acabado el dinero y la bebida por esta noche.
51
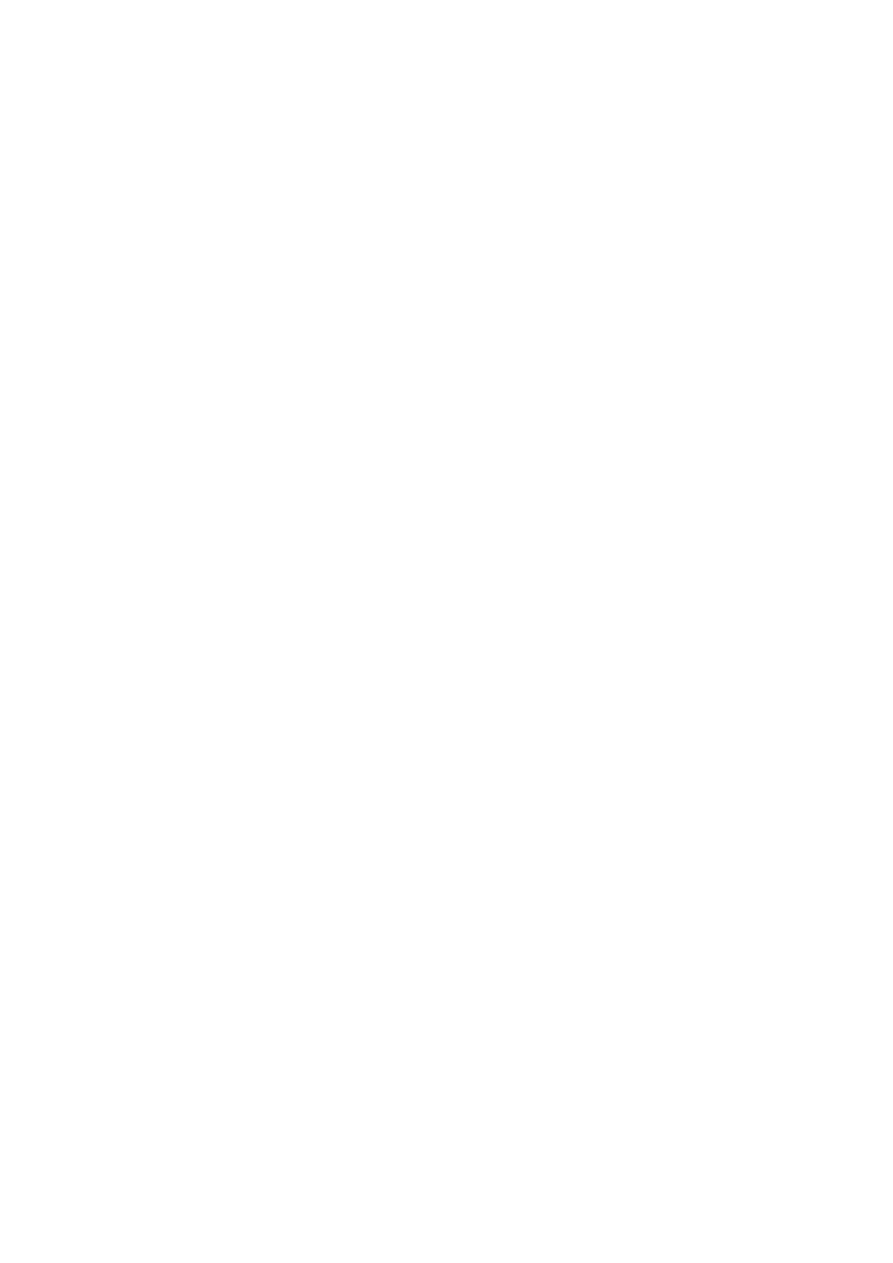
—¿No querrás decirme que esa historia de la botella va en serio?—exclamó el
contramaestre.
—Pongámonos bajo el farol—dijo Keawe—. ¿Tengo aspecto de estar bromeando?
—Debe de ser cierto—dijo el contramaestre—, porque estás tan serio como si
vinieras de un entierro.
—Escúchame, entonces—dijo Keawe—; aquí tienes dos céntimos; entra en la casa y
ofréceselos a mi mujer por la botella, y (si no estoy equivocado) te la entregará
inmediatamente. Tráemela aquí y yo te la volveré a comprar por un céntimo; porque
tal es la ley con esa botella: es preciso venderla por una suma inferior a la de la
compra. Pero en cualquier caso no le digas una palabra de que soy yo quien te envía.
—Compañero, ¿no te estarás burlando de mí?—quiso saber el contramaestre. —
Nada malo te sucedería aunque fuera así—respondió Keawe. —Tienes razón,
compañero—dijo el contramaestre.
—Y si dudas de mí—añadió Keawe—puedes hacer la prueba. Tan pronto como
salgas de la casa, no tienes más que desear que se te llene el bolsillo de dinero, o una
botella del mejor ron o cualquier otra cosa que se te ocurra y comprobarás en seguida
el poder de la botella.
—Muy bien, kanaka—dijo el contramaestre—. Haré la prueba; pero si te estás
divirtiendo a costa mía, te aseguro que yo me divertiré después a la tuya con una
barra de hierro.
De manera que el ballenero se alejó por la avenida; y Keawe se quedó esperándolo.
Era muy cerca del sitio donde Kokua había esperado la noche anterior; pero Keawe
estaba más decidido y no tuvo un solo momento de vacilación; sólo su alma estaba
llena del amargor de la desesperación.
Le pareció que llevaba ya mucho rato esperando cuando oyó que alguien se acercaba,
cantando por la avenida todavía a oscuras. Reconoció en seguida la voz del
contramaestre; pero era extraño que repentinamente diera la impresión de estar
mucho más borracho que antes.
El contramaestre en persona apareció poco después, tambaleándose, bajo la luz del
farol. Llevaba la botella del diablo dentro de la chaqueta y otra botella en la mano; y
aún tuvo tiempo de llevársela a la boca y echar un trago mientras cruzaba el círculo
iluminado.
—Ya veo que la has conseguido—dijo Keawe.
—¡Quietas las manos! —gritó el contramaestre, dando un salto hacia atrás—. Si te
acercas un paso más te parto la boca. Creías que ibas a poder utilizarme, ¿no es
cierto?
—¿Qué significa esto?—exclamó Keawe.
—¿Qué significa? —repitió el contramaestre—. Que esta botella es una cosa
extraordinaria, ya lo creo que sí; eso es lo que significa. Cómo la he conseguido por
dos céntimos es algo que no sabría explicar; pero sí estoy seguro de que no te la voy a
dar por uno.
—¿Quieres decir que no la vendes?—jadeó Keawe.
—¡Claro que no!—exclamó el contramaestre—. Pero te dejaré echar un trago de ron,
si quieres.
52

—Has de saber—dijo Keawe—que el hombre que tiene esa botella terminará en el
infierno.
—Calculo que voy a ir a parar allí de todas formas —replicó el marinero—; y esta
botella es la mejor compañía que he encontrado para ese viaje. ¡No, señor! —exclamó
de nuevo—; esta botella es mía ahora y ya puedes ir buscándote otra.
—¿Es posible que sea verdad todo esto?—exclamó Keawe—. ¡Por tu propio bien, te
lo ruego, véndemela!
—No me importa nada lo que digas—replicó el contramaestre—. Me tomaste por
tonto y ya ves que no lo soy; eso es todo. Si no quieres un trago de ron me lo tomaré
yo. ¡A tu salud y que pases buena noche!
Y acto seguido continuó andando, camino de la ciudad; y con él también la botella
desaparece de esta historia.
Pero Keawe corrió a reunirse con Kokua con la velocidad del viento; y grande fue su
alegría aquella noche; y grande, desde entonces, ha sido la paz que colma todos sus
días en la Casa Resplandeciente.
Apia, Upolu, Islas de Samoa, 1889.
53

ENCENDER UN FUEGO
JACK LONDON
Acababa de amanecer un día gris y frío, enormemente gris y frío, cuando el hombre
abandonó la ruta principal del Yukón y trepó el alto terraplén por donde un sendero
apenas visible y escasamente transitado se abría hacia el este entre bosques de gruesos
abetos. La ladera era muy pronunciada, y al llegar a la cumbre el hombre se detuvo a
cobrar aliento, disculpándose a sí mismo el descanso con el pretexto de mirar su reloj.
Eran las nueve en punto. Aunque no había en el cielo una sola nube, no se veía el sol
ni se vislumbraba siquiera su destello. Era un día despejado y, sin embargo, cubría la
superficie de las cosas una especie de manto intangible, una melancolía sutil que
oscurecía el ambiente, y se debía a la ausencia de sol. El hecho no le preocupaba.
Estaba hecho a la ausencia de sol. Habían pasado ya muchos días desde que lo había
visto por última vez, y sabía que habían de pasar muchos más antes de que su órbita
alentadora asomara fugazmente por el horizonte para ocultarse prontamente a su
vista en dirección al sur.
Echó una mirada atrás, al camino que había recorrido. El Yukón, de una milla de
anchura, yacía oculto bajo una capa de tres pies de hielo, sobre la que se habían
acumulado otros tantos pies de nieve. Era un manto de un blanco inmaculado, y que
formaba suaves ondulaciones. Hasta donde alcanzaba su vista se extendía la blancura
ininterrumpida, a excepción de una línea oscura que partiendo de una isla cubierta
de abetos se curvaba y retorcía en dirección al sur y se curvaba y retorcía de nuevo en
dirección al norte, donde desaparecía tras otra isla igualmente cubierta de abetos. Esa
línea oscura era el camino, la ruta principal que se prolongaba a lo largo de
quinientas millas, hasta llegar al Paso de Chilcoot, a Dyea y al agua salada en
dirección al sur, y en dirección al norte setenta millas hasta Dawson, mil millas hasta
Nulato y mil quinientas más después, para morir en St. Michael, a orillas del Mar de
Bering.
Pero todo aquello (la línea fina, prolongada y misteriosa, la ausencia del sol en el cielo,
el inmenso frío y la luz extraña y sombría que dominaba todo) no le
produjo al hombre ninguna impresión. No es que estuviera muy acostumbrado a ello;
era un recién llegado a esas tierras, un chechaquo, y aquel era su primer invierno. Lo
que le pasaba es que carecía de imaginación. Era rápido y agudo para las cosas de la
vida, pero sólo para las cosas, y no para calar en los significados de las cosas.
Cincuenta grados bajo cero significaban unos ochenta grados bajo el punto de
congelación. El hecho se traducía en un frío desagradable, y eso era todo. No lo
inducía a meditar sobre la susceptibilidad de la criatura humana a las bajas
temperaturas, ni sobre la fragilidad general del hombre, capaz sólo de vivir dentro de
unos límites estrechos de frío y de calor, ni lo llevaba tampoco a perderse en
conjeturas acerca de la inmortalidad o de la función que cumple el ser humano en el
universo. Cincuenta grados bajo cero significaban para él la quemadura del hielo que
provocaba dolor, y de la que había que protegerse por medio de manoplas, orejeras,
54

mocasines y calcetines de lana. Cincuenta grados bajo cero se reducían para él a eso...
a cincuenta grados bajo cero. Que pudieran significar algo más, era una idea que no
hallaba cabida en su mente.
Al volverse para continuar su camino escupió meditabundo en el suelo. Un chasquido
seco, semejante a un estallido, lo sobresaltó. Escupió de nuevo. Y de nuevo crujió la
saliva en el aire, antes de que pudiera llegar al suelo. El hombre sabía que a cincuenta
grados bajo cero la saliva cruje al tocar la nieve, pero en este caso había crujido en el
aire. Indudablemente la temperatura era aún más baja. Cuánto más baja, lo
ignoraba. Pero no importaba. Se dirigía al campamento del ramal izquierdo del
Arroyo Henderson, donde lo esperaban sus compañeros. Ellos habían llegado allí
desde la región del Arroyo Indio, atravesando la línea divisoria, mientras él iba dando
un rodeo para estudiar la posibilidad de extraer madera de las islas del Yukón la
próxima primavera. Llegaría al campamento a las seis en punto; para entonces ya
habría oscurecido, era cierto, pero los muchachos, que ya se hallarían allí, habrían
encendido una hoguera y la cena estaría preparada y aguardándolo. En cuanto al
almuerzo... palpó con la mano el bulto que sobresalía bajo la chaqueta. Lo sintió bajo
la camisa, envuelto en un pañuelo, en contacto con la piel desnuda. Aquel era el
único modo de evitar que se congelara. Se sonrió ante el recuerdo de aquellas galletas
empapadas en grasa de cerdo que encerraban sendas lonchas de tocino frito.
Se introdujo entre los gruesos abetos. El sendero era apenas visible. Había caído al
menos un pie de nieve desde que pasara el último trineo. Se alegró de viajar a pie y
ligero de equipaje. De hecho, no llevaba más que el almuerzo envuelto en el pañuelo.
Le sorprendió, sin embargo, la intensidad del frío. Sí, realmente hacía frío, se dijo,
mientras se frotaba la nariz y las mejillas insensibles con la mano enfundada en una
manopla. Era un hombre velludo, pero el vello de la cara no lo protegía de las bajas
temperaturas, ni los altos pómulos, ni la nariz ávida que se hundía agresiva en el aire
helado.
Pegado a sus talones trotaba un perro esquimal, el clásico perro lobo de color gris y
de temperamento muy semejante al de su hermano, el lobo salvaje. El animal
avanzaba abrumado por el tremendo frío. Sabía que aquél no era día para viajar. Su
instinto le decía más que el raciocinio al hombre a quien acompañaba. Lo cierto es
que la temperatura no era de cincuenta grados, ni siquiera de poco menos de
cincuenta; era de sesenta grados bajo cero, y más tarde, de setenta bajo cero. Era de
setenta y cinco grados bajo cero. Teniendo en cuenta que el punto de congelación es
treinta y dos sobre cero, eso significaba ciento siete grados bajo el punto de
congelación. El perro no sabía nada de termómetros. Posiblemente su cerebro no
tenía siquiera una conciencia clara del frío como puede tenerla el cerebro humano.
Pero el animal tenía instinto. Experimentaba un temor vago y amenazador que lo
subyugaba, que lo hacía arrastrarse pegado a los talones del hombre, y que lo inducía
a cuestionarse todo movimiento inusitado de éste como esperando que llegara al
campamento o que buscara refugio en algún lugar y encendiera una hoguera. El
perro había aprendido lo que era el fuego y lo deseaba; y si no el fuego, al menos
hundirse en la nieve y acurrucarse a su calor, huyendo del aire.
La humedad helada de su respiración cubría sus lanas de una fina escarcha,
especialmente allí donde el morro y los bigotes blanqueaban bajo el aliento
55

cristalizado. La barba rojiza y los bigotes del hombre estaban igualmente helados,
pero de un modo más sólido; en él la escarcha se había convertido en hielo y
aumentaba con cada exhalación. El hombre mascaba tabaco, y aquella mordaza
helada mantenía sus labios tan rígidos que cuando escupía el jugo no podía limpiarse
la barbilla. El resultado era una barba de cristal del color y la solidez del ámbar que
crecía constantemente y que si cayera al suelo se rompería como el cristal en
pequeños fragmentos. Pero al hombre no parecía importarle aquel apéndice a su
persona. Era el castigo que los aficionados a mascar tabaco habían de sufrir en esas
regiones, y él no lo ignoraba, pues había ya salido dos veces anteriormente en días de
intenso frío. No tanto como en esta ocasión, eso lo sabía, pero el termómetro en
Sesenta Millas había marcado en una ocasión cincuenta grados, y hasta cincuenta y
cinco grados bajo cero.
Anduvo varias millas entre los abetos, cruzó una ancha llanura cubierta de matorrales
achaparrados y descendió un terraplén hasta llegar al cauce helado de un riachuelo.
Aquel era el Arroyo Henderson. Se hallaba a diez millas de la bifurcación. Miró la
hora. Eran las diez. Recorría unas cuatro millas por hora y calculó que llegaría a ese
punto a las doce y media. Decidió que celebraría el hecho almorzando allí mismo.
Cuando el hombre reanudó su camino con paso inseguro, siguiendo el cauce del río,
el perro se pegó de nuevo a sus talones, mostrando su desilusión con el caer del rabo
entre las patas. La vieja ruta era claramente visible, pero unas doce pulgadas de nieve
cubrían las huellas del último trineo. Ni un solo ser humano había recorrido en más
de un mes el cauce de aquel arroyo silencioso. El hombre siguió adelante a marcha
regular. No era muy dado a la meditación, y en aquel momento no se le ocurría nada
en qué pensar excepto que comería en la bifurcación y que a las seis de la tarde
estaría en el campamento con los compañeros. No tenía a nadie con quien hablar, y
aunque lo hubiera tenido le habría sido imposible hacerlo debido a la mordaza que le
inmovilizaba los labios. Así que siguió adelante mascando tabaco monótonamente y
alargando poco a poco su barba de ámbar.
De vez en cuando se reiteraba en su mente la idea de que hacía mucho frío y que
nunca había experimentado temperaturas semejantes. Conforme avanzaba en su
camino se frotaba las mejillas y la nariz con el dorso de una mano enfundada en una
manopla. Lo hacía automáticamente, alternando la derecha con la izquierda. Pero en
el instante en que dejaba de hacerlo, los carrillos se le entumecían, y al segundo
siguiente la nariz se le quedaba insensible. Estaba seguro de que tenía heladas las
mejillas; lo sabía y sentía no haberse ingeniado un antifaz como el que llevaba Bud en
días de mucho frío y que le protegía casi toda la cara. Pero al fin y al cabo, tampoco
era para tanto. ¿Qué importancia tenían unas mejillas entumecidas? Era un poco
doloroso, es cierto, pero nada verdaderamente serio.
A pesar de su poca inclinación a pensar era buen observador y reparó en los cambios
que había experimentado el arroyo, en las curvas y los meandros y en las
acumulaciones de troncos y ramas provocadas por el deshielo de la primavera. Tenía
especial cuidado en mirar dónde ponía los pies. En cierto momento, al doblar una
curva, se detuvo sobresaltado como un caballo espantado; retrocedió unos pasos y dio
un rodeo para evitar el lugar donde había pisado. El arroyo, el hombre lo sabía,
estaba helado hasta el fondo (era imposible que corriera el agua en aquel frío ártico),
56

pero sabía también que había manantiales que brotaban en las laderas y corrían bajo
la nieve y sobre el hielo del río. Sabía que ni el frío más intenso helaba esos
manantiales, y no ignoraba el peligro que representaban. Eran auténticas trampas.
Ocultaban bajo la nieve verdaderas lagunas de una profundidad que oscilaba entre
tres pulgadas y tres pies de agua. En ocasiones estaban cubiertas por una fina capa de
hielo de un grosor de media pulgada oculta a su vez por un manto de nieve. Otras
veces alternaban las capas de agua y de hielo, de modo que si el caminante rompía la
primera, continuaba rompiendo sucesivas capas con peligro de hundirse en el agua,
en ocasiones hasta la cintura. Por eso había retrocedido con pánico. Había notado
cómo cedía el suelo bajo su pisada y había oído el crujido de una fina capa de hielo
oculta bajo la nieve. Mojarse los pies en aquella temperatura era peligroso. En el
mejor de los casos representaba un retraso, pues le obligaría a detenerse y a hacer una
hoguera, al calor de la cual calentarse los pies y secar sus mocasines y calcetines de
lana. Se detuvo a estudiar el cauce del río, y decidió que la corriente de agua venía de
la derecha. Reflexionó unos instantes, sin dejar de frotarse las mejillas y la nariz, y
luego dio un pequeño rodeo por la izquierda, pisando con cautela y asegurándose
cuidadosamente de dónde ponía los pies. Una vez pasado el peligro se metió en la
boca una nueva porción de tabaco y reemprendió su camino.
En el curso de las dos horas siguientes tropezó con varias trampas semejantes.
Generalmente la nieve acumulada sobre las lagunas ocultas tenía un aspecto glaseado
que advertía del peligro. En una ocasión, sin embargo, estuvo a punto de sucumbir,
pero se detuvo a tiempo y quiso obligar al perro a que caminara ante él. El perro no
quiso adelantarse. Se resistió hasta que el hombre se vio obligado a empujarlo, y sólo
entonces se adentró apresuradamente en la superficie blanca y lisa. De pronto el suelo
se hundió bajo sus patas, el perro se ladeó y buscó terreno más seguro. Se había
mojado las patas delanteras, y casi inmediatamente el agua adherida a ellas se había
convertido en hielo. Sin perder un segundo se aplicó a lamerse las pezuñas, y luego se
tendió en el suelo y comenzó a arrancar a mordiscos el hielo que se había formado
entre los dedos. Así se lo dictaba su instinto. Permitir que el hielo continuara allí
acumulado significaba dolor. Él no lo sabía, simplemente obedecía a un impulso
misterioso que surgía de las criptas más profundas de su ser. Pero el hombre sí lo
sabía, porque su juicio le había ayudado a comprenderlo, y por eso se quitó la
manopla de la mano derecha y ayudó al perro a quitarse las partículas de hielo. Se
asombró al darse cuenta de que no había dejado los dedos al descubierto más de un
minuto y ya los tenía entumecidos. Sí, señor, hacía frío. Se volvió a enfundar la
manopla a toda prisa y se golpeó la mano con fuerza contra el pecho.
A las doce, la claridad era mayor, pero el sol había descendido demasiado hacia el sur
en su viaje invernal, como para poder asomarse sobre el horizonte. La tierra se
interponía entre él y el Arroyo Henderson, donde el hombre caminaba
bajo un cielo despejado, sin proyectar sombra alguna. A las doce y media en punto
llegó a la bifurcación. Estaba contento de la marcha que llevaba. Si seguía así, a las
seis estaría con sus compañeros. Se desabrochó la chaqueta y la camisa y sacó el
almuerzo La acción no le llevó más de un cuarto de minuto y, sin embargo, notó que
la sensibilidad huía de sus dedos. No volvió a ponerse la manopla; esta vez se limitó a
sacudirse los dedos contra el muslo una docena de veces. Luego se sentó sobre un
57

tronco helado a comerse su almuerzo. El dolor que le había provocado sacudirse los
dedos contra las piernas se desvaneció tan pronto que se sorprendió. No había
mordido siquiera la primera galleta. Volvió a sacudir los dedos repetidamente y esta
vez los enfundó en la manopla, descubriendo, en cambio, la mano izquierda. Trató de
hincar los dientes en la galleta, pero la mordaza de hielo le impidió abrir la boca. Se
había olvidado de hacer una hoguera para derretirla. Se rió de su descuido, y
mientras se reía notó que los dedos que había dejado a la intemperie se le habían
quedado entumecidos. Sintió también que las punzadas que había sentido en los pies
al sentarse se hacían cada vez más tenues. Se preguntó si sería porque los pies se
habían calentado o porque habían perdido sensibilidad. Trató de mover los dedos de
los pies dentro de los mocasines y comprobó que los tenía entumecidos.
Se puso la manopla apresuradamente y se levantó. Estaba un poco asustado. Dio una
serie de patadas contra el suelo, hasta que volvió a sentir las punzadas de nuevo. Sí,
señor, hacía frío, pensó. Aquel hombre del Arroyo del Sulfuro había tenido razón al
decir que en aquella región el frío podía ser estremecedor. ¡Y pensar que cuando se lo
dijo él se había reído! No había vuelta que darle, hacía un frío de mil demonios. Paseó
de arriba a abajo dando fuertes patadas en el suelo y frotándose los brazos con las
manos, hasta que volvió a calentarse. Sacó entonces los fósforos y comenzó a preparar
una hoguera. En el nivel más bajo de un arbusto cercano encontró un depósito de
ramas acumuladas por el deshielo la primavera anterior. Estaban completamente
secas y se avenían perfectamente a sus propósitos. Añadiendo ramas poco a poco a las
primeras llamas logró hacer una hoguera perfecta; a su calor se derritió la mordaza
de hielo y pudo comerse las galletas. De momento había logrado vencer al frío del
exterior. El perro se solazó al fuego y se tendió sobre la nieve a la distancia precisa
para poder calentarse sin peligro de quemarse.
Cuando el hombre terminó de comer llenó su pipa y fumó sin apresurarse. Luego se
puso las manoplas, se ajustó las orejeras y comenzó a caminar siguiendo la orilla
izquierda del arroyo. El perro, desilusionado, se resistía a abandonar el fuego. Aquel
hombre no sabía lo que hacía. Probablemente sus antepasados ignoraban lo que era
el frío, el auténtico frío, el que llega a los ciento setenta grados bajo el punto de
congelación. Pero el perro sí sabía; sus antepasados lo habían experimentado y él
había heredado su sabiduría. Él sabía que no era bueno ni sensato echarse al camino
con aquel frío salvaje. Con ese tiempo lo mejor era acurrucarse en un agujero en la
nieve y esperar a que una cortina de nubes ocultara el rostro del espacio exterior de
donde procedía el frío. Pero entre el hombre y el perro no había una auténtica
compenetración. El uno era siervo del otro, y las únicas caricias que había recibido
eran las del látigo y los sonidos sordos y amenazadores que las precedían. Por eso el
perro no hizo el menor esfuerzo por comunicar al hombre sus temores. Su suerte no
le preocupaba; si se resistía a abandonar la hoguera era exclusivamente por sí mismo.
Pero el hombre silbó y le habló con el lenguaje del látigo, y el perro se pegó a sus
talones y lo siguió.
El hombre se metió en la boca una nueva porción de tabaco y dio comienzo a otra
barba de ámbar. Pronto su aliento húmedo le cubrió de un polvo blanco el bigote, las
cejas y las pestañas. No había muchos manantiales en la orilla izquierda del
Henderson, y durante media hora caminó sin hallar ninguna dificultad. Pero de
58

pronto sucedió. En un lugar donde nada advertía del peligro, donde la blancura
ininterrumpida de la nieve parecía ocultar una superficie sólida, el hombre se hundió.
No fue mucho, pero antes de lograr ponerse de pie en terreno firme se había mojado
hasta la rodilla.
Se enfureció y maldijo en voz alta su suerte. Quería llegar al campamento a las seis en
punto y aquel percance representaba una hora de retraso. Ahora tendría
que encender una hoguera y esperar a que se le secaran los pies, los calcetines y los
mocasines. Con aquel frío no podía hacer otra cosa, eso sí lo sabía. Trepó a lo alto del
terraplén que formaba la ribera del riachuelo. En la cima, entre las ramas más bajas
de varios abetos enanos, encontró un depósito de leña seca hecho de troncos y ramas
principalmente, pero también de algunas ramillas de menor tamaño y de briznas de
hierba del año anterior. Arrojó sobre la nieve los troncos más grandes, con objeto de
que sirvieran de base para la hoguera e impidieran que se derritiera la nieve y se
hundiera en ella la llama que logró obtener arrimando una cerilla a un trozo de
corteza de abedul que se había sacado del bolsillo La corteza de abedul ardía con más
facilidad que el papel. Tras colocar la corteza sobre la base de troncos, comenzó a
alimentar la llama con las briznas de hierba seca y las ramas de menor tamaño.
Trabajó lentamente y con cautela, sabedor del peligro que corría. Poco a poco,
conforme la llama se fortalecía, fue aumentando el tamaño de las ramas que a ella
añadía. Decidió ponerse en cuclillas sobre la nieve para poder sacar la madera de
entre las ramas de los abetos y aplicarlas directamente al fuego. Sabía que no podía
permitirse un solo fallo. A setenta y cinco grados bajo cero y con los pies mojados no
se puede fracasar en el primer intento de hacer una hoguera. Con los pies secos
siempre se puede correr media milla para restablecer la circulación de la sangre, pero
a setenta y cinco bajo cero es totalmente imposible hacer circular la sangre por unos
pies mojados. Cuanto más se corre, más se hielan los pies.
Esto el hombre lo sabía. El veterano del Arroyo del Sulfuro se lo había dicho el otoño
anterior, y ahora se daba cuenta de que había tenido razón. Ya no sentía los pies. Para
hacer la hoguera había tenido que quitarse las manoplas, y los dedos se le habían
entumecido también. El andar a razón de cuatro millas por hora había mantenido
bien regadas de sangre la superficie del tronco y las extremidades, pero en el instante
en que se había detenido, su corazón había aminorado la marcha. El frío castigaba
sin piedad en aquel extremo inerme de la tierra y el hombre, por hallarse en aquel
lugar, era víctima del castigo en todo su rigor. La sangre de su cuerpo retrocedía ante
aquella temperatura extrema. La sangre estaba viva como el perro, y como el perro
quería ocultarse, ponerse al abrigo de aquel frío implacable. Mientras el hombre
andaba a cuatro millas por hora obligaba a la sangre a circular hasta la superficie,
pero ahora ésta, aprovechando su inacción, se retraía y se hundía en los recovecos
más profundos de su cuerpo. Las extremidades fueron las primeras que notaron los
efectos de su ausencia. Los pies mojados se helaron, mientras que los dedos expuestos
a la intemperie perdieron sensibilidad, aunque aún no habían empezado a
congelarse. La nariz y las mejillas estaban entumecidas, y la piel del cuerpo se
enfriaba conforme la sangre se retiraba.
Pero el hombre estaba a salvo. El hielo sólo le afectaría los dedos de los pies y la nariz,
porque el fuego comenzaba ya a cobrar fuerza. Lo alimentaba ahora con ramas del
59

grueso de un dedo. Un minuto más y podría arrojar a él troncos del grosor de su
muñeca. Entonces se quitaría los mocasines y los calcetines y mientras se secaban
acercaría a las llamas los pies desnudos, no sin antes frotarlos, naturalmente, con un
puñado de nieve. La hoguera era un completo éxito. Estaba salvado. Recordó el
consejo del veterano del Arroyo del Sulfuro y sonrió. El anciano había enunciado con
toda seriedad la ley según la cual por debajo de cincuenta grados bajo cero no se debe
viajar solo por la región del Klondike. Pues bien, allí estaba él; había sufrido el
accidente más temido, iba solo, y, sin embargo, se había salvado. Abuelos veteranos,
pensó, eran bastante cobardes, al menos algunos de ellos. Mientras no se perdiera la
cabeza no había nada que temer. Se podía viajar solo con tal de que se fuera hombre
de veras. Aun así era asombrosa la velocidad a que se helaban la nariz y las mejillas.
Nunca había sospechado que los dedos pudieran quedar sin vida en tan poco tiempo.
Y sin vida se hallaban los suyos porque apenas podía unirlos para coger una rama y
los sentía lejos, muy lejos de su cuerpo. Cuando trataba de coger una rama tenía que
mirar para asegurarse con la vista de que había logrado su propósito. Entre su
cerebro y las yemas de sus dedos quedaba escaso contacto.
Pero todo aquello no importaba gran cosa. Allí estaba la hoguera crujiendo y
chisporroteando y prometiendo vida con cada llama retozona. Trató de quitarse los
mocasines. Estaban cubiertos de hielo. Los gruesos calcetines alemanes se habían
convertido en láminas de hierro que llegaban hasta media pantorrilla. Los cordones
de los mocasines eran cables de acero anudados y enredados en extraña
confabulación. Durante unos momentos trató de deshacer los nudos con los dedos;
luego, dándose cuenta de la inutilidad del esfuerzo, sacó su cuchillo.
Pero antes de que pudiera cortar los cordones ocurrió la tragedia. Fue culpa suya o,
mejor dicho, consecuencia de su error. No debió hacer la hoguera bajo las ramas del
abeto. Debió hacerla en un claro. Pero le había resultado más sencillo recoger el
material de entre las ramas y arrojarlo directamente al fuego. El árbol bajo el que se
hallaba estaba cubierto de nieve. El viento no había soplado en varias semanas y las
ramas estaban excesivamente cargadas. Cada brizna de hierba, cada rama que cogía,
comunicaba al árbol una leve agitación, imperceptible a su entender, pero suficiente
para provocar el desastre. En lo más alto del árbol una rama volcó su carga de nieve
sobre las ramas inferiores, y el impacto multiplicó el proceso hasta acumularse toda la
nieve del árbol sobre las ramas más bajas. La nieve creció como en una avalancha y
cayó sin previo aviso sobre el hombre y sobre la hoguera. El fuego se apagó. Donde
pocos momentos antes había crepitado, no quedaba más que un desordenado
montón de nieve fresca.
El hombre quedó estupefacto. Fue como si hubiera oído su sentencia de muerte.
Durante unos instantes se quedó sentado mirando hacia el lugar donde segundos
antes ardiera un alegre fuego. Después se tranquilizó. Quizá el veterano del Arroyo
del Sulfuro había tenido razón. Si tuviera un compañero de viaje, ahora no correría
peligro. Su compañero podía haber encendido el fuego. Pero de este modo sólo él
podía encender otra hoguera y esta segunda vez un fallo sería mortal. Aun si lo
lograba, lo más seguro era que perdería para siempre parte de los dedos de los pies.
Debía tenerlos congelados ya, y aún tardaría en encender un fuego.
60

Estos fueron sus pensamientos, pero no se sentó a meditar sobre ellos. Mientras
merodeaban por su mente no dejó de afanarse en su tarea. Hizo una nueva base para
la hoguera, esta vez en campo abierto, donde ningún árbol traidor pudiera sofocarla.
Reunió luego un haz de ramillas e hierbas secas acumuladas por el deshielo. No podía
cogerlas con los dedos, pero sí podía levantarlas con ambas manos, en montón. De
esta forma cogía muchas ramas podridas y un musgo verde que podría perjudicar al
fuego, pero no podía hacerlo mejor. Trabajó metódicamente; incluso dejó en reserva
un montón de ramas más gruesas para utilizarlas como combustible una vez que el
fuego hubiera cobrado fuerza. Y mientras trabajaba, el perro lo miraba con la
ansiedad reflejándose en los ojos, porque lo consideraba el encargado de
proporcionarle fuego, y el fuego tardaba en llegar.
Cuando todo estuvo listo, el hombre buscó en su bolsillo un segundo trozo de corteza
de abedul. Sabía que estaba allí, y aunque no podía sentirla con los dedos la oía crujir,
mientras revolvía en sus bolsillos. Por mucho que lo intentó no pudo hacerse con ella.
Y, mientras tanto, no se apartaba de su mente la idea de que cada segundo que
pasaba los pies se le helaban más y más. Comenzó a invadirlo el pánico, pero supo
luchar contra él y conservar la calma. Se puso las manoplas con los dientes y blandió
los brazos en el aire para sacudirlos después con fuerza contra los costados. Lo hizo
primero sentado, luego de pie, mientras el perro lo contemplaba sentado sobre la
nieve con su cola peluda de lobo enroscada en torno a las patas para calentarlas, y las
agudas orejas lupinas proyectadas hacia el frente. Y el hombre, mientras sacudía y
agitaba en el aire los brazos y las manos, sintió una enorme envidia por aquella
criatura, caliente y segura bajo su cobertura natural.
Al poco tiempo sintió la primera señal lejana de un asomo de sensación en sus dedos
helados. El suave cosquilleo inicial se fue haciendo cada vez más fuerte hasta
convertirse en un dolor agudo, insoportable, pero que él recibió con indecible
satisfacción. Se quitó la manopla de la mano derecha y se dispuso a buscar la astilla.
Los dedos expuestos comenzaban de nuevo a perder sensibilidad. Luego sacó un
manojo de fósforos de sulfuro. Pero el tremendo frío había entumecido ya totalmente
sus dedos. Mientras se esforzaba por separar una cerilla de las otras, el paquete entero
cayó al suelo Trató de recogerlo, pero no pudo. Los dedos muertos no podían ni tocar
ni coger. Ejecutaba cada acción con una inmensa cautela. Apartó de su mente la idea
de que los pies, la nariz y las mejillas se le helaban a enorme velocidad, y se entregó
en cuerpo y alma a la tarea de recoger del suelo las cerillas. Decidió utilizar la vista en
lugar del tacto, y en el momento en que vio dos de sus dedos debidamente colocados
uno a cada lado del paquete, los cerró, o mejor dicho quiso cerrarlos, pero la
comunicación estaba ya totalmente cortada y los dedos no obedecieron. Se puso la
manopla derecha y se sacudió la mano salvajemente sobre la rodilla. Luego,
utilizando ambas manos, recogió el paquete de fósforos entre un puñado de nieve y se
lo colocó en el regazo. Pero con esto no había conseguido nada. Tras una larga
manipulación logró aprisionar el paquete entre las dos manos enguantadas, y de esta
manera lo levantó hasta su boca. El hielo que sellaba sus labios crujió cuando con un
enorme esfuerzo consiguió separarlos. Contrajo la mandíbula, elevó el labio superior
y trató de separar una cerilla con los dientes. Al fin lo logró, y la dejó caer sobre las
rodillas. Seguía sin conseguir nada. No podía recogerla. Al fin se le ocurrió una idea.
61

La levantó entre los dientes y la frotó contra el muslo. Veinte veces repitió la
operación, hasta que logró encender el fósforo. Sosteniéndolo aún entre los dientes lo
acercó a la corteza de abedul, pero el vapor de azufre le llegó a los pulmones y le
causó una tos espasmódica. El fósforo cayó sobre la nieve y se apagó.
El veterano del Arroyo del Sulfuro tenía razón, pensó el hombre en el momento de
resignada desesperación que siguió al incidente. A menos de cincuenta grados bajo
cero se debe viajar siempre con un compañero. Dio unas cuantas palmadas, pero no
notó en las manos la menor sensación. Se quitó las manoplas con los dientes y cogió
el paquete entero de fósforos con la base de las manos. Como aún no tenía helados los
músculos de los brazos pudo ejercer presión sobre el paquete. Luego frotó los fósforos
contra la pierna. De pronto estalló la llama.
¡Sesenta fósforos de azufre ardiendo al mismo tiempo! No soplaba ni la brisa más
ligera que pudiera apagarlos. Ladeó la cabeza para escapar a los vapores y aplicó la
llama a la corteza de abedul. Mientras lo hacía notó una extraña sensación en la
mano. La carne se le quemaba. A su olfato llegó el olor y allá dentro, bajo la
superficie, lo sintió. La sensación se fue intensificando hasta convertirse en un dolor
agudo. Y aún así lo soportó manteniendo torpemente la llama contra la corteza que
no se encendía porque sus manos se interponían, absorbiendo la mayor parte del
fuego.
Al fin, cuando no pudo aguantar más, abrió las manos de golpe. Los fósforos cayeron
chisporroteando sobre la nieve, pero la corteza de abedul estaba encendida. Comenzó
a acumular sobre la llama ramas y briznas de hierba. No podía seleccionar, porque la
única forma de transportar el combustible era utilizando la base de las manos. A las
ramas iban adheridos fragmentos de madera podrida y de un musgo verde que
arrancó como pudo con los dientes. Cuidó la llama con mimo y con torpeza. Esa
llama significaba la vida, y no podía perecer. La sangre se retiró de la superficie de su
cuerpo, y el hombre comenzó a tiritar y a moverse desarticuladamente. Un
montoncillo de musgo verde cayó sobre la llama. Trató de apartarlo, pero el temblor
de los dedos desbarató el núcleo de la hoguera. Las ramillas se disgregaron. Quiso
reunirlas de nuevo, pero a pesar del enorme esfuerzo que hizo por conseguirlo, el
temblor de sus manos se impuso y las ramas se disgregaron sin remedio. Cada una de
ellas elevó en el aire una pequeña columna de humo y se apagó. El hombre, el
encargado de proporcionar el fuego, había fracasado. Mientras miraba apáticamente
en torno suyo, su mirada recayó en el perro, que sentado frente a él, al otro lado de
los restos de la hoguera, se movía con impaciencia, levantando primero una pata,
luego la otra, y pasando de una a otra el peso de su cuerpo.
Al ver al animal se le ocurrió una idea descabellada. Recordó haber oído la historia
de un hombre que, sorprendido por una tormenta de nieve, había matado a un
novillo, lo había abierto en canal y había logrado sobrevivir introduciéndose en su
cuerpo. Mataría al perro e introduciría sus manos en el cuerpo caliente,
hasta que la insensibilidad desapareciera. Después encendería otra hoguera. Llamó al
perro, pero el tono atemorizado de su voz asustó al animal, que nunca lo había oído
hablar de forma semejante. Algo extraño ocurría, y su naturaleza desconfiada
olfateaba el peligro. No sabía de qué se trataba, pero en algún lugar de su cerebro el
temor se despertó. Agachó las orejas y redobló sus movimientos inquietos, pero no
62

acudió a la llamada. El hombre se puso de rodillas y se acercó a él. Su postura
inusitada despertó aún mayores sospechas en el perro, que se hizo a un lado
atemorizado.
El hombre se sentó en la nieve unos momentos y luchó por conservar la calma. Luego
se puso las manoplas con los dientes y se levantó. Tuvo que mirar al suelo primero
para asegurarse de que se había levantado, porque la ausencia de sensibilidad en los
pies le había hecho perder contacto con la tierra. Al verle en posición erecta, el perro
dejó de dudar, y cuando el hombre volvió a hablarle en tono autoritario con el sonido
del látigo en la voz, volvió a su servilismo acostumbrado y lo obedeció. En el
momento en que llegaba a su lado, el hombre perdió el control. Extendió los brazos
hacia él y comprobó con auténtica sorpresa que las manos no se cerraban, que no
podía doblar los dedos ni notaba la menor sensación. Había olvidado que estaban ya
helados y que el proceso se agravaba por momentos. Aun así, todo sucedió con tal
rapidez que antes de que el perro pudiera escapar lo había aferrado entre los brazos.
Se sentó en la nieve y lo mantuvo aferrado contra su cuerpo, mientras el perro se
debatía por desasirse.
Aquello era lo único que podía hacer. Apretarlo contra sí y esperar. Se dio cuenta de
que ni siquiera podía matarlo. Le era completamente imposible. Con las manos
heladas no podía ni empuñar el cuchillo ni asfixiar al animal. Al fin lo soltó y el perro
escapó con el rabo entre las patas, sin dejar de gruñir. Se detuvo a unos cuarenta pies
de distancia, y desde allí estudió al hombre con curiosidad, con las orejas enhiestas y
proyectadas hacia el frente.
El hombre se buscó las manos con la mirada y las halló colgando de los extremos de
sus brazos. Le pareció extraño tener que utilizar la vista para encontrarlas. Volvió a
blandir los brazos en el aire golpeándose las manos
enguantadas contra los costados. Los agitó durante cinco minutos con violencia
inusitada, y de este modo logró que el corazón lanzara a la superficie de su cuerpo la
sangre suficiente para que dejara de tiritar. Pero seguía sin sentir las manos. Tenía la
impresión de que le colgaban como peso muerto al final de los brazos, pero cuando
quería localizar esa impresión, no la encontraba.
Comenzó a invadirle el miedo a la muerte, un miedo sordo y tenebroso. El temor se
agudizó cuando cayó en la cuenta de que ya no se trataba de perder unos cuantos
dedos de las manos o los pies, que ahora constituía un asunto de vida o muerte en el
que llevaba todas las de perder. La idea le produjo pánico; se volvió y echó a correr
sobre el cauce helado del arroyo, siguiendo la vieja ruta ya casi invisible. El perro
trotaba a su lado, a la misma altura que él. Corrió ciegamente sin propósito ni fin,
con un miedo que no había sentido anteriormente en su vida. Mientras corría
desesperado entre la nieve comenzó a ver las cosas de nuevo: las riberas del arroyo,
los depósitos de ramas, los álamos desnudos, el cielo... Correr le hizo sentirse mejor.
Ya no tiritaba. Era posible que si seguía corriendo los pies se le descongelaran y hasta,
quizá, si corría lo suficiente, podría llegar al campamento. Indudablemente perdería
varios dedos de las manos y los pies y parte de la cara, pero sus compañeros se
encargarían de cuidarlo y salvarían el resto. Mientras acariciaba este pensamiento le
asaltó una nueva idea. Pensó de pronto que nunca llegaría al campamento, que se
hallaba demasiado lejos, que el hielo se había adueñado de él y pronto sería un
63

cuerpo rígido, muerto. Se negó a dar paso franco a este nuevo pensamiento, y lo
confinó a los lugares más recónditos de su mente, desde donde siguió pugnando por
hacerse oír, mientras el hombre se esforzaba en pensar en otras cosas.
Le extrañó poder correr con aquellos pies tan helados que ni los sentía cuando los
ponía en el suelo y cargaba sobre ellos el peso de su cuerpo. Le parecía deslizarse
sobre la superficie sin tocar siquiera la tierra. En alguna parte había visto un
Mercurio alado, y en aquel momento se preguntó qué sentiría Mercurio al volar sobre
la tierra.
Su teoría acerca de correr hasta llegar al campamento tenía un solo fallo: su cuerpo
carecía de la resistencia necesaria. Varias veces tropezó y se tambaleó, y al fin, en una
ocasión, cayó al suelo. Trató de incorporarse, pero le fue imposible. Decidió sentarse
y descansar; cuando lograra poder levantarse andaría en vez de correr, y de este
modo llegaría a su destino. Mientras esperaba a recuperar el aliento notó que lo
invadía una sensación de calor y bienestar. Ya no tiritaba, y hasta le pareció sentir en
el pecho una especie de calorcillo agradable. Y, sin embargo, cuando se tocaba la
nariz y las mejillas no experimentaba ninguna sensación. A pesar de haber corrido
del modo en que lo había hecho, no había logrado que se deshelaran, como tampoco
las manos ni los pies. De pronto se le ocurrió que el hielo debía ir ganando terreno en
su cuerpo. Trató de olvidarse de ello, de pensar en otra cosa. La idea despertaba en él
auténtico pánico, y tenía miedo al pánico. Pero el pensamiento iba cobrando terreno,
afirmándose y persistiendo hasta que el hombre conjuró la visión de un cuerpo
totalmente helado. No pudo soportarlo y comenzó a correr de nuevo.
Y siempre que corría, el perro lo seguía, pegado a sus talones. Cuando el hombre se
cayó por segunda vez, el animal se detuvo, reposó el rabo sobre las patas delanteras y
se sentó a mirarlo con fijeza extraña. El calor y la seguridad de que disfrutaba
enojaron al hombre de tal modo que lo insultó hasta que el animal agachó las orejas
con gesto contemporizador. Esta vez el temblor invadió al hombre con mayor
rapidez. Perdía la batalla contra el hielo, que atacaba por todos los flancos a la vez. El
temor lo hizo correr de nuevo, pero no pudo sostenerse en pie más de un centenar de
pies. Tropezó y cayó de bruces sobre la nieve. Aquella fue la última vez que sintió el
pánico. Cuando recuperó el aliento y se dominó, comenzó a pensar en recibir la
muerte con dignidad. La idea, sin embargo, no se le presentó de entrada en estos
términos. Pensó primero que había perdido el tiempo al correr como corre la gallina
con la cabeza cortada (aquel fue el símil que primero se le ocurrió). Si tenía que morir
de frío, al menos lo haría con cierta decencia. Y con esa paz recién estrenada llegaron
los primeros síntomas de sopor. ¡Qué buena idea, pensó, morir durante el sueño!
Como si le hubieran dado anestesia. El frío no era tan terrible como la gente creía.
Había peores formas de morir.
Se imaginó el momento en que los compañeros lo encontrarían al día siguiente. Se
vio avanzando junto a ellos en busca de su propio cuerpo. Surgía con sus compañeros
de una revuelta del camino y hallaba su cadáver sobre la nieve. Ya no era parte de sí
mismo... Había escapado de su envoltura carnal y junto con sus amigos se miraba a sí
mismo muerto sobre el hielo. Sí, la verdad es que hacía frío, pensó. Cuando volviera a
su país le contaría a su familia y a sus conocidos lo que era aquello. Recordó luego al
64

anciano del Arroyo del Sulfuro. Lo veía claramente con los ojos de la imaginación,
cómodamente sentado al calor del fuego, mientras fumaba su pipa.
-Tenías razón, viejo zorro, tenías razón -susurró quedamente el hombre al veterano
del Arroyo del Sulfuro.
Y después se hundió en lo que le pareció el sueño más tranquilo y reparador que
había disfrutado jamás. Sentado frente a él esperaba el perro. El breve día llegó a su
fin con un crepúsculo lento y prolongado. Nada indicaba que se preparara una
hoguera. Nunca había visto el perro sentarse un hombre así sobre la nieve sin
aplicarse antes a la tarea de encender un fuego. Conforme el crepúsculo se fue
apagando, fue dominándolo el ansia de calor, y mientras alzaba las patas una tras
otra, comenzó a gruñir suavemente al tiempo que agachaba las orejas en espera del
castigo del hombre. Pero el hombre no se movió. Más tarde el perro gruñó más
fuerte, y aún más tarde se acercó al hombre, hasta que olfateó la muerte. Se irguió de
un salto y retrocedió. Durante unos segundos permaneció inmóvil, aullando bajo las
estrellas que brillaban, brincaban y bailaban en el cielo gélido. Luego se volvió y
avanzó por la ruta a un trote ligero, hacia un campamento que él conocía, donde
estaban los otros proveedores-de- alimento y proveedores-de-fuego.
65

LA CASA DE MUÑECAS
KATHERINE MANSFIELD
Cuando la querida anciana señora de Hay volvió a la ciudad después de pasar un
tiempo en casa de los Burnell, les envió a los niños una casa de muñecas. Era tan
grande que el cochero y Pat la llevaron al patio, y allí quedó, apuntalada por dos cajas
de madera al lado de la puerta del comedor diario. No podía pasarle nada; era
verano. Y quizás el olor de pintura se habría ido cuando llegara el momento de tener
que entrarla. Porque, realmente, el olor de pintura que venía de esa casa de muñecas
("¡tan simpático de parte de la anciana señora de Hay, por supuesto; tan simpático y
generoso!") ... pero el olor de pintura bastaba como para enfermar seriamente a
cualquiera, según opinaba la tía Berly. Aun antes de sacarla de su envoltorio. Y
cuando la sacaron...
Allí quedó la casa de muñecas, de un color verde espinaca, oscuro y aceitoso,
entremezclado de amarillo brillante. Sus dos sólidas y pequeñas chimeneas, pegadas
al techo, estaban pintadas de rojo y blanco, y la puerta, resplandeciente de barniz
amarillo, parecía un trocito de caramelo. Cuatro ventanas, ventanas de verdad,
estaban divididas en paneles por una ancha franja de verde. Había realmente un
pequeño pórtico, también, pintado de amarillo, con grandes grumos de pintura seca
colgando a lo largo del borde. ¡Pero qué casita perfecta, perfecta! A quién podía
importarle el olor. Era parte de la alegría, parte de la novedad. -¡Pronto, que alguien
la abra! El gancho del costado estaba atascado fuertemente. Pat lo levantó con su
cortaplumas, y todo el frente de la casa se abrió con un vaivén, y... uno podía ver al
mismo tiempo la sala de estar y el comedor, la cocina y los dos dormitorios. ¡Esa sí
que era una forma de abrirse una casa! ¿Por qué no se abrirían todas las casas así?
¡Cuánto más emocionante que espiar a través de la hendija de una puerta la
mezquina salita con su perchero y sus dos paraguas! Es eso... ¿no es cierto?... lo que
uno desea conocer de una casa en cuanto pone las manos sobre el llamador. Quizás
ésa es la forma en que Dios abre las casas en lo profundo de la noche cuando hace su
ronda silenciosa con un ángel... -¡Oh, oh! -las niñas de los Burnell lo dijeron como si
estuviesen desesperadas. Era demasiado maravilloso; era demasiado para ellas. Nunca
en su vida habían visto nada semejante. Todos los cuartos estaban empapelados.
Había cuadros en las paredes, pintados sobre el papel, completos con marcos
dorados. Una alfombra roja cubría todos los pisos excepto el de la cocina; sillas de
felpa roja en la sala de estar, verde en el comedor; mesas, camas con sábanas
verdaderas, una cuna, una estufa, un aparador con diminutos platos y una jarra
grande. Pero lo que a Kezia más le gustaba, lo que le gustaba terriblemente, era la
lámpara. Estaba colocada en el centro de la mesa del comedor, una exquisita lámpara
ambarina con un globo blanco. Incluso estaba llena para ser encendida pero, por
supuesto, no se podía encender. Pero había algo como aceite dentro, que se movía al
sacudirla. Los muñecos padre y madre, tendidos muy tiesos como si se hubiesen
desmayado en la sala, y sus dos hijitos dormidos arriba eran en realidad demasiado
66

grandes para la casa de muñecas. No parecían pertenecer a ella. Pero la lámpara era
perfecta. Parecía sonreírle a Kezia, decir: "Aquí vivo". La lámpara era real. Las niñas
de los Burnell se apuraron como nunca para llegar a la escuela al otro día. Ardían por
contarles a todos, por describir, por... bueno... jactarse de su casa de muñecas antes de
que tocase la campana de la escuela. -Voy a hablar yo -dijo Isabel- porque soy la
mayor. Y ustedes dos pueden hablar después. Pero primero voy a hablar yo. No había
nada que contestar. Isabel era autoritaria, pero siempre tenía razón, y Lottie y Kezia
sabían demasiado bien cuáles eran los poderes que confería el ser la mayor. Rozaron
al caminar las matas de botones de oro al borde del camino y no dijeron nada. -Y yo
voy a elegir quién va a venir a verla primero. Mamá me dijo que podía. Porque se
había dispuesto que, mientras la casa de muñecas estuviese en el patio, podían invitar
a las chicas de la escuela, dos por vez, a venir verla. No para quedarse a tomar el té,
por supuesto, o para vagar por la casa. Pero sí para estar calladas en el patio mientras
Isabel señalaba las bellezas que contenía, y Lottie y Kezia miraban complacidas...
Pero por más que se apuraron, al llegar a las negras empalizadas del campo de juego
de los varones, la campana había empezado a sonar. Apenas tuvieron tiempo de
quitarse de un manotazo los sombreros y ponerse en fila antes de que pasasen lista.
No importaba. Isabel trató de compensarlo dándose aire de importancia y de
misterio, y murmurando detrás de la mano a las niñas que estaban cerca: "Tengo algo
que decirles en el recreo". Llegó el recreo e Isabel fue rodeada. Las chicas de su clase
casi se pelearon por poner sus brazos en torno de ella, por caminar con ella, por
sonreír halagadoramente, por ser su amiga preferida. Desplegó toda una corte bajo
los inmensos pinos a un lado del campo de deportes. Codeándose, riendo sin motivo,
las niñas se apretaban a su alrededor. Y las dos únicas que estaban fuera del círculo
eran las dos que siempre estaban fuera, las pequeñas Kelvey. Sabían perfectamente
que no debían acercarse a las Burnell. Porque el hecho era que la escuela a la que
iban las niñas de Burnell no era en absoluto el lugar que sus padres habrían elegido si
hubiesen podido elegir. Pero no había elección. Era la única escuela en varias millas.
Y en consecuencia todos los niños del vecindario, las hijas del juez, las hijas del
médico, las chicas del almacenero, las del lechero, estaban obligadas a estar juntas. Ni
hablar de otros tantos niñitos maleducados y groseros que también asistían. Pero en
algún punto había que establecer la separación. Ese punto era las Kelvey. Muchos de
los chicos, incluidas las Burnell, ni siquiera tenían permiso para hablarles. Pasaban
frente a las Kelvey con la cabeza levantada y, como establecían las normas de
conducta en la escuela, las Kelvey eran evitadas por todos. Hasta la maestra tenía
para con ellas una voz especial, y una sonrisa especial para con los otros niños cuando
Lil Kelvey se acercaba a su escritorio con un ramo de flores de aspecto terriblemente
vulgar. Eran las hijas de una pequeña lavandera muy trabajadora, que iba de casa en
casa y a la que se le pagaba por día. Eso era ya de por sí desagradable. Pero, además,
¿dónde estaba el señor Kelvey? Nadie lo sabía con seguridad. Todos decían que
estaba en la cárcel. De modo que eran las hijas de una lavandera y de un malviviente.
¡Linda compañía para los hijos de la otra gente! Y lo parecían. Por qué las hacía tan
notorias la señora de Kelvey era difícil de entender. La verdad era que estaban
vestidas con retazos que le daba la gente para quien trabajaba. Lil, por ejemplo, que
era una chica fornida y vulgar, con grandes pecas, iba a la escuela con un vestido
67

hecho con un mantel de tela de lana verde de los Burnell, con mangas rojas de felpa
de las cortinas de los Logan. El sombrero, colocado en lo alto de su ancha frente, era
un sombrero de mujer, que había pertenecido una vez a Miss Lecky, la empleada del
correo. Estaba levantado por detrás y adornado con una gran pluma escarlata. ¡Qué
aspecto raro tenía! Era imposible no reírse. Y su hermanita, nuestra Else, llevaba un
largo vestido largo, parecido a un camisón, y un par de botitas de varón. Pero, usase
Else lo que usase, hubiese parecido extraño. Era una niñita parecida a una clavícula
de pollo, con el pelo mal cortado y enormes ojos solemnes... una lechucita blanca.
Nadie la había visto sonreír nunca; apenas hablaba. Iba por la vida agarrándose de
Lil, con un pedazo de la pollera de Lil apretado en su mano. Adonde Lil fuera,
nuestra Else la seguía. En el patio, en el camino de ida y vuelta a la escuela, allí iba Lil
marchando adelante y nuestra Else agarrándose atrás. Sólo cuando quería algo, o
cuando perdía el aliento, nuestra Else le daba a Lil un tirón, una sacudida, y Lil se
detenía y se daba vuelta. Las Kelvey se entendían siempre.
Ahora las rondaban; no podía evitarse que oyeran. Cuando las niñas se volvieron y se
burlaron de ellas, Lil, como de costumbre, mostró su sonrisa tonta y avergonzada.
Pero nuestra Else no hizo más que mirar. Y la voz de Isabel, tan orgullosa, seguía
contando. La alfombra causó gran sensación, pero también las camas con las sábanas
de verdad y la cocina con la puerta del horno. Cuando terminó, Kezia la
interrumpió: "Te olvidaste de la lámpara, Isabel".
-Ah, sí -dijo Isabel- y también hay una pequeñísima lámpara, hecha toda de vidrio
amarillo, con un globo blanco, en la mesa del comedor. No se puede diferenciar de
una de verdad. -La lámpara es lo mejor de todo -exclamó Kezia. Pensó que Isabel no
le estaba dando la suficiente importancia a la lamparita. Pero nadie le prestó
atención. Isabel estaba eligiendo a las dos que volverían a casa con ella esa tarde para
verla. Eligió a Emmie Cole y Lena Logan. Pero, cuando las otras se enteraron de que
todas tendrían su oportunidad, no supieron qué hacer para congraciarse con Isabel.
Una por una pusieron sus brazos en torno de su cintura y caminaron con ella. Tenían
algo que decirle en secreto. "Isabel es mi amiga." Sólo las pequeñas Kelvey se alejaron
olvidadas; para ellas no había nada más que oír.
Pasaron los días y, mientras más chicos venían a ver la casa de muñecas, su fama se
expandía. Se convirtió en el único tema, en la única moda. La pregunta era: "¿Viste
la casa de muñecas de las Burnell? ¿No es hermosísima?" "¿No la has visto? ¡Qué
maravilla!".
Hasta la hora de la merienda era olvidada para hablar de eso. Las niñas se sentaban a
la sombra de los pinos comiendo gruesos sándwiches de cordero y grandes rebanadas
de tortas de maíz enmantecadas. Como siempre, lo más cerca que se les permitía
estar se sentaban las Kelvey, nuestra Else agarrándose de Lil, escuchando también
mientras masticaban sus sándwiches de mermelada que sacaban de un diario
empapado con grandes manchas rojas.
-Mamá -dijo Kezia-, ¿puedo invitar a las Kelvey una sola vez? -Por cierto que no,
Kezia. -Pero, ¿por qué no? -Vete, Kezia; sabes muy bien por qué no.
Por fin todos la habían visto excepto ellas. Ese día el tema decayó. Era la hora de la
merienda. Las niñas se agruparon a la sombra de los pinos y de pronto, mientras
68

miraban a las Kelvey comiendo de su diario, siempre solas, siempre escuchando,
decidieron ser odiosas con ellas. Emmie Cole empezó el murmullo.
-Lil Kelvey va a ser sirvienta cuando sea grande. -¡Oh, oh, qué horrible! -dijo Isabel
Burnell, mirando a Emmie de una manera especial. Emmie tragó de una manera
significativa y asintió mirando a Isabel como había visto hacer a su madre en esas
ocasiones. -Es verdad... es verdad... es verdad -dijo. Entonces los pequeños ojos de
Lena Logan brillaron: "¿Se lo pregunto?", murmuró. -A que no lo haces -dijo Jessie
May. -Bah, a mí no me asusta -dijo Lena. De pronto dio un pequeño chillido y bailó
frente a las otras chicas: "¡Miren! ¡Mírenme! ¡Mírenme ahora!", dijo Lena. Y
resbalando, deslizándose, arrastrando un pie, riéndose detrás de la mano, Lena se
acercó a las Kelvey. Lil levantó los ojos de su merienda. Envolvió rápidamente el
resto. Nuestra Else dejó de masticar. ¿Qué ocurriría ahora? -¿Es verdad que vas a ser
una sirvienta cuando crezcas, Lil Kelvey?- chilló Lena. Un silencio de muerte. Pero,
en lugar de contestar, Lil sólo sonrió de esa manera tonta y avergonzada. La pregunta
no pareció importarle en absoluto. ¡Qué fracaso para Lena! Las chicas empezaron a
reírse. Lena no podía soportarlo. Se puso las manos en las caderas; se lanzó hacia
adelante:"¡Sí, si el padre de ustedes está preso!", silbó malévolamente. Esto era algo
tan maravilloso, haberlo dicho, que las niñas se alejaron corriendo en bandada, muy,
muy excitadas, enloquecidas de alegría. Alguien encontró una soga larga, y
empezaron a saltar. Y nunca saltaron tan alto, ni corrieron tan velozmente de un lado
a otro, ni hicieron cosas tan atrevidas como esa mañana. Por la tarde, Pat vino a
buscar a las niñas de Burnell con el coche y volvieron a la casa. Había visitas. Isabel y
Lottie, a quienes les gustaban las visitas, subieron a cambiarse los delantales. Pero
Kezia se escabulló por el fondo. No había nadie; empezó a hamacarse en los grandes
portones blancos del patio. De pronto, mirando hacia el camino, vio dos pequeños
puntos. Se agrandaron, venían hacia ella. Ahora podía ver que uno iba adelante y
otro lo seguía de atrás. Ahora podía ver que eran las Kelvey. Kezia dejó de
hamacarse. Se bajó del portón suavemente, como si fuera a escaparse. Después dudó.
Las Kelvey se acercaron y a su lado caminaban las sombras muy largas,
extendiéndose a través del camino con sus cabezas entre los botones de oro. Kezia
volvió a subirse al portón; se había decidido; se balanceó hacia afuera. -Hola -dijo a
las Kelvey, que pasaban. Quedaron tan sorprendidas que se detuvieron. Lil sonrió
tontamente. Nuestra Else miraba. -Pueden venir a ver nuestra casa de muñecas, si
quieren -dijo Kezia, y arrastró un dedo por el suelo. Pero Lil se puso colorada y
sacudió rápidamente la cabeza. -¿Por qué no? -preguntó Kezia. Lil contuvo el aliento,
y después dijo: "Tu mamá le dijo a la nuestra que no tenías que hablarnos". -Ah,
bueno -dijo Kezia. No sabía qué contestar-. No importa. Pueden venir a ver nuestra
casa de muñecas lo mismo. Vamos. Nadie está mirando. Pero Lil sacudió la cabeza
más fuertemente. -¿No quieres venir? -preguntó Kezia. De pronto hubo un tirón, una
sacudida en la falda de Lil. Se dio vuelta. Nuestra Else la miraba con grandes ojos,
implorante; tenía el ceño fruncido; quería ir. Por un instante, Lil miró a nuestra Else
dubitativamente. Pero entonces nuestra Else volvió a tironear de la falda. Caminó
hacia adelante. Kezia indicó el camino. Como dos gatitos de albañal, cruzaron el
patio hacia donde estaba la casa de muñecas. -Ahí está -dijo Kezia.
69

Hubo una pausa. Lil respiraba pesadamente, casi resoplando; nuestra Else parecía de
piedra. -La abriré para que la vean -dijo Kezia amablemente. Levantó el gancho y
miraron dentro.
-Esa es la sala y ése el comedor, y ésta es... -¡Kezia! ¡Qué salto dieron! -¡Kezia!
Era la voz de la tía Beryl. Se dieron vuelta. En la puerta estaba la tía Beryl, atónita
como si no pudiese creer lo que veía. -¡Cómo te atreves a invitar a las pequeñas
Kelvey al patio! -dijo su fría voz enfurecida-. Sabes tan bien como yo que no tienes
permiso para hablarles. Váyanse, chicas, váyanse enseguida. Y no vuelvan -dijo la tía
Beryl. Y avanzó hacia el patio y las espantó como si fuesen gallinas-. ¡Váyanse
inmediatamente! -gritó, fría y orgullosa.
No necesitaban que se lo repitieran. Ardiendo de vergüenza, encogiéndose, Lil
encorvada como su madre, nuestra Else aturdida, cruzaron de alguna manera el
enorme patio y se escurrieron por el blanco portón. -¡Niña mala, desobediente! -dijo
la tía Beryl a Kezia amargamente, y cerró de un golpe la casa de muñecas.
La tarde había sido terrible. Había llegado una carta de Willie Brent, una carta
aterradora, amenazadora, diciendo que, si no se encontraba con él esa tarde en
Pulman Bush, vendría hasta la puerta de la casa para preguntarle por qué. Pero,
ahora que había asustado a esas dos ratitas Kelvey y que le había dado un buen reto a
Kezia, se sentía más tranquila. La horrible opresión había desaparecido. Volvió a la
casa canturreando.
Cuando las Kelvey estuvieron fuera de la vista de los Burnell, se sentaron para
descansar junto a un gran tubo de desagüe rojo a un lado del camino. Las mejillas de
Lil ardían aún; se sacó el sombrero con la pluma y lo puso sobre las rodillas. Como
soñando, miraron por encima de los cercos de heno, más allá del arroyo, hacia las
zarzas donde las vacas de Logan esperaban ser ordeñadas. ¿En qué estarían
pensando? De pronto nuestra Else se acurrucó junto a su hermana. Pero ahora había
olvidado a la enojada señora. Estiró un dedo y rozó la pluma de su hermana; sonrió
con su extraña sonrisa. -Vi la lamparita -dijo suavemente. Después las dos quedaron
otra vez en silencio.
70

EL MILAGRO SECRETO
JORGE LUIS BORGES
Y Dios lo hizo morir durante cien años
y luego lo animó y le dijo:
—¿Cuánto tiempo has estado aquí?
—Un día o parte de un día —respondió.
Alcorán, II, 261
La noche del catorce de marzo de 1939, en un departamento de la Zeltnergasse de
Praga, Jaromir Hladík, autor de la inconclusa tragedia “Los Enemigos”, de una
Vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jakob
Boehme, soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban dos individuos sino dos familias
ilustres; la partida había sido entablada hace muchos siglos; nadie era capaz de
nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizá infinito; las
piezas y el tablero estaban en una torre secreta; Jaromir (en el sueño) era el
primogénito de una de las familias hostiles; en los relojes resonaba la hora de la
impostergable jugada; el soñador corría por las arenas de un desierto lluvioso y no
lograba recordar las figuras nilas leyes del ajedrez. En ese punto, se despertó. Cesaron
los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes. Un ruido acompasado y unánime,
cortado por algunas voces de mando, subía de la Zeltnergasse. Era el amanecer; las
blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga.
El diecinueve, las autoridades recibieron una denuncia; el mismo diecinueve, al
atardecer, Jaromir Hladík fue arrestado. Lo condujeron a un cuartel aséptico y
blanco, en la ribera opuesta del Moldau. No pudo levantar uno solo de los cargos de
la Gestapo: su apellido materno era Jaroslavski, su sangre era judía, su estudio sobre
Boehme era judaizante, su firma dilataba el censo final de una protesta contra el
Anschluss. En 1928 había traducido el Sepher Yezirah para la editorial Hermann
Barsdorf; el efusivo catálogo de esa casa había exagerado comercialmente el
renombre del traductor; ese catálogo fue hojeado por Julius Rothe, uno de los jefes en
cuyas manos estaba la suerte de Hladík. No hay hombre que, fuera de su
especialidad, no sea crédulo; dos o tres adjetivos en letra gótica bastaron para que
Julius Rothe admitiera la preeminencia de Hladík y dispusiera que lo condenaran a
muerte, pour encourager les autres. Se fijó el día veintinueve de marzo, a las nueve
a.m. Esa demora (cuya importancia apreciará después el lector) se debía al deseo
administrativo de obrar impersonal y pausadamente, como los vegetales y los
planetas.
El primer sentimiento de Hladík fue de mero terror. Pensó que no lo hubieran
arredrado la horca, la decapitación o el degüello, pero que morir fusilado era
intolerable. En vano se redijo que el acto puro y general de morir era lo temible, no
las circunstancias concretas. No se cansaba de imaginar esas circunstancias:
absurdamente procuraba agotar todas las variaciones. Anticipaba infinitamente el
proceso, desde el insomne amanecer hasta la misteriosa descarga. Antes del día
71

prefijado por Julius Rothe, murió centenares de muertes, en patios cuyas formas y
cuyos ángulos fatigaban la geometría, ametrallado por soldados variables, en número
cambiante, que a veces lo ultimaban desde lejos; otras, desde muy cerca. Afrontaba
con verdadero temor (quizá con verdadero coraje) esas ejecuciones imaginarias; cada
simulacro duraba unos pocos segundos; cerrado el círculo, Jaromir
interminablemente volvía a las trémulas vísperas de su muerte. Luego reflexionó que
la realidad no suele coincidir con las previsiones; con lógica perversa infirió que
prever un detalle circunstancial es impedir que éste suceda. Fiel a esa débil magia,
inventaba, para que no sucedieran, rasgos atroces; naturalmente, acabó por temer
que esos rasgos fueran proféticos. Miserable en la noche, procuraba afirmarse de
algún modo en la sustancia fugitiva del tiempo. Sabía que éste se precipitaba hacia el
alba del día veintinueve; razonaba en voz alta: Ahora estoy en la noche del veintidós;
mientras dure esta noche (y seis noches más) soy invulnerable, inmortal. Pensaba que
las noches de sueño eran piletas hondas y oscuras en las que podía sumergirse. A
veces anhelaba con impaciencia la definitiva descarga, que lo redimiría, mal o bien,
de su vana tarea de imaginar. El veintiocho, cuando el último ocaso reverberaba en
los altos barrotes, lo desvió de esas consideraciones abyectas la imagen de su drama
Los enemigos.
Hladík había rebasado los cuarenta años. Fuera de algunas amistades y de muchas
costumbres, el problemático ejercicio de la literatura constituía su vida; como todo
escritor, medía las virtudes de los otros por lo ejecutado por ellos y pedía que los otros
lo midieran por lo que vislumbraba o planeaba. Todos los libros que había dado a la
estampa le infundían un complejo arrepentimiento. En sus exámenes de la obra de
Boehme, de Abnesra y de Flood, había intervenido esencialmente la mera aplicación;
en su traducción del Sepher Yezirah, la negligencia, la fatiga y la conjetura. Juzgaba
menos deficiente, tal vez, la Vindicación de la eternidad: el primer volumen historia
las diversas eternidades que han ideado los hombres, desde el inmóvil Ser de
Parménides hasta el pasado modificable de Hinton; el segundo niega (con Francis
Bradley) que todos los hechos del universo integran una serie temporal. Arguye que
no es infinita la cifra de las posibles experiencias del hombre y que basta una sola
"repetición" para demostrar que el tiempo es una falacia... Desdichadamente, no son
menos falaces los argumentos que demuestran esa falacia; Hladík solía recorrerlos con
cierta desdeñosa perplejidad. También había redactado una serie de poemas
expresionistas; éstos, para confusión del poeta, figuraron en una antología de 1924 y
no hubo antología posterior que no los heredara. De todo ese pasado equívoco y
lánguido quería redimirse Hladík con el drama en verso Los enemigos. (Hladík
preconizaba el verso, porque impide que los espectadores olviden la irrealidad, que es
condición del arte.)
Este drama observaba las unidades de tiempo, de lugar y de acción; transcurría en
Hradcany, en la biblioteca del barón de Roemerstadt, en una de las últimas tardes del
siglo diecinueve. En la primera escena del primer acto, un desconocido visita a
Roemerstadt. (Un reloj da las siete, una vehemencia de último sol exalta los cristales,
el aire trae una apasionada y reconocible música húngara.) A esta visita siguen otras;
Roemerstadt no conoce las personas que lo importunan, pero tiene la incómoda
impresión de haberlos visto ya, tal vez en un sueño. Todos exageradamente lo
72

halagan, pero es notorio —primero para los espectadores del drama, luego para el
mismo barón— que son enemigos secretos, conjurados para perderlo. Roemerstadt
logra detener o burlar sus complejas intrigas; en el diálogo, aluden a su novia, Julia de
Weidenau, y a un tal Jaroslav Kubin, que alguna vez la importunó con su amor. Éste,
ahora, se ha enloquecido y cree ser Roemerstadt... Los peligros arrecian;
Roemerstadt, al cabo del segundo acto, se ve en la obligación de matar a un
conspirador. Empieza el tercer acto, el último. Crecen gradualmente las
incoherencias: vuelven actores que parecían descartados ya de la trama; vuelve, por
un instante, el hombre matado por Roemerstadt. Alguien hace notar que no ha
atardecido: el reloj da las siete, en los altos cristales reverbera el sol occidental, el aire
trae una apasionada música húngara. Aparece el primer interlocutor y repite las
palabras que pronunció en la primera escena del primer acto. Roemerstadt le habla
sin asombro; el espectador entiende que Roemerstadt es el miserable Jaroslav Kubin.
El drama no ha ocurrido: es el delirio circular que interminablemente vive y revive
Kubin.
Nunca se había preguntado Hladík si esa tragicomedia de errores era baladí o
admirable, rigurosa o casual. En el argumento que he bosquejado intuía la invención
más apta para disimular sus defectos y para ejercitar sus felicidades, la posibilidad de
rescatar (de manera simbólica) lo fundamental de su vida. Había terminado ya el
primer acto y alguna escena del tercero; el carácter métrico de la obra le permitía
examinarla continuamente, rectificando los hexámetros, sin el manuscrito a la vista.
Pensó que aún le faltaban dos actos y que muy pronto iba a morir. Habló con Dios en
la oscuridad. Si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas,
existo como autor de Los enemigos. Para llevar a término ese drama, que puede
justificarme y justificarte, requiero un año más. Otórgame esos días, Tú de quien son
los siglos y el tiempo. Era la última noche, la más atroz, pero diez minutos después el
sueño lo anegó como un agua oscura.
Hacia el alba, soñó que se había ocultado en una de las naves de la biblioteca del
Clementinum. Un bibliotecario de gafas negras le preguntó: ¿Qué busca? Hladík le
replicó: Busco a Dios. El bibliotecario le dijo: Dios está en una de las letras de una de
las páginas de uno de los cuatrocientos mil tomos del Clementinum. Mis padres y los
padres de mis padres han buscado esa letra; yo me he quedado ciego buscándola. Se
quitó las gafas y Hladík vio los ojos, que estaban muertos. Un lector entró a devolver
un atlas. Este atlas es inútil, dijo, y se lo dio a Hladík. Éste lo abrió al azar. Vio un
mapa de la India, vertiginoso. Bruscamente seguro, tocó una de las mínimas letras.
Una voz ubicua le dijo: El tiempo de tu labor ha sido otorgado. Aquí Hladík se
despertó.
Recordó que los sueños de los hombres pertenecen a Dios y que Maimónides ha
escrito que son divinas las palabras de un sueño, cuando son distintas y claras y no se
puede ver quién las dijo. Se vistió; dos soldados entraron en la celda y le ordenaron
que los siguiera.
Del otro lado de la puerta, Hladík había previsto un laberinto de galerías, escaleras y
pabellones. La realidad fue menos rica: bajaron a un traspatio por una sola escalera
de fierro. Varios soldados —alguno de uniforme desabrochado— revisaban una
motocicleta y la discutían. El sargento miró el reloj: eran las ocho y cuarenta y cuatro
73

minutos. Había que esperar que dieran las nueve. Hladík, más insignificante que
desdichado, se sentó en un montón de leña. Advirtió que los ojos de los soldados
rehuían los suyos. Para aliviar la espera, el sargento le entregó un cigarrillo. Hladík no
fumaba; lo aceptó por cortesía o por humildad. Al encenderlo, vio que le temblaban
las manos. El día se nubló; los soldados hablaban en voz baja como si él ya estuviera
muerto. Vanamente, procuró recordar a la mujer cuyo símbolo era Julia de
Weidenau...
El piquete se formó, se cuadró. Hladík, de pie contra la pared del cuartel, esperó la
descarga. Alguien temió que la pared quedara maculada de sangre; entonces le
ordenaron al reo que avanzara unos pasos. Hladík, absurdamente, recordó las
vacilaciones preliminares de los fotógrafos. Una pesada gota de lluvia rozó una de las
sienes de Hladík y rodó lentamente por su mejilla; el sargento vociferó la orden final.
El universo físico se detuvo.
Las armas convergían sobre Hladík, pero los hombres que iban a matarlo estaban
inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso. En una baldosa
del patio una abeja proyectaba una sombra fija. El viento había cesado, como en un
cuadro. Hladík ensayó un grito, una sílaba, la torsión de una mano. Comprendió que
estaba paralizado. No le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo. Pensó
estoy en el infierno, estoy muerto. Pensó estoy loco. Pensó el tiempo se ha detenido.
Luego reflexionó que en tal caso, también se hubiera detenido su pensamiento. Quiso
ponerlo a prueba: repitió (sin mover los labios) la misteriosa cuarta égloga de Virgilio.
Imaginó que los ya remotos soldados compartían su angustia; anheló comunicarse
con ellos. Le asombró no sentir ninguna fatiga, ni siquiera el vértigo de su larga
inmovilidad. Durmió, al cabo de un plazo indeterminado. Al despertar, el mundo
seguía inmóvil y sordo. En su mejilla perduraba la gota de agua; en el patio, la
sombra de la abeja; el humo del cigarrillo que había tirado no acababa nunca de
dispersarse. Otro "día" pasó, antes que Hladík entendiera.
Un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor: un año le otorgaba su
omnipotencia. Dios operaba para él un milagro secreto: lo mataría el plomo
germánico,en la hora determinada, pero en su mente un año trascurría entre la orden
y la ejecución de la orden. De la perplejidad pasó al estupor, del estupor a la
resignación, de la resignación a la súbita gratitud.
No disponía de otro documento que la memoria; el aprendizaje de cada hexámetro
que agregaba le impuso un afortunado rigor que no sospechan quienes aventuran y
olvidan párrafos interinos y vagos. No trabajó para la posteridad ni aun para Dios, de
cuyas preferencias literarias poco sabía. Minucioso, inmóvil, secreto, urdió en el
tiempo su alto laberinto invisible. Rehízo el tercer acto dos veces. Borró algún símbolo
demasiado evidente: las repetidas campanadas, la música. Ninguna circunstancia lo
importunaba. Omitió, abrevió, amplificó; en algún caso, optó por la versión
primitiva. Llegó a querer el patio, el cuartel; uno de los rostros que lo enfrentaban
modificó su concepción del carácter de Roemerstadt. Descubrió que las arduas
cacofonías que alarmaron tanto a Flaubert son meras supersticiones visuales:
debilidades y molestias de la palabra escrita, no de la palabra sonora... Dio término a
su drama: no le faltaba ya resolver sino un solo epíteto. Lo encontró; la gota de agua
74

resbaló en su mejilla. Inició un grito enloquecido, movió la cara, la cuádruple
descarga lo derribó.
Jaromir Hladík murió el veintinueve de marzo, a las nueve y dos minutos de la
mañana.
75

EL PRINCIPE FELIZ
OSCAR WILDE
En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del
Príncipe Feliz.
Estaba toda revestida de madreselva de oro fino. Tenía, a guisa de ojos, dos
centelleantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada.
Por todo lo cual era muy admirada.
-Es tan hermoso como una veleta -observó uno de los miembros del Concejo que
deseaba granjearse una reputación de conocedor en el arte-. Ahora, que no es tan útil
-añadió, temiendo que le tomaran por un hombre poco práctico.
Y realmente no lo era.
-¿Por qué no eres como el Príncipe Feliz? -preguntaba una madre cariñosa a su hijito,
que pedía la luna-. El Príncipe Feliz no hubiera pensado nunca en pedir nada a voz
en grito.
-Me hace dichoso ver que hay en el mundo alguien que es completamente feliz -
murmuraba un hombre fracasado, contemplando la estatua maravillosa.
-Verdaderamente parece un ángel -decían los niños hospicianos al salir de la catedral,
vestidos con sus soberbias capas escarlatas y sus bonitas chaquetas blancas.
-¿En qué lo conocéis -replicaba el profesor de matemáticas- si no habéis visto uno
nunca?
-¡Oh! Los hemos visto en sueños -respondieron los niños.
Y el profesor de matemáticas fruncía las cejas, adoptando un severo aspecto, porque
no podía aprobar que unos niños se permitiesen soñar.
Una noche voló una golondrinita sin descanso hacia la ciudad. Seis semanas antes
habían partido sus amigas para Egipto; pero ella se quedó atrás.
Estaba enamorada del más hermoso de los juncos. Lo encontró al comienzo de la
primavera, cuando volaba sobre el río persiguiendo a una gran mariposa amarilla, y
su talle esbelto la atrajo de tal modo, que se detuvo para hablarle.
-¿Quieres que te ame? -dijo la Golondrina, que no se andaba nunca con rodeos.
Y el Junco le hizo un profundo saludo.
Entonces la Golondrina revoloteó a su alrededor rozando el agua con sus alas y
trazando estelas de plata.
Era su manera de hacer la corte. Y así transcurrió todo el verano.
-Es un enamoramiento ridículo -gorjeaban las otras golondrinas-. Ese Junco es un
pobretón y tiene realmente demasiada familia.
Y en efecto, el río estaba todo cubierto de juncos.
Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo.
Una vez que se fueron sus amigas, sintióse muy sola y empezó a cansarse de su
amante.
-No sabe hablar -decía ella-. Y además temo que sea inconstante porque coquetea sin
cesar con la brisa.
76

Y realmente, cuantas veces soplaba la brisa, el Junco multiplicaba sus más graciosas
reverencias.
-Veo que es muy casero -murmuraba la Golondrina-. A mí me gustan los viajes. Por
lo tanto, al que me ame, le debe gustar viajar conmigo.
-¿Quieres seguirme? -preguntó por último la Golondrina al Junco. Pero el Junco
movió la cabeza. Estaba demasiado atado a su hogar. -¡Te has burlado de mí! -le gritó
la Golondrina-. Me marcho a las Pirámides. ¡Adiós! Y la Golondrina se fue. Voló
durante todo el día y al caer la noche llegó a la ciudad.
-¿Dónde buscaré un abrigo? -se dijo-. Supongo que la ciudad habrá hecho
preparativos para recibirme.
Entonces divisó la estatua sobre la columnita. -Voy a cobijarme allí -gritó- El sitio es
bonito. Hay mucho aire fresco. Y se dejó caer precisamente entre los pies del Príncipe
Feliz. -Tengo una habitación dorada -se dijo quedamente, después de mirar en torno
suyo. Y se dispuso a dormir. Pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala, he aquí que le
cayó encima una pesada gota de agua.
-¡Qué curioso! -exclamó-. No hay una sola nube en el cielo, las estrellas están claras y
brillantes, ¡y sin embargo llueve! El clima del norte de Europa es verdaderamente
extraño. Al Junco le gustaba la lluvia; pero en él era puro egoísmo.
Entonces cayó una nueva gota.
-¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia? -dijo la Golondrina-. Voy a
buscar un buen copete de chimenea.
Y se dispuso a volar más lejos. Pero antes de que abriese las alas, cayó una tercera
gota.
La Golondrina miró hacia arriba y vio... ¡Ah, lo que vio!
Los ojos del Príncipe Feliz estaban arrasados de lágrimas, que corrían sobre sus
mejillas de oro.
Su faz era tan bella a la luz de la luna, que la Golondrinita sintióse llena de piedad. -
¿Quién sois? -dijo. -Soy el Príncipe Feliz.
-Entonces, ¿por qué lloriqueáis de ese modo? -preguntó la Golondrina-. Me habéis
empapado casi.
-Cuando estaba yo vivo y tenía un corazón de hombre -repitió la estatua-, no sabía lo
que eran las lágrimas porque vivía en el Palacio de la Despreocupación, en el que no
se permite la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín
y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla
altísima, pero nunca me preocupó lo que había detrás de ella, pues todo cuanto me
rodeaba era hermosísimo. Mis cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz y, realmente,
era yo feliz, si es que el placer es la felicidad. Así viví y así morí y ahora que estoy
muerto me han elevado tanto, que puedo ver todas las fealdades y todas las miserias
de mi ciudad, y aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más recurso que
llorar.
«¡Cómo! ¿No es de oro de buena ley?», pensó la Golondrina para sus adentros, pues
estaba demasiado bien educada para hacer ninguna observación en voz alta sobre las
personas.
-Allí abajo -continuó la estatua con su voz baja y musical-, allí abajo, en una
callejuela, hay una pobre vivienda. Una de sus ventanas está abierta y por ella puedo
77

ver a una mujer sentada ante una mesa. Su rostro está enflaquecido y ajado. Tiene las
manos hinchadas y enrojecidas, llenas de pinchazos de la aguja, porque es costurera.
Borda pasionarias sobre un vestido de raso que debe lucir, en el próximo baile de
corte, la más bella de las damas de honor de la Reina. Sobre un lecho, en el rincón
del cuarto, yace su hijito enfermo. Tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no puede
darle más que agua del río. Por eso llora. Golondrina, Golondrinita, ¿no quieres
llevarle el rubí del puño de mi espada? Mis pies están sujetos al pedestal, y no me
puedo mover.
-Me esperan en Egipto -respondió la Golondrina-. Mis amigas revolotean de aquí
para allá sobre el Nilo y charlan con los grandes lotos. Pronto irán a dormir al
sepulcro del Gran Rey. El mismo Rey está allí en su caja de madera, envuelto en una
tela amarilla y embalsamado con sustancias aromáticas. Tiene una cadena de jade
verde pálido alrededor del cuello y sus manos son como unas hojas secas.
-Golondrina, Golondrina, Golondrinita - dijo el Príncipe-, ¿no te quedarás conmigo
una noche y serás mi mensajera? ¡Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre!
-No creo que me agraden los niños -contestó la Golondrina-. El invierno último,
cuando vivía yo a orillas del río, dos muchachos mal educados, los hijos del molinero,
no paraban un momento en tirarme piedras. Claro es que no me alcanzaban.
Nosotras las golondrinas volamos demasiado bien para eso y además yo pertenezco a
una familia célebre por su agilidad; mas, a pesar de todo, era una falta de respeto.
Pero la mirada del Príncipe Feliz era tan triste que la Golondrinita se quedó apenada.
-Mucho frío hace aquí -le dijo-; pero me quedaré una noche con vos y seré vuestra
mensajera.
-Gracias, Golondrinita -respondió el Príncipe.
Entonces la Golondrinita arrancó el gran rubí de la espada del Príncipe y, llevándolo
en el pico, voló sobre los tejados de la ciudad.
Pasó sobre la torre de la catedral, donde había unos ángeles esculpidos en mármol
blanco. Pasó sobre el palacio real y oyó la música de baile. Una bella muchacha
apareció en el balcón con su novio. -¡Qué hermosas son las estrellas -la dijo- y qué
poderosa es la fuerza del amor!
-Querría que mi vestido estuviese acabado para el baile oficial -respondió ella-. He
mandado bordar en él unas pasionarias ¡pero son tan perezosas las costureras!
Pasó sobre el río y vio los fanales colgados en los mástiles de los barcos. Pasó sobre el
gueto y vio a los judíos viejos negociando entre ellos y pesando monedas en balanzas
de cobre.
Al fin llegó a la pobre vivienda y echó un vistazo dentro. El niño se agitaba
febrilmente en su camita y su madre habíase quedado dormida de cansancio.
La Golondrina saltó a la habitación y puso el gran rubí en la mesa, sobre el dedal de
la costurera. Luego revoloteó suavemente alrededor del lecho, abanicando con sus
alas la cara del niño.
-¡Qué fresco más dulce siento! -murmuró el niño-. Debo estar mejor.
Y cayó en un delicioso sueño.
Entonces la Golondrina se dirigió a todo vuelo hacia el Príncipe Feliz y le contó lo
que había hecho.
78

-Es curioso -observa ella-, pero ahora casi siento calor, y sin embargo, hace mucho
frío.
Y la Golondrinita empezó a reflexionar y entonces se durmió. Cuantas veces
reflexionaba se dormía.
Al despuntar el alba voló hacia el río y tomó un baño.
-¡Notable fenómeno! -exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente-.
¡Una golondrina en invierno!
Y escribió sobre aquel tema una larga carta a un periódico local.
Todo el mundo la citó. ¡Estaba plagada de palabras que no se podían comprender!...
-Esta noche parto para Egipto -se decía la Golondrina.
Y sólo de pensarlo se ponía muy alegre.
Visitó todos los monumentos públicos y descansó un gran rato sobre la punta del
campanario de la iglesia.
Por todas parte adonde iba piaban los gorriones, diciéndose unos a otros: -¡Qué
extranjera más distinguida! Y esto la llenaba de gozo. Al salir la luna volvió a todo
vuelo hacia el Príncipe Feliz. -¿Tenéis algún encargo para Egipto? -le gritó-. Voy a
emprender la marcha. -Golondrina, Golondrina, Golondrinita -dijo el Príncipe-, ¿no
te quedarás otra noche conmigo?
-Me esperan en Egipto -respondió la Golondrina-. Mañana mis amigas volarán hacia
la segunda catarata. Allí el hipopótamo se acuesta entre los juncos y el dios Memnón
se alza sobre un gran trono de granito. Acecha a las estrellas durante la noche y
cuando brilla Venus, lanza un grito de alegría y luego calla. A mediodía, los rojizos
leones bajan a beber a la orilla del río. Sus ojos son verdes aguamarinas y sus rugidos
más atronadores que los rugidos de la catarata.
-Golondrina, Golondrina, Golondrinita -dijo el Príncipe-, allá abajo, al otro lado de
la ciudad, veo a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta
de papeles y en un vaso a su lado hay un ramo de violetas marchitas. Su pelo es negro
y rizoso y sus labios rojos como granos de granada. Tiene unos grandes ojos
soñadores. Se esfuerza en terminar una obra para el director del teatro, pero siente
demasiado frío para escribir más. No hay fuego ninguno en el aposento y el hambre
le ha rendido.
-Me quedaré otra noche con vos -dijo la Golondrina, que tenía realmente buen
corazón-. ¿Debo llevarle otro rubí?
-¡Ay! No tengo más rubíes -dijo el Príncipe-. Mis ojos es lo único que me queda. Son
unos zafiros extraordinarios traídos de la India hace un millar de años. Arranca uno
de ellos y llévaselo. Lo venderá a un joyero, se comprará alimento y combustible y
concluirá su obra.
-Amado Príncipe -dijo la Golondrina-, no puedo hacer eso. Y se puso a llorar. -
¡Golondrina, Golondrina, Golondrinita! -dijo el Príncipe-. Haz lo que te pido.
Entonces la Golondrina arrancó el ojo del Príncipe y voló hacia la buhardilla del
estudiante. Era fácil penetrar en ella porque había un agujero en el techo. La
Golondrina entró por él como una flecha y se encontró en la habitación.
El joven tenía la cabeza hundida en las manos. No oyó el aleteo del pájaro y cuando
levantó la cabeza, vio el hermoso zafiro colocado sobre las violetas marchitas.
79

-Empiezo a ser estimado -exclamó-. Esto proviene de algún rico admirador. Ahora ya
puedo terminar la obra.
Y parecía completamente feliz.
Al día siguiente la Golondrina voló hacia el puerto.
Descansó sobre el mástil de un gran navío y contempló a los marineros que sacaban
enormes cajas de la cala tirando de unos cabos.
-¡Ah, iza! -gritaban a cada caja que llegaba al puente. -¡Me voy a Egipto! -les gritó la
Golondrina. Pero nadie le hizo caso, y al salir la luna, volvió hacia el Príncipe Feliz. -
He venido para deciros adiós -le dijo.
-¡Golondrina, Golondrina, Golondrinita! -exclamó el Príncipe-. ¿No te quedarás
conmigo una noche más?
-Es invierno -replicó la Golondrina- y pronto estará aquí la nieve glacial. En Egipto
calienta el sol sobre las palmeras verdes. Los cocodrilos, acostados en el barro, miran
perezosamente a los árboles, a orillas del río. Mis compañeras construyen nidos en el
templo de Baalbeck. Las palomas rosadas y blancas las siguen con los ojos y se
arrullan. Amado Príncipe, tengo que dejaros, pero no os olvidaré nunca y la
primavera próxima os traeré de allá dos bellas piedras preciosas con que sustituir las
que disteis. El rubí será más rojo que una rosa roja y el zafiro será tan azul como el
océano.
-Allá abajo, en la plazoleta -contestó el Príncipe Feliz-, tiene su puesto una niña
vendedora de cerillas. Se le han caído las cerillas al arroyo, estropeándose todas. Su
padre le pegará si no lleva algún dinero a casa, y está llorando. No tiene ni medias ni
zapatos y lleva la cabecita al descubierto. Arráncame el otro ojo, dáselo y su padre no
le pegará.
-Pasaré otra noche con vos -dijo la Golondrina-, pero no puedo arrancaros el ojo
porque entonces os quedaríais ciego del todo.
-¡Golondrina, Golondrina, Golondrinita! -dijo el Príncipe-. Haz lo que te mando.
Entonces la Golondrina volvió de nuevo hacia el Príncipe y emprendió el vuelo
llevándoselo.
Se posó sobre el hombro de la vendedorcita de cerillas y deslizó la joya en la palma de
su mano.
-¡Qué bonito pedazo de cristal! -exclamó la niña, y corrió a su casa muy alegre.
Entonces la Golondrina volvió de nuevo hacia el Príncipe. - Ahora estáis ciego. Por
eso me quedaré con vos para siempre. -No, Golondrinita -dijo el pobre Príncipe-.
Tienes que ir a Egipto.
-Me quedaré con vos para siempre -dijo la Golondrina.
Y se durmió entre los pies del Príncipe. Al día siguiente se colocó sobre el hombro del
Príncipe y le refirió lo que habla visto en países extraños.
Le habló de los ibis rojos que se sitúan en largas filas a orillas del Nilo y pescan a
picotazos peces de oro; de la esfinge, que es tan vieja como el mundo, vive en el
desierto y lo sabe todo; de los mercaderes que caminan lentamente junto a sus
camellos, pasando las cuentas de unos rosarios de ámbar en sus manos; del rey de las
montañas de la Luna, que es negro como el ébano y que adora un gran bloque de
cristal; de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y a la cual están
encargados de alimentar con pastelitos de miel veinte sacerdotes; y de los pigmeos
80

que navegan por un gran lago sobre anchas hojas aplastadas y están siempre en
guerra con las mariposas.
-Querida Golondrinita -dijo el Príncipe-, me cuentas cosas maravillosas, pero más
maravilloso aún es lo que soportan los hombres y las mujeres. No hay misterio más
grande que la miseria. Vuela por mi ciudad, Golondrinita, y dime lo que veas.
Entonces la Golondrinita voló por la gran ciudad y vio a los ricos que se festejaban en
sus magníficos palacios, mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas.
Voló por los barrios sombríos y vio las pálidas caras de los niños que se morían de
hambre, mirando con apatía las calles negras.
Bajo los arcos de un puente estaban acostados dos niñitos abrazados uno a otro para
calentarse. -¡Qué hambre tenemos! -decían. -¡No se puede estar tumbado aquí! -les
gritó un guardia. Y se alejaron bajo la lluvia.
Entonces la Golondrina reanudó su vuelo y fue a contar al Príncipe lo que había
visto.
-Estoy cubierto de oro fino -dijo el Príncipe-; despréndelo hoja por hoja y dáselo a mis
pobres. Los hombres creen siempre que el oro puede hacerlos felices.
Hoja por hoja arrancó la Golondrina el oro fino hasta que el Príncipe Feliz se quedó
sin brillo ni belleza.
Hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres, y las caritas de los niños se tornaron
nuevamente sonrosadas y rieron y jugaron por la calle.
-¡Ya tenemos pan! -gritaban. Entonces llegó la nieve y después de la nieve el hielo. Las
calles parecían empedradas de plata por lo que brillaban y relucían.
Largos carámbanos, semejantes a puñales de cristal, pendían de los tejados de las
casas. Todo el mundo se cubría de pieles y los niños llevaban gorritos rojos y
patinaban sobre el hielo.
La pobre Golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al
Príncipe: le amaba demasiado para hacerlo.
Picoteaba las migas a la puerta del panadero cuando éste no la veía, e intentaba
calentarse batiendo las alas.
Pero, al fin, sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más que para volar una vez más
sobre el hombro del Príncipe.
-¡Adiós, amado Príncipe! -murmuró-. Permitid que os bese la mano.
-Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, Golondrina -dijo el Príncipe-.
Has permanecido aquí demasiado tiempo. Pero tienes que besarme en los labios
porque te amo.
-No es a Egipto adonde voy a ir -dijo la Golondrina-. Voy a ir a la morada de la
Muerte. La Muerte es hermana del Sueño, ¿verdad?
Y besando al Príncipe Feliz en los labios, cayó muerta a sus pies.
En el mismo instante sonó un extraño crujido en el interior de la estatua, como si se
hubiera roto algo.
El hecho es que la coraza de plomo se habla partido en dos. Realmente hacia un frío
terrible.
A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde se paseaba por la plazoleta con dos
concejales de la ciudad.
Al pasar junto al pedestal, levantó sus ojos hacia la estatua.
81

-¡Dios mío! -exclamó-. ¡Qué andrajoso parece el Príncipe Feliz!
-¡Sí, está verdaderamente andrajoso! -dijeron los concejales de la ciudad, que eran
siempre de la opinión del alcalde.
Y levantaron ellos mismos la cabeza para mirar la estatua.
-El rubí de su espada se ha caído y ya no tiene ojos, ni es dorado -dijo el alcalde- En
resumidas cuentas, que está lo mismo que un pordiosero.
-¡Lo mismo que un pordiosero! -repitieron a coro los concejales.
-Y tiene a sus pies un pájaro muerto -prosiguió el alcalde-. Realmente habrá que
promulgar un bando prohibiendo a los pájaros que mueran aquí.
Y el secretario del Ayuntamiento tomó nota para aquella idea.
Entonces fue derribada la estatua del Príncipe Feliz.
-¡Al no ser ya bello, de nada sirve! -dijo el profesor de estética de la Universidad.
Entonces fundieron la estatua en un horno y el alcalde reunió al Concejo en sesión
para decidir lo que debía hacerse con el metal.
-Podríamos -propuso- hacer otra estatua. La mía, por ejemplo.
-O la mía -dijo cada uno de los concejales.
Y acabaron disputando.
-¡Qué cosa más rara! -dijo el oficial primero de la fundición-. Este corazón de plomo
no quiere fundirse en el horno; habrá que tirarlo como desecho.
Los fundidores lo arrojaron al montón de basura en que yacía la golondrina muerta. -
Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad -dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el
ángel se llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto.
-Has elegido bien -dijo Dios-. En mi jardín del Paraíso este pajarillo cantará
eternamente, y en mi ciudad de oro el Príncipe Feliz repetirá mis alabanzas.
82

LA BALANZA DE LOS BALEK
HEINRICH BÖLL
En la tierra de mi abuelo, la mayor parte de la gente vivía de trabajar en las
agramaderas(1). Desde hacía cinco generaciones, pacientes y alegres generaciones
que comían queso de cabra, papas y, de cuando en cuando, algún conejo, respiraban
el polvo que desprenden al romperse los tallos del lino y dejaban que éste los fuera
matando poco a poco. Por la noche, hilaban y tejían en sus chozas, cantaban y bebían
té con menta y eran felices. De día, agramaban el lino con las viejas máquinas,
expuestos al polvo y también al calor que desprendían los hornos de secar, sin ningún
tipo de protección. En sus chozas había una sola cama, semejante a un armario,
reservada a los padres, mientras que los hijos dormían alrededor en bancos. Por la
mañana la estancia se llenaba de olor a sopas; los domingos había gachas, y
enrojecían de alegría los rostros de los niños cuando en los días de fiesta
extraordinaria el negro café de bellotas se teñía de claro, cada vez más claro, con la
leche que la madre vertía sonriendo en sus tazones.
Los padres se iban temprano al trabajo y dejaban a los hijos al cuidado de la casa;
ellos barrían, hacían las camas, lavaban los platos y pelaban papas: preciosos y
amarillentos frutos cuyas finas mondas tenían que presentar luego para no caer bajo
sospecha de despilfarro o ligereza.
Cuando los niños regresaban del colegio debían ir al bosque a recoger setas o hierbas,
según la época; asperilla, tomillo, comino y menta, también dedalera, y en verano,
cuando habían cosechado el heno de sus miserables prados, recogían amapolas. Las
pagaban a un pfennig(2) o por un kilo pfennig en la ciudad, los boticarios las vendían
por veinte pfennigs a las señoras nerviosas. Las setas eran lo más valioso: las pagaban
a veinte pfenngs por kilo y en las tiendas de la ciudad se vendían a un marco veinte.
En otoño, cuando la humedad hace brotar las setas de la tierra, los niños penetraban
en lo más profundo y espeso del bosque, y así cada familia tenía sus rincones donde
recoger las setas, sitios cuyo secreto se transmitía de generación en generación.
Los bosques y las agramaderas pertenecían a los Balek; en el pueblo de mi abuelo los
Balek tenían un castillo, y la esposa del cabeza de familia de cada generación tenía un
gabinete junto a la despensa donde se pesaban y pagaban las setas, las hierbas y las
amapolas. Sobre la mesa de aquel gabinete estaba la gran balanza de los Balek, un
antiguo y retorcido artefacto, de bronce dorado, ante el cual habían esperado los
abuelos de mi abuelo, con las cestitas de setas y los cucuruchos de amapolas entre sus
sucias manos infantiles, mirando ansiosos cuántos pesos tenía que poner la señora
Balek en el platillo para que el fiel de la balanza se detuviera exactamente en la raya
negra, aquella delgada línea de la justicia que cada año había que trazar de nuevo. La
señora Balek después tomaba el libro de lomo de cuero pardo, apuntaba el peso y
pagaba el dinero, en pfennigs o en piezas de diez pfennigs y, muy rara vez, de marco.
Y cuando mi abuelo era niño allí había un bote de vidrio con caramelos ácidos de los
que costaban a marco el kilo, y cuando la señora Balek que en aquella época
83

gobernaba el gabinete se encontraba de buen humor, metía la mano en aquel bote y
le daba un caramelo a cada niño, cuyos rostros enrojecían de alegría como cuando su
madre, en los días de fiesta extraordinaria, vertía leche en sus tazones, leche que teñía
de claro el café, cada vez más claro hasta llegar a ser tan rubio como las trenzas de las
niñas.
Una de las leyes que habían impuesto los Balek en el pueblo, era que nadie podía
tener una balanza en su casa. Era tan antigua aquella ley que ya a nadie se le ocurría
pensar cuándo y por qué había nacido, pero había que respetarla, porque quien no la
obedecía era despedido de las agramaderas, y no se le compraban más setas, ni
tomillo ni amapolas; y llegaba tan lejos el poder de los Balek que en pueblos vecinos
tampoco había nadie que le diera trabajo ni nadie que le comprara las hierbas del
bosque. Pero desde que los abuelos de mi abuelo eran niños y recogían setas y las
entregaban para que fueran a amenizar los asados o los pasteles de la gente rica de
Praga, a nadie se le había ocurrido infringir aquella ley: los huevos se podían contar,
se sabía cuánto se tenía hilado midiéndolo por varas y, por lo demás, la balanza de los
Balek, antigua y de bronce dorado, no daba la impresión de poder engañar; cinco
generaciones habían confiado al negro fiel de la balanza lo que con ahínco infantil
recogían en el bosque.
Si bien entre aquellas pacíficas gentes había algunos que burlaban la ley, cazadores
furtivos que pretendían ganar en una sola noche más de lo que hubieran ganado en
un mes de trabajo en la fábrica de lino, a ninguno se le había ocurrido la idea de
comprarse una balanza o fabricársela en casa. Mi abuelo fue el primero que tuvo la
osadía de verificar la justicia de los Balek que vivían en el castillo, que poseían dos
coches, que siempre le pagaban a un muchacho del pueblo los estudios de teología en
el seminario de Praga, a cuya casa, cada miércoles, acudía el párroco a jugar al tarot,
a los que el comandante del departamento, luciendo el escudo imperial en el coche,
visitaba para Año Nuevo, y a los que en 1900 el emperador en persona elevó a la
categoría de nobles.
Mi abuelo era laborioso y listo; se internaba más en los bosques que los otros niños de
su estirpe, se aventuraba en la espesura donde, según contaba la leyenda, vivía Bilgan,
el gigante que guarda el tesoro de los Balderar. Pero mi abuelo no tenía miedo a
Bilgan: se metía hasta lo más profundo del bosque y, ya de niño, cobraba un
importante botín de setas, e incluso encontraba trufas que la señora Balek valoraba en
treinta pfennigs la libra. Todo lo que vendía a los Balek mi abuelo lo apuntaba en el
reverso de una hoja de calendario: cada libra de setas, cada gramo de tomillo, y, con
su caligrafía infantil, apuntaba al lado lo que le habían pagado por ello; desde sus
siete años hasta los doce, dejó inscrito cada pfennigs. Y cuando cumplió los doce llegó
el año 1900 y, para celebrar que el emperador les había concedido un título, los Balek
regalaron a cada familia del pueblo un cuarto de libra de café auténtico del que viene
del Brasil; también repartieron tabaco y cerveza a los hombres, y en el castillo se
celebró una gran fiesta: la avenida de chopos que va de la verja al castillo estaba
atestada de coches.
El día anterior a la fiesta repartieron el café en el gabinete donde hacía casi cien años
que estaba instalada la balanza de los Balek, que se llamaban ahora Balek von Bilgan,
84

porque, según contaba la leyenda, Bilgan, el gigante, había vivido en un gran castillo
allí donde ahora están los edificios de los Balek.
Mi abuelo muchas veces me había contado que, al salir de la escuela, fue a recoger el
café de cuatro familias: los Chech, los Weidler, los Vohla y el suyo propio, el de los
Brüchen. Era la tarde de Año Viejo: había que adornar las casas, hacer pasteles, y no
se quiso prescindir de cuatro muchachos para enviarlos al castillo a recoger un cuarto
de libra de café.
Fue así como mi abuelo fue a sentarse en el banquillo de madera del gabinete, y
esperando que Gertrud, la criada, le entregara los paquetes de octavo de kilo,
previamente pesados, cuatro bolsas, fue que le dio por mirar la balanza en cuyo
platillo izquierdo había quedado la pesa de medio kilo; la señora Balek von Bilgan
estaba ocupada con los preparativos de la fiesta. Y cuando Gertrud fue a meter la
mano en el bote de vidrio de los caramelos ácidos para darle uno a mi abuelo, vio que
estaba vacío: lo llenaba una vez al año y en él cabía un kilo de los de un marco:
Gertrud se echó a reír y dijo: -Espera, voy a buscar más. Y, con los cuatro paquetes de
octavo de kilo que habían sido empaquetados y precintados en la
fábrica, se quedó mi abuelo delante de la balanza en la que alguien había dejado la
pesa de medio kilo. Tomó los cuatro paquetitos de café, los puso en el platillo vacío y
su corazón empezó a latir precipitadamente cuando vio que el negro indicador de la
justicia permanecía a la izquierda de la raya, el platillo con la pesa de medio kilo
seguía abajo y el medio kilo de café flotaba a una altura considerable; su corazón latía
aún con más fuerza que si, apostado en el bosque, hubiese estado aguardando a
Bilgan, el gigante; y buscó en el bolsillo unos guijarros de esos que siempre llevaba
para disparar con la honda contra los gorriones que picoteaban entre las coles de su
madre... tres, cuatro, cinco guijarros tuvo que poner al lado de los cuatro paquetes de
café antes de que el platillo con la pesa de medio kilo se elevara y el indicador
coincidiera, finalmente, con la raya negra. Mi abuelo sacó el café de la balanza,
envolvió los cinco guijarros en su pañuelo, y cuando Gertrud regresó con la gran
bolsa de a kilo llena de caramelos ácidos que debían durar otro año para provocar el
rubor de la alegría en los rostros de los niños, y ruidosamente los metió en el bote, el
muchacho permaneció pálido y silencioso como si nada hubiese ocurrido. Pero mi
abuelo sólo tomó tres paquetes de café y Gertrud miró asombrada y asustada al
pálido muchacho al ver que tiraba el caramelo ácido al suelo, lo pisoteaba y decía:
-Quiero hablar con la señora Balek. -Querrás decir Balek von Bilgan -replicó
Gertrud. -Está bien, quiero hablar con la señora Balek von Bilgan. Pero Gertrud se
burló de él y mi abuelo volvió de noche al pueblo, dio el café que les
correspondía a los Chech, los Weidler y los Vohla, e hizo ver que aún tenía que ir a
hablar con el párroco.
Pero se fue con los cinco guijarros envueltos en el pañuelo, camino adelante. Tuvo
que ir muy lejos hasta encontrar quien tuviera una balanza, quien pudiera tenerla; en
los pueblos de Blaugau y Bernau nadie la tenía, ya sabía eso, los atravesó y luego de
caminar dos horas a oscuras llegó a la villa de Dielheim donde vivía el boticario
Honig. Salía de casa de Honig el olor a buñuelos recién hechos y cuando Honig abrió
la puerta al muchacho aterido de frío, su aliento olía a ponche y llevaba un cigarro
85

húmedo entre los labios. Oprimió un instante las manos frías del muchacho entre las
suyas y dijo:
-¿Qué sucede? ¿Han empeorado los pulmones de tu padre? -No, señor, no vengo en
busca de medicinas; yo quería... Mi abuelo abrió el pañuelo, sacó los cinco guijarros,
se los mostró a Honig y dijo: -Querría que me pesara esto. Miró asustado para ver
qué cara ponía Honig, pero como no decía nada, no se enfadaba ni le preguntaba
nada, añadió: -Es lo que le falta a la justicia. Y al entrar en la casa caliente, se dio
cuenta de que llevaba los pies mojados. La nieve había traspasado su viejo calzado, y
al cruzar el bosque las ramas le habían sacudido la nieve encima; estaba cansado y
tenía hambre, y de repente se echó a llorar porque pensó en la gran cantidad de setas,
de hierbas y de flores pesadas con la balanza a la que faltaba el peso de cinco
guijarros para la justicia. Y cuando, sacudiendo la cabeza y con los cinco guijarros en
la mano, Honig llamó a su mujer, mi abuelo pensó en la generación de sus padres y
en la de sus abuelos, en todas aquellos que habían tenido que pesar sus setas y sus
flores en aquella balanza, y le embargó algo así como una gran ola de injusticia y se
echó a llorar aún más, y se sentó sin que nadie se lo dijera en una silla de la casa de
Honig, sin fijarse en los buñuelos ni en la taza de café caliente que le ofrecía la buena
y gorda señora Honig, y no cesó de llorar hasta que el propio Honig volvió de su
tienda y, todavía sopesando los guijarros con una mano, decía en voz baja a su mujer:
-Cincuenta y cinco gramos, exactamente.
Mi abuelo anduvo las dos horas de regreso por el bosque, dejó que en su casa lo
azotaran, y calló; tampoco contestó cuando le preguntaron por el café; se pasó la
noche echando cuentas en el trozo de papel en el cual había apuntado todo lo que
entregara a la actual señora Balek von Bilgan y cuando vio la medianoche, cuando se
oyeron los disparos de mortero del castillo, el ruido de las carracas y el griterío
jubiloso de todo el pueblo, cuando la familia se hubo abrazado y besado, mi abuelo
dijo en el silencio que sigue al Año Nuevo:
-Los Balek me deben dieciocho marcos y treinta y dos pfennigs.
Y de nuevo pensó en todos los niños que había en el pueblo, pensó en su hermano
Fritz que había recogido muchas setas, en su hermana Ludmilla, pensó en cientos de
niños que habían recogido para los Balek setas, hierbas y flores, y no lloró esta vez,
sino que contó a sus padres y a sus hermanos lo que había descubierto.
Cuando el día de Año Nuevo los Balek von Bilgan concurrieron a misa mayor con sus
nuevas armas -un gigante sentado al pie de un abeto- en su coche ya campeando
sobre azul y oro, vieron los duros y pálidos rostros de la gente mirándolos de hito en
hito. Habían esperado ver el pueblo lleno de guirnaldas, y que irían por la mañana a
cantarles al pie de sus ventanas, y vivas y aclamaciones, pero, cuando ellos pasaron
con su coche, el pueblo estaba como muerto; en la iglesia, los pálidos rostros de la
gente se volvieron hacia ellos con expresión enemiga, y cuando el párroco subió al
púlpito para decir el sermón, sintió el frío de aquellos rostros hasta entonces tan
apacibles y amables, pronunció pesaroso su plática y regresó al altar bañado en sudor.
Y cuando, después de la misa, los Balek von Bilgan salieron de la iglesia, pasaron
entre dos filas de silenciosos y pálidos rostros. Pero la joven Balek von Bilgan se detuvo
delante, junto a los bancos de los niños, buscó la cara de mi abuelo, el pequeño y
pálido Franz Brücher y, en la misma iglesia, le preguntó:
86

-¿Por qué no llevaste el café a tu madre? Y mi abuelo se levantó y dijo: -Porque
todavía me debe usted tanto dinero como cuestan cinco kilos de café -y sacando los
cinco guijarros del bolsillo, los presentó a la joven dama y añadió-: Todo esto,
cincuenta y cinco gramos, es lo que falta en medio kilo de su justicia.
Y antes de que la señora pudiera decir nada, los hombres y mujeres que había en la
iglesia entonaron el canto:
"La Justicia de la tierra, oh, Señor, te dio muerte..."
Mientras los Balek estaban en la iglesia, Wilhelm Vohla, el cazador furtivo, había
entrado en el gabinete, habían robado la balanza y aquel libro tan grueso,
encuadernado en piel, en el cual estaban anotados todos los kilos de setas, todos los
kilos de amapolas, todo lo que los Balek habían comprado en el pueblo. Y toda la
tarde del día de Año Nuevo, estuvieron los hombres del pueblo en casa de mis abuelos
contando; contaron la décima parte de todo lo que les habían comprado... pero
cuando habían ya contado muchos miles de marcos y aún no terminaban, llegaron
los gendarmes del comandante del distrito e irrumpieron en la choza de mi abuelo
disparando y empuñado las bayonetas y, a la fuerza, se llevaron la balanza y el libro.
En la refriega murió la pequeña Ludmilla, hermana de mi abuelo, resultaron heridos
un par de hombres y fue agredido uno de los gendarmes por Wilhem Vohla, el
cazador furtivo.
No sólo se sublevó nuestro pueblo, sino también Blaugau y Bernau, y durante casi
una semana se interrumpió el trabajo de las agramaderas. Pero llegaron muchos
gendarmes y amenazaron a hombres y mujeres con meterlos en la cárcel, y los Balek
obligaron al párroco a que exhibiera públicamente la balanza en la escuela y
demostrara que el fiel de la justicia estaba bien equilibrado. Y hombres y mujeres
volvieron a las agramaderas, pero nadie fue a la escuela a ver al párroco. Estuvo allí
solo, indefenso y triste con sus pesas, la balanza y las bolsas de café.
Y los niños volvieron a recoger setas, tomillo, flores y dedaleras, mas cada domingo,
en cuanto los Balek entraban a la iglesia, se entonaba el canto "La Justicia de la tierra,
oh señor, te dio muerte", hasta que el comandante del distrito ordenó hacer un
pregón en todos los pueblos diciendo que quedaba prohibido aquel himno.
Los padres de mi abuelo tuvieron que abandonar el pueblo y la reciente tumba de su
hijita; emprendieron el oficio de cesteros, no se detenían mucho tiempo en ningún
lugar, porque les apenaba ver que en todas partes latía mal el péndulo de la justicia.
Andaban tras el carro que avanzaba lentamente por las carreteras, arrastrando una
cabra flaca; y quien pasara cerca del carro a veces podía oír que dentro cantaban: "La
Justicia de la tierra, oh Señor, te dio muerte". Y quien parara a escucharlos también
podía oír la historia de los Balek von Bilgan, a cuya justicia faltaba la décima parte.
Pero casi nadie escuchaba.
1. Agramadera: Máquina que realiza el agramado. Es decir: que maja el cáñamo o el lino para separar la
fibra del tallo.
2. Pfenning: Unidad monetaria alemana, igual a un céntimo de marco.
87

NUESTRA SEÑORA DE LAS
GOLONDRINAS
MARGERITE YOURCENAR
El monje Therapion había sido en su juventud el discípulo más fiel del gran Atanasío;
era brusco, austero, dulce tan sólo con las criaturas en quienes no sospechaba la
presencia de demonios. En Egipto había resucitado y evangelizado a las momias; en
Bizancio había confesado a los Emperadores que había venido a Grecia obedeciendo
a un sueño, con la intención de exorcizar a aquella tierra aún sometida a los
sortilegios de Pan. Se encendía de odio cuando veía los árboles sagrados donde los
campesinos, cuando enferman de fiebre, cuelgan unos trapos encargados de temblar
en su lugar al menor soplo de viento de la noche; se indignaba al ver los faros erigidos
en los campos para obligar al suelo a producir buenas cosechas, y los dioses de arcilla
escondidos en el hueco de los muros y en la concavidad de los manantiales. Se había
construido con sus propias manos una estrecha cabaña a orillas del Cefiso, poniendo
gran cuidado en no emplear más que materiales bendecidos. Los campesinos
compartían con él sus escasos alimentos y aunque aquellas gentes estaban macilentas,
pálidas y desanimadas, debido al hambre y a las guerras que les habían caído encima,
Therapion no conseguía acercarlos al cielo. Adoraban a Jesús, Hijo de María, vestido
de oro como un sol naciente, mas su obstinado corazón seguía fiel a las divinidades
que viven en los árboles o emergen del burbujeo de las aguas; todas las noches
depositaban, al pie del plátano consagrado a las Ninfas, una escudilla de leche de la
única cabra que les quedaba; los muchachos se deslizaban al mediodía bajo los
macizos de árboles para espiar a las mujeres de ojos de ónice, que se alimentan de
tomillo y miel. Pululaban por todas partes y eran hijas de aquella tierra seca y dura
donde, lo que en otros lugares se dispersa en forma de vaho, adquiere en seguida
figura y sustancia reales. Se veían las huellas de sus pasos en la greda de sus fuentes, y
la blancura de sus cuerpos se confundía desde lejos con el espejo de las rocas. Incluso
sucedía a veces que una Ninfa mutilada sobreviviese todavía en la viga mal pulida que
sostenía el techo y, por la noche, se la oía quejarse o cantar. Casi todos los días se
perdía alguna cabeza de ganado, a causa de sus hechicerías, allá en la montaña, y
hasta meses más tarde no lograban encontrar el mantoncito que formaban sus
huesos. Las Malignas cogían a los niños de la mano y se los llevaban a bailar al borde
de los precipicios: sus pies ligeros no tocaban la tierra, pero en cambio el abismo se
tragaba los pesados cuerpecillos de los niños. 0 bien alguno de los muchachos jóvenes
que les seguían la pista regresaba al pueblo sin aliento, tiritando de fiebre y con la
muerte en el cuerpo tras haber bebido agua de un manantial. Cuando ocurrían estos
desastres, el monje Therapion mostraba el puño en dirección a los bosques donde se
escondían aquellas malditas, pero los campesinos continuaban amando a las frescas
hadas casi invisibles y les perdonaban sus fecharías igual que se le perdona al sol
cuando descompone el cerebro de los locos, y al amor que tanto hace sufrir.
88

El monje las temía como a una banda de lobas, y le producían tanta inquietud como
un rebaño de prostitutas. Aquellas caprichosas beldades no lo dejaban en paz: por las
noches sentía en su rostro su aliento caliente como el de un animal a medio
domesticar que rondase tímidamente por la habitación. Si se aventuraba por los
campos, para llevar el viático a un enfermo, oía resonar tras sus talones el trote
caprichoso y entrecortado de aquellas cabras jóvenes. Cuando, a pesar de sus
esfuerzos, terminaba por dormirse a la hora de la oración, ellas acudían a tirarle
inocentemente de la barba. No trataban de seducirlo, pues lo encontraban feo,
ridículo y muy viejo, vestido con aquellos hábitos de estameña parda y, pese a ser muy
bellas, no despertaban en él ningún deseo impuro, pues su desnudez le repugnaba
igual que la carne pálida de los gusanos o el dermo liso de las culebras. No obstante,
lo inducían a tentación, pues acababa por poner en duda la sabiduría de Dios, que ha
creado tantas criaturas inútiles y perjudiciales, como si la creación no fuera sino un
juego maléfico con el que Él se complaciese. Una mañana, los aldeanos encontraron a
su monje serrando el plátano de las Ninfas y se afligieron por partida doble, pues, por
una parte, temían la venganza de las hadas -que se marcharían llevándose consigo
fuentes y manantiales-, y por otra parte, aquel plátano daba sombra a la plaza, en
donde acostumbraban a reunirse para bailar. Mas no hicieron reproche alguno al
santo varón, por miedo a malquistarse con el Padre que está en los cielos y que
suministra la lluvia y el sol. Se callaron, y los proyectos del monje Therapion contra
las Ninfas viéronse respaldados por aquel silencio.
Ya no salía nunca sin coger antes dos pedernales, que escondía entre los pliegues de
su manga, y por la noche, subrepticiamente, cuando no veía a ningún campesino por
los campos desiertos, prendía fuego a un viejo olivo, cuyo cariado tronco le parecía
ocultar a unas diosas, o a un joven pino escamoso, cuya resina se vertía como un
llanto de oro. Una forma desnuda se escapaba de entre las hojas y corría a reunirse
con sus compañeras inmóviles a lo lejos como corzas asustadas, y el santo monje se
regocijaba de haber destruido uno de los reductos del Mal. Plantaba cruces por todas
partes y los jóvenes animales divinos se apartaban, huían de la sombra de aquel
sublime patíbulo, dejando en torno al pueblo santificado una zona cada vez más
amplia de silencio y de soledad. Pero la lucha proseguía pie tras pie por las primeras
cuestas de la montaña, que se defendía con sus zarzas cuajadas de espinas y sus
piedras resbaladizas, haciendo muy difícil desalojar de allí a los dioses. Finalmente,
envueltas en oraciones y fuego, debilitadas por la ausencia de ofrendas, privadas de
amor desde que los jóvenes del pueblo se apartaban de ellas, las Ninfas buscaron
refugio en un vallecito desierto, donde unos cuantos pinos negros plantados en un
suelo arcilloso recordaban a unos grandes pájaros que cogiesen con sus fuertes garras
la tierra roja y moviesen por el cielo las mil puntas finas de sus plumas de águila. Los
manantiales que por allí corrían, bajo un montón de piedras informes, eran harto
fríos para atraer a lavanderas y pastores. Una gruta se abría a mitad de la ladera de
una colina y a ella se accedía por un agujero apenas lo bastante ancho para dejar
pasar un cuerpo. Las Ninfas se habían refugiado allí desde siempre, en las noches en
que la tormenta estorbaba sus juegos, pues temían al rayo, como todos los animales
del bosque, y era asimismo allí donde acostumbraban dormir en las noches sin luna.
Unos pastores jóvenes presumían de haberse introducido una vez en aquella caverna,
89

con peligro de su salvación y del vigor de su juventud, y no cesaban de alabar
aquellos dulces cuerpos, visibles a medias en las frescas tinieblas, y aquellas cabelleras
que se adivinaban, más que se palpaban. Para el monje Therapion, aquella gruta
escondida en la ladera de la peña era como un cáncer hundido en su propio seno, y
de pie a la entrada del valle, con los brazos alzados, inmóvil durante horas enteras,
oraba al cielo para que le ayudase a destruir aquellos peligrosos restos de la raza de
los dioses.
Poco después de Pascua, el monje reunió una tarde a los más fieles y más recios de sus
feligreses; les dio picos y linternas; él cogió un crucifijo y los guió a través del laberinto
de colinas, por entre las blandas tinieblas repletas de savia, ansioso de aprovechar
aquella noche oscura. El monje Therapion se paró a la entrada de la gruta y no
permitió que entraran allí sus fieles, por miedo a que fuesen tentados. En la sombra
opaca oíanse reír ahogadamente los manantiales. Un tenue ruido palpitaba, dulce
como la brisa en los pinares: era la respiración de las Ninfas dormidas, que soñaban
con la juventud del mundo, en los tiempos en que aún no existía el hombre y en que
la tierra daba a luz a los árboles, a los animales y a los dioses. Los aldeanos
encendieron un gran fuego, mas hubo que renunciar a quemar la roca; el monje les
ordenó que amasaran cemento y acarreasen piedras. A las primeras luces del alba
empezaron a construir una capillita adosada a la ladera de la colina, delante de la
entrada de la gruta maldita. Los muros aún no se habían secado, el tejado no estaba
puesto todavía y faltaba la puerta, pero el monje Therapion sabía que las Ninfas no
intentarían escapar atravesando el lugar santo, que él ya había consagrado y
bendecido. Para mayor seguridad había plantado al fondo de la capilla, allí donde se
abría la boca de la gruta, un Cristo muy grande, pintado en una cruz de cuatro
brazos desiguales, y las Ninfas, que sólo sabían sonreír, retrocedían horrorizadas ante
aquella imagen del Ajusticiado. Los primeros rayos del sol se estiraban tímidamente
hasta el umbral de la caverna: era la hora en que las desventuradas acostumbraban a
salir, para tomar de los árboles cercanos su primera colación de rocío; las cautivas
sollozaban, suplicaban al monje que las ayudara y en su inocencia le decían que -en
caso de que les permitiera huir- lo amarían. Continuaron los trabajos durante todo el
día y hasta la noche se vieron lágrimas resbalando por las piedras, y se oyeron toses y
gritos roncos parecidos a las quejas de los animales heridos. Al día siguiente colocaron
el tejado y lo adornaron con un ramo de flores; ajustaron la puerta y la cerraron con
una gruesa llave de hierro. Aquella misma noche, los cansados aldeanos regresaron al
pueblo, pero el monje Therapion se acostó cerca de la capilla que había mandado
edificar y, durante toda la noche, las quejas de sus prisioneras le impidieron
deliciosamente dormir. No obstante, era compasivo, se enternecía ante un gusano
hollado por los pies o ante un tallo de flor roto por culpa del roce de su hábito,pero en
aquel momento parecía un hombre que se regocija de haber emparedado, entre dos
ladrillos, un nido de víboras.
Al día siguiente, los aldeanos trajeron cal y embadurnaron con ella la capilla, por
dentro y por fuera; adquirió el aspecto de una blanca paloma acurrucada en el seno
de la roca. Dos lugareños menos miedosos que los demás se aventuraron dentro de la
gruta para blanquear sus paredes húmedas y porosas, con el fin de que el agua de las
fuentes y la miel de las abejas dejaran de chorrear en el interior del hermoso antro, y
90

de sostener así la vida desfalleciente de las mujeres hadas. Las Ninfas, muy débiles, no
tenían ya fuerzas para manifestarse a los humanos; apenas podía adivinarse aquí y
allá, vagamente, en la penumbra, una boca joven contraída, dos frágiles manos
suplicantes o el pálido color de rosa de un pecho desnudo. Asimismo, de cuando en
cuando, al pasar por las asperidades de la roca sus gruesos dedos blancos de cal, los
aldeanos sentían huir una cabellera suave y temblorosa como esos culantrillos que
crecen en los sitios húmedos y abandonados. El cuerpo deshecho de las Ninfas se
descomponía en forma de vaho, o se preparaba a caer convertido en polvo, como las
alas de una mariposa muerta; seguían gimiendo, pero habla que aguzar el oído para
oír aquellas débiles quejas; ya no eran más que almas de Ninfas que lloraban.
Durante toda la noche siguiente el monje Therapion continuó montando su guardia
de oración a la entrada de la capilla, como un anacoreta en el desierto. Se alegraba
de pensar que antes de la nueva luna las quejas habrían cesado y las Ninfas, muertas
ya de hambre, no serían más que un impuro recuerdo. Rezaba para apresurar el
instante en que la muerte liberaría a sus prisioneras, pues empezaba a compadecerlas
a pesar suyo, y se avergonzaba de su debilidad. Ya nadie subía hasta donde él estaba;
el pueblo parecía tan lejos como si se hallara al otro extremo del mundo; ya no
vislumbraba, en la vertiente opuesta al valle, más que la tierra roja, unos pinos y un
sendero casi tapado por las agujas de oro. Sólo oía los estertores de las Ninfas, que
iban disminuyendo, y el sonido cada vez más ronco de sus propias oraciones. En la
tarde de aquel día vio venir por el sendero a una mujer que caminaba hacia él, con la
cabeza baja, un poco encorvado; llevaba un manto y un pañuelo negros, pero una luz
misteriosa se abría camino a través de la tela oscura, como si se hubiera echado la
noche sobre la mañana. Aunque era muy joven, poseía la gravedad, la lentitud y la
dignidad de una anciana y su dulzura era parecida a la del racimo de uvas maduras y
a la de la flor perfumada. Al pasar por delante de la capilla miró atentamente al
monje, que se vio turbado en sus oraciones.
-Este sendero no lleva a ninguna parte, mujer -le dijo-. ¿De dónde vienes? -Del Este,
como la mañana -respondió la joven-. ¿Y qué haces tú aquí, anciano monje? -He
emparedado en esta gruta a las Ninfas que infestaban la comarca -dijo el monje-, y
delante de su antro he edificado una capilla. Ellas no se atreven a atravesarla para
huir porque están desnudas, y a su manera tienen temor de Dios. Estoy esperando a
que se mueran de hambre y de frío en la caverna y cuando esto suceda, la paz de
Dios reinará en los campos.
-¿Y quién te dice que la paz de Dios no se extiende también a la Ninfas lo mismo que
a los rebaños de cabras? -respondió la joven-. ¿No sabes que en tiempos de la
Creación, Dios olvidó darle alas a ciertos ángeles, que cayeron en la tierra y se
instalaron en los bosques, donde formaron la raza de Pan y de las Ninfas? Y otros se
instalaron en una montaña, en donde se convirtieron en dioses olímpicos. No exaltes,
como hacen los paganos, la criatura a expensas del Creador, pero no te escandalices
tampoco de Su Obra. Y dale gracias a Dios en tu corazón por haber creado a Diana
y a Apolo.
-Mi espíritu no se eleva tan alto -dijo humildemente el monje-. Las Ninfas
importunan a mis feligreses y ponen en peligro su salvación, de la que yo soy
responsable ante Dios, y por eso las perseguiré aunque tenga que ir hasta el Infierno.
91
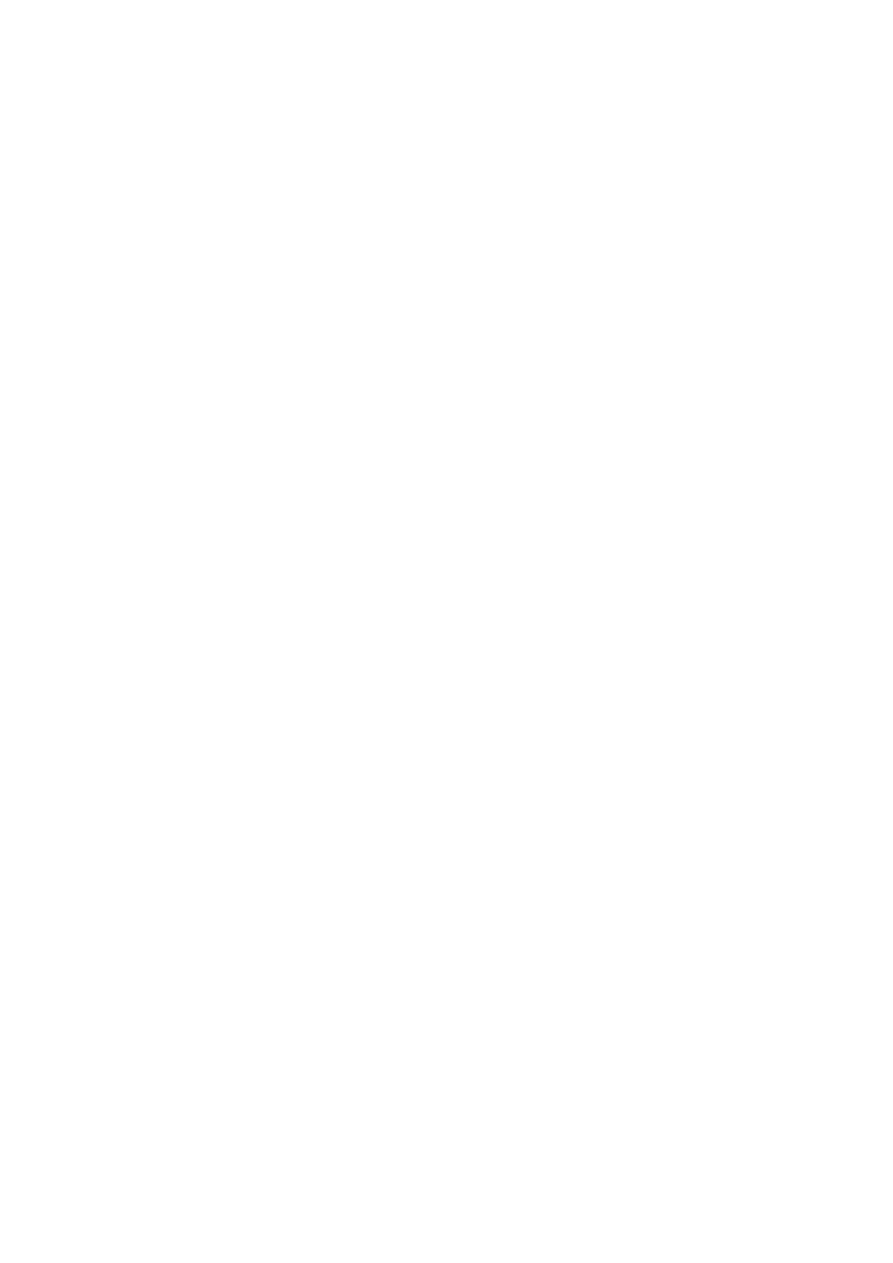
-Y se tendrá en cuenta tu celo, honrado monje -dijo sonriendo la joven-. Pero ¿no
puede haber un medio de conciliar la vida de las Ninfas y la salvación de tus
feligreses?
Su voz era dulce, como la música de una flauta. El monje, inquieto, agachó la cabeza.
La joven le puso la mano en el hombro y le dijo con gravedad:
-Monje, déjame entrar en esa gruta. Me gustan las grutas, y compadezco a los que en
ellas buscan refugio. En una gruta traje yo al mundo a mi Hijo, y en una gruta lo
confié sin temor a la muerte, con el fin de que naciera por segunda vez en su
resurrección.
El anacoreta se apartó para dejarla pasar. Sin vacilar, se dirigió ella a la entrada de la
caverna, escondida detrás del altar. La enorme cruz tapaba la abertura; la apartó con
cuidado, como un objeto familiar, y se introdujo en el antro.
Se oyeron en las tinieblas unos gemidos aún más agudos, un piar de pájaros y roces de
alas. La joven hablaba con las Ninfas en una lengua desconocida, que acaso fuera la
de los pájaros o la de los ángeles. Al cabo de un instante volvió a aparecer al lado del
monje, que no había parado de rezar.
-Mira, monje... -le dijo-. Y escucha... Innumerables grititos estridentes salían de
debajo de su manto. Separó las puntas del mismo y el monje Therapion vio que
llevaba entre los pliegues de su vestido centenares de golondrinas. Abrió ampliamente
los brazos, como una mujer en oración, y dio así suelta a los pájaros. Luego dijo, con
una voz tan clara como el sonido del arpa:
-Id, hijas mías... Las golondrinas, libres, volaron en el cielo de la tarde, dibujando con
el pico y las alas signos indescifrables. El anciano y la joven las siguieron un instante
con la mirada, y luego la viajera le dijo al solitario:
-Volverán todos los años, y tú les darás asilo en mi iglesia. Adiós, Therapion.
Y María se fue por el sendero que no lleva a ninguna parte, como mujer a quien poco
importa que se acaben los caminos, ya que conoce el modo de andar por el cielo. El
monje Therapion bajó al pueblo y al día siguiente, cuando subió a decir misa en la
capilla, la gruta de las Ninfas se hallaba tapizada de nidos de golondrinas. Volvieron
todos los años y se metían en la iglesia, muy ocupados en dar de comer a sus
pequeñuelos o consolidando sus casas de barro, y muy a menudo, el monje
Therapion interrumpía sus oraciones para seguir con mirada enternecida sus amores
y sus juegos, pues lo que les está prohibido a las Ninfas les está permitido a las
golondrinas.
92

NOCHES BLANCAS
FEDOR DOSTOIEVSKY
¿O fue creado
para estar siquiera un momento
en las cercanías de tu corazón?
I.TURGENEV
Noche primera
Era una noche maravillosa, una de esas noches, amable lector, que quizá sólo
existen en nuestros años mozos. El cielo estaba tan estrellado, tan luminoso, que
mirándolo no podía uno menos de preguntarse: ¿pero es posible que bajo un cielo
como éste pueda vivir tanta gente atrabiliaria y caprichosa? Ésta, amable lector, es
también una pregunta de los años mozos, muy de los años mozos, pero Dios quiera
que te la hagas a menudo. Hablando de gente atrabiliaria y por varios motivos
caprichosa, debo recordar mi buena conducta durante todo ese día. Ya desde la
mañana me atormentaba una extraña melancolía. Me pareció de pronto que a mí,
hombre solitario, me abandonaba todo el mundo que todos me rehuían. Claro que
tienes derecho a preguntar: ¿y quiénes son esos «todos»? Porque hace ya ocho años
que vivo en Petersburgo y no he podido trabar conocimiento con nadie. ¿Pero qué
falta me hace conocer a gente alguna? Porque aun sin ella, a mí todo Petersburgo me
es conocido. He aquí por qué me pareció que todos me abandonaban cuando
Petersburgo entero se levantó y salió acto seguido para el campo. Fue horrible
quedarme solo. Durante tres días enteros recorrí la ciudad dominado por una
profunda angustia, sin darme clara cuenta de lo que me pasaba. Fui a la perspectiva
Nevski, fui a los jardines, me paseé por los muelles; pues bien, no vi ni una sola de las
personas que solía encontrar durante el año en tal o cual lugar, a esta o aquella hora.
Esas personas, por supuesto, no me conocen a mí, pero yo sí las conozco a ellas. Las
conozco a fondo, casi me he aprendido de memoria sus fisonomías, me alegro cuando
las veo alegres y me entristezco cuando las veo tristes. Estuve a punto de trabar
amistad con un anciano a quien encontraba todos los días a la misma hora en la
Fontanka. ¡Qué rostro tan impresionante, tan pensativo, el suyo! Caminaba
murmurando continuamente y accionando con la mano izquierda, mientras que en la
derecha blandía un bastón nudoso con puño de oro. Él también se percató de mí y
me miraba con vivo interés. Estoy seguro de que se ponía triste si por ventura yo no
pasaba a esa hora precisa por ese lugar de la Fontanka. He ahí por qué algunas veces
estuvimos a punto de saludarnos, sobre todo cuando estábamos de buen humor. No
hace mucho, cuando nos encontramos al cabo de tres días de no vernos, casi nos
llevamos la mano al sombrero, pero afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo,
bajamos el brazo y pasamos uno junto a otro con un gesto de simpatía. También las
casas me son conocidas. Cuando voy por la calle parece que cada una de ellas me sale
al encuentro, me mira con.todas sus ventanas y casi me dice: «¡Hola! ¿Qué tal? Yo,
93

gracias a Dios, voy bien, y en mayo me añaden un piso. » O bien: «¿ Cómo va esa
salud? A mí mañana me ponen en reparaciones.» O bien: «Estuve a punto de arder y
me llevé un buen susto.» Y así por el estilo. Entre ellas tengo mis preferidas, mis
amigas íntimas. Una de ellas tiene la intención de ponerse en tratamiento este verano
con un arquitecto. Iré de propósito a verla todos los días para que no la curen al buen
tuntún. ¡Dios la proteja! Nunca olvidaré lo que me pasó con una casita preciosa
pintada de rosa claro. Era una casita adorable, de piedra, y me miraba de un modo
tan afable y observaba con tanto orgullo a sus desgarbadas vecinas que mi corazón se
henchía de gozo cuando pasaba ante ella. Pero de repente, la semana pasada, cuando
bajaba por la calle y eché una mirada a mi amiga, oí un grito de dolor: «¡Me van a
pintar de amarillo!» ¡Malvados, bárbaros! No han perdonado nada, ni siquiera las
columnas o las cornisas; y mi amiga se ha puesto amarilla como un canario. A mí casi
me dio un ataque de ictericia con ese motivo. Y ésta es la hora en que no he tenido
fuerzas para ir a ver a mi pobre amiga desecrada, teñida del color nacional del
Imperio Celeste.
Así, pues, lector, ya ves de qué manera conozco todo Petersburgo.
Ya he dicho que durante tres días enteros me tuvo atormentado la inquietud hasta
que por fin averigüé su causa. En la calle no me sentía bien éste ya no está aquí, ni
este otro; y ¿adónde habrá ido aquel otro?, ni tampoco en casa. Durante dos noches
seguidas hice un esfuerzo: ¿qué echo de menos en mi rincón? ¿por qué me es tan
molesto permanecer en él? Miraba perplejo las paredes verdes y mugrientas, el techo
cubierto de telarañas que con gran éxito cultivaba Matryona; volvía a examinar todo
mi mobiliario, a inspeccionar cada silla, pensando si no estaría ahí la clave de mi
malestar (porque basta que una sola de mis sillas no esté en el mismo sitio que ayer
para que ya no me sienta bien), miré por la ventana, y todo en vano..., no hallé alivio.
Decidí incluso llamar a Matryona y reprenderla paternalmente por lo de las telarañas
y, en general, por la falta de limpieza, pero ella se limitó a mirarme con asombro y me
volvió la espalda sin decir palabra; así, pues, las telarañas siguen todavía felizmente en
su sitio. Por fin esta mañana logre averiguar de qué se trataba. Pues nada, que todo el
mundo estaba saliendo de estampía para el campo. Pido perdón por la frase vulgar,
pero es que ahora no estoy para expresarme en estilo elevado .... porque, así como
suena, todo lo que encierra Petersburgo se iba a pie o en vehículo al campo. Todo
caballero de digno y próspero aspecto que tomaba un coche de alquiler se convertía al
punto en mis ojos en un honrado padre de familia que, después de las consabidas
labores de su cargo, se dirigía desembarazado de equipaje al seno de su familia en
una casa de campo. Cada transeúnte tomaba ahora un aire singular, como si quisiera
decir a sus congéneres: «Nosotros, señores, estamos aquí sólo de paso. Dentro de un
par de horas nos vamos al campo.» Se abría una ventana, se oía primero el teclear de
unos dedos finos y blancos como el azúcar, y asomaba la cabeza de una muchacha
bonita que llamaba al vendedor ambulante de flores; al punto me figuraba yo que
estas flores se compraban, no para disfrutar de ellas y de la primavera en el aire
cargado de una habitación ciudadana, sino porque todos se iban pronto al campo y
querían llevarse las flores consigo. Pero hay más, y es que había adquirido ya tal
destreza en este nuevo e insólito género de descubrimientos que podía, sin
equivocarme, guiado sólo por el aspecto físico, determinar en qué tipo de casa de
94

campo vivía cada cual. Los que las tenían en las islas Kamenny y Aptekarski o en el
camino de Peterhof, se distinguían por la estudiada elegancia de sus modales, por su
atildada indumentaria veraniega y por los soberbios carruajes en que venían a la
ciudad. Los que las tenían en Pargolov, o aún más lejos, impresionaban desde el
primer momento por su prestancia y prudencia. Los de la isla Krestovski destacaban
por su continente invariablemente alegre. Sucedía que tropezaba a veces con una
larga hilera de carreteros que con las riendas en la mano caminaban perezosamente
junto a sus carromatos, cargados de verdaderas montañas de muebles de toda laya;
mesas, sillas, divanes turcos y no turcos, y otros enseres domésticos; y encima de todo
ello, en la cumbre misma de la montaña, iba a menudo sentada una macilenta
cocinera, protectora de la hacienda de sus señores como si fuera oro en paño. O veía
pasar, cargadas hasta los topes de utensilios domésticos, barcas que se deslizaban por
el Neva o la Fontanka hasta a río Chorny o las islas. Los carros y las barcas se
multiplicaban por diez o por ciento a mis ojos. Parecía que todo se levantaba y se iba,
que todo se trasladaba al campo en caravanas enteras, que Petersburgo amenazaba
con quedarse desierto y llegué al punto de tener vergüenza, de sentirme ofendido y
triste. Yo no tenía adónde ir, ni por qué ir al campo, pero estaba dispuesto a irine con
cualquier carromato, con cualquier caballero de aspecto respetable que alquilara un
coche de punto. Nadie, sin embargo, absolutamente nadie me invitaba. Era como si
se hubieran olvidado de mí, como si efectivamente fuera un extraño para todos.
Anduve mucho, largo tiempo, hasta que, como me ocurre a menudo, perdí la
noción de dónde estaba, y cuando volví en mi acuerdo me hallé a las puertas de la
ciudad. De pronto me sentí contento, rebasé el puesto de peaje y me adentré por los
sembrados y praderas sin parar mientes en el cansancio, sintiendo sólo con todo mi
cuerpo que se me quitaba un peso del alma. Los transeúntes me miraban con tanta
afabilidad que se diría que les faltaba poco para saludarme. No sé por qué todos
estaban alegres, y todos, sin excepción, iban fumando cigarros. También yo estaba
alegre, alegre como hasta entonces nunca lo había estado. Era como si de pronto me
encontrase en Italia tanto me afectaba la naturaleza, a mí, hombre de ciudad, medio
enfermo, que casi comenzaba a asfixiarme entre los muros urbanos.
Hay algo inefablemente conmovedor en nuestra naturaleza petersburguesa cuando,
a la llegada de la primavera, despliega de pronto toda su pujanza, todas las fuerzas de
que el cielo la ha dotado, cuando gallardea, se engalana y se tiñe con los mil matices
de las flores. Me recuerda a una de esas muchachas endebles y enfermizas a las que a
veces se mira con lástima, a veces con una especie de afecto compasivo, y a veces,
sencillamente, no se fija uno en ellas, pero que de pronto, en un abrir y cerrar de ojos,
sin que se sepa cómo, se convierten en beldades singulares y prodigiosas. Y uno,
asombrado, cautivado, se pregunta sin más: ¿qué impulso ha hecho brillar con tal
fuego esos ojos tristes y pensativos?, ¿qué ha hecho volver la sangre a esas mejillas
pálidas y sumidas?, ¿qué ha regado de pasión los rasgos de ese tierno rostro?, ¿de qué
palpita ese pecho?, ¿qué ha traído de súbito vida, vigor y belleza al rostro de la pobre
muchacha?, ¿qué la ha hecho iluminarse con tal sonrisa, animarse con esa risa
cegadora y chispeante? Mira uno en torno suyo buscando a alguien, sospechando
algo. Pero pasa ese momento y quizás al día siguiente encuentra uno la misma mirada
vaga y pensativa de antes, el mismo rostro pálido, la misma humildad y timidez en los
95

movimientos; y más aún: remordimiento, rastros de cierta torva melancolía y aun
irritación ante el momentáneo enardecimiento. Y le apena a uno que esa instantánea
belleza se haya marchitado de manera tan rápida e irrevocable, que haya brillado tan
engañosa e ineficazmente ante uno; le apena el que ni siquiera hubiese tiempo
bastante para enamorarse de ella...
Mi noche, sin embargo, fue mejor que el día. He aquí lo que pasó:
Regresé a la ciudad muy tarde y ya daban las diez cuando llegué cerca de casa. Mi
camino me llevaba por el muelle del canal, en el que a esa hora no encontré alma
viviente, aunque verdad es que vivo en uno de los barrios más apartados de la ciudad.
Iba cantando porque cuando me siento feliz siempre tarareo algo entre dientes, como
cualquier hombre feliz que carece de amigos o de buenos conocidos y que, cuando
llega un momento alegre, no tiene con quien compartir su alegría. De repente me
sucedió la aventura mas inesperada.
A unos pasos de mí, de codos en la barandilla del muelle, estaba una mujer que
parecía observar con gran atención el agua turbia del canal. Vestía un chal negro muy
coqueto y llevaba un bonito sombrero amarillo. «Es, sin duda, joven y morena»,
pensé. Por lo visto no había oído mis pasos y ni siquiera se movió cuando,
conteniendo el aliento y con el corazón a galope, pasé junto a ella. «Es extraño me
dije, algo la tiene muy abstraída.» De pronto me quedé clavado en el sitio. Creí haber
oído un sollozo ahogado. Sí, no me había equivocado, porque momentos después oí
otros sollozos. ¡Dios mío! Se me encogió el corazón. Soy muy tímido con las mujeres,
pero en esta ocasión giré sobre los talones, me acerqué a ella y le hubiera dicho
«¡Señorita!» de no saber que esta exclamación ha sido pronunciada ya un millar de
veces en novelas rusas que versan sobre la alta sociedad. Eso fue lo único que me
contuvo. Pero mientras buscaba otra palabra la muchacha recobró su compostura,
miró en torno suyo, bajó los ojos y se deslizó junto a mí a lo largo del muelle. Al
momento me puse a seguirla, pero ella, adivinándolo, se apartó del muelle, cruzó la
calle y siguio caminando por la acera. Yo no me atreví a cruzar la calle. El corazón
me latía como el de un pajarillo que se tiene cogido en la mano. Inopinadamente la
casualidad vino en mi ayuda.
Por la acera, no lejos de mi desconocida, apareció de pronto un caballero vestido de
frac, impresionante por los años, aunque no lo fuera por su manera de andar.
Caminaba haciendo eses y apoyándose con tiento en la pared. La muchacha iba
como una flecha, rauda y tímida, como van por lo común las mocitas que no quieren
que se las acompañe a casa de noche, y, por supuesto, el caballero tambaleante no
hubiera podido alcanzarla si mi suerte no le hubiera sugerido recurrir a una
estratagema. Sin decir palabra, el caballero se arrancó de repente y se puso a galopar
en persecución de mi desconocida. Ella volaba, pero no obstante el caballero de los
trompicones iba alcanzándola, la alcanzó por fin, la muchacha lanzó un grito... y yo
doy gracias al destino por el excelente bastón de nudos que mi mano derecha
empuñaba en tal ocasión. En un abrir y cerrar de ojos me planté en la acera opuesta,
el caballero importuno comprendió al instante de qué se trataba, tomó en
consideración el argumento irresistible que yo blandía, calló, se desvió, y sólo cuando
se halló bastante lejos protestó contra mí en términos bastante enérgicos, pero sus
palabras apenas se percibían desde donde estábamos.
96

Deme usted la mano le dije a mi desconocida. Ese sujeto ya no se atreverá a
acercarse.
Ella, en silencio, me alargó la mano, que aún temblaba de agitación y espanto. ¡Oh,
caballero importuno, cómo te di las gracias en ese momento! La miré fugazmente.
Era bonita y morena. Había acertado. En sus pestañas negras brillaban aún lágrimas
de miedo reciente o de tristeza anterior. No sé. Pero a los labios afloraba ya una
sonrisa. Ella también me miró de soslayo, se ruborizó ligeramente y bajó los ojos.
¿Por qué me rechazó usted antes? Si yo hubiera estado allí no habría pasado esto.
No le conocía. Pensé que también usted...
¿Pero es que me conoce usted ahora?
Un poco. Por ejemplo, ¿por qué tiembla usted?
¡Ah, ha acertado a la primera mirada! respondí entusiasmado de saberla inteligente,
lo que, unido a la belleza, no es humo de pajas. Sí, a la primera mirada ha adivinado
usted qué clase de persona soy. Es verdad, soy tímido con las mujeres. Estoy agitado,
no lo niego; ni más ni menos que usted misma lo estaba hace un minuto cuando la
asustó ese señor. Ahora el que tiene miedo soy yo. Parece un sueño, pero ni aun en
sueños hubiera creído que hablaría con una mujer.
¿Cómo? ¿Es posible?
Sí. Si me tiembla la mano es porque hasta ahora no había apretado nunca otra tan
pequeña y bonita como la suya. He perdido la costumbre de estar con las mujeres;
mejor dicho, nunca la he tenido, soy un solitario. Ni siquiera sé hablar con ellas. Ni
ahora tampoco. ¿No le he soltado a usted alguna majadería? Dígamelo con
franqueza. Le advierto que no me ofendo.
No, nada. Todo lo contrario. Y si me pide usted que sea franca le diré que a las
mujeres les gusta esa clase de timidez. Y si quiere saber algo más, también a mí me
gusta, y no le diré que se vaya hasta que lleguemos a casa.
Lo que hará usted conmigo dije jadeante de entusiasmo es que dejaré de ser tímido
y entonces ¡adiós a todos mis métodos!
¿Métodos? ¿Qué clase de métodos? ¿Y para qué sirven? Eso ya no me suena bien.
Perdón. No será así. Se me fue la lengua. Pero ¿como quiere que en un momento
como éste no tenga el deseo ... ?
¿De agradar, no es eso?
Pues sí. Por amor de Dios, sea usted buena. Juzgue de quién soy. Tengo ya veintiséis
años y nunca he conocido a nadie. ¿Cómo puedo hablar bien, con facilidad y buen
sentido? Mejor irán las cosas cuando todo quede explicado, con claridad y franqueza.
No sé callar cuando habla el corazón dentro de mí. Bueno, da lo mismo. ¿Puede
usted creer que nunca he hablado con una mujer, nunca jamás? ¿qué no he conocido
a ninguna? Ahora bien, todos los días sueño que por fin voy a encontrar a alguien. ¡Si
supiera usted cuántas veces he estado enamorado de esa manera!
Pero ¿cómo? ¿Con quién?
Con nadie, con un ideal, con la mujer con que se sueña. En mis sueños compongo
novelas enteras. Ah, usted no me conoce. Es verdad que he conocido a dos o tres
mujeres; otra cosa sería inconcebible, pero ¿qué mujeres? Una especie de patronas...
Pero voy a hacerla reír, voy a ctecirle que algunas veces he pensado entablar
conversación en la calle con alguna mujer de la buena sociedad. Así, sin cumplidos.
97

Claro está que cuando se halle sola. Hablar, por supuesto, con timidez, respeto y
apasionamiento; decirle que me muero solo, que no me rechace, que no hallo otro
medio de conocer a mujer alguna, insinuarle incluso que es obligación de las mujeres
el no rechazar la tímida súplica de un hombre tan infeliz como yo; y que, al fin y al
cabo, lo que pido es sólo que me diga con simpatía un par de palabras amistosas, que
no me mande a paseo desde el primer instante, que me crea bajo palabra, que
escuche lo que le digo, que se ría de mí si le da gusto, que me dé esperanzas, que me
diga dos palabras, tan sólo dos palabras, aunque no nos volvamos a ver jamás. Pero
usted se ríe... Por lo demás, hablo sólo para hacerla reír...
No se enfade. Me río porque es usted su propio enemigo. Si probara usted, quizá
lograra todo eso aun en la calle misma. Cuanto más sencillo, mejor. No hay mujer
buena, a menos que sea tonta o esté enfadada en ese momento por cualquier motivo,
que pensara despedirle a usted sin esas dos palabras que implora con tanta timidez.
Por otro lado, ¿quién soy yo para hablar? Lo más probable es que le tuviera a usted
por loco. Juzgo por mí misma. ¡Bien sé yo cómo viven las gentes en el mundo!
Se lo agradezco exclamé. ¡No sabe usted lo que acaba de hacer por mí!
Bien. Ahora dígame cómo conoció usted que soy de las mujeres con quienes ....
bueno, a quienes usted considera dignas de... atención y amistad. En otras palabras,
no una patrona, como decía usted. ¿Por qué decidió acercarse a mí?
¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estaba usted sola, porque ese caballero era
demasiado atrevido y porque es de noche. No dirá usted que no es obligación...
No, no, antes de eso. Allí, al otro lado de la calle. Usted quería acercárseme,
¿verdad?
¿Allí, al otro lado? De veras que no sé qué decir. Temo que... Hoy, sabe usted, me he
sentido feliz. He estado andando y cantando. Salí a las afueras. Nunca hasta ahora he
tenido momentos tan felices. Usted... me parecía quizá... Bueno, perdone que se lo
recuerde: me parecía que lloraba usted y me era intolerable oírlo. Se me oprimía el
corazón. ¡Ay, Dios mío! ¿Cree usted que podía oírla sin afligirme? ¿Es que fue pecado
sentir compasión fraternal por usted? Perdone que diga compasión... En suma, ¿acaso
podía ofenderla cuando se me ocurrio acercarme a usted?
Bueno, basta; no diga más repuso la joven, bajando los ojos y apretándome la mano.
Yo misma tengo la culpa por haber hablado de eso. Pero estoy contenta de no
haberme equivocado con usted. Bueno, ya hemos llegado. Tengo que meterme por
esta callejuela. Son dos pasos nada más. Adiós, le agradezco...
¿Pero es de veras posible que no volvamos a vernos? ¿Es posible que las cosas
queden así?
Mire dijo riendo la muchacha. Al principio sólo queria usted dos palabras, y ahora...
Pero, en fin, no le prometo nada. Puede que nos encontremos.
Mañana vengo aquí dije. Ah, perdone, ya estoy exigiendo...
Sí, es usted impaciente. Exige casi...
Escuche la interrumpí. Perdone que se lo diga otra vez, pero no puedo dejar de
venir aquí mañana. Soy un soñador. Hay en mí tan poca vida real, los momentos
como éste, como el de ahora, son para mí tan raros que me es imposible no repetirlos
en mis sueños. Voy a soñar con usted toda la noche, toda la semana, todo el año.
Mañana vendré aquí sin falta, aquí mismo, a este mismo sitio, a esta misma hora, y
98

seré feliz recordando el día de hoy. Este sitio ya me es querido. Tengo otros dos o tres
sitios como éste en Petersburgo. Una vez hasta lloré recordando algo, igual que usted.
Quién sabe, quizá usted también hace diez minutos lloraba recordando alguna cosa.
Pero perdón, estoy desbarrando de nuevo. Puede que usted, alguna vez, fuera
especialmente feliz en este lugar.
Bueno dijo la muchacha. Quizá yo también venga aquí mañana. A las diez también.
Veo que ya no puedo impedirle... pero, mire, es que necesito venir aquí. No piense
usted que le doy una cita. Le aseguro que tengo que estar aquí por asuntos míos.
Ahora bien, se lo digo sin titubeos: no me importaría que también viniera usted. En
primer lugar porque pudieran ocurrir incidentes desagradables como el de hoy; pero
dejemos eso... En suma, sencillamente me gustaría verle... para decirle dos palabras.
Ahora, vamos a ver, ¿no me condena usted? ¿No piensa que le estoy dando una cita
sin más ni más? No se la daría si ... ; pero, bueno, eso es un secreto mío. Antes de todo
una condición.
¡Una condición! Hable, dígalo todo de antemano. Estoy de acuerdo con todo,
dispuesto a todo exclamé exaltado. Respondo de mí, seré atento, respetuoso... Usted
me conoce.
Precisamente porque le conozco le invito para mañana dijo la joven riendo. Le
conozco muy bien. Pero, mire, venga con una condición: en primer lugar (sea usted
bueno y haga lo que le pido; ya ve que hablo con franqueza) no se enamore de mí.
Eso no puede ser, se lo aseguro. Estoy dispuesta a ser amiga suya. Aquí tiene mi
mano. Pero lo de enamorarse no puede ser. Se lo ruego.
Le juro grité yo, cogiéndole la mano...
Basta, no jure, porque es usted capaz de estallar como la pólvora. No piense mal de
mí porque le hablo así. Si usted supiera... Yo tampoco tengo a nadie con quien poder
cambiar una palabra o a quien pedir consejo. Claro que la calle no es sitio indicado
para encontrar consejeros. Usted es la excepción. Le conozco a usted como si
fuésemos amigos desde hace veinte años. ¿De veras que no cambiará usted?
Usted lo verá. Lo que no sé, sin embargo, es cómo voy a sobrevivir las próximas
veinticuatro horas.
Duerma usted a pierna suelta. Buenas noches. Recuerde que ya he confiado en
usted. Hace un momento lanzó usted una exclamación tan hermosa que justifica
cualquier, sentimiento, incluso el de simpatía fraternal. ¿Sabe? Lo dijo usted de un
modo tan bello que al instante pensé que podía fiarme de usted.
¿Pero en qué asunto?.¿Para qué?
Hasta mañana. Mientras tanto hay que guardar secreto. Tanto mejor para usted,
porque a cierta distancia parece una novela. Quizá mañana se lo diga, o quizá no. Ya
hablaremos, nos conoceremos mejor...
Yo mañana le voy a contar a usted todo lo mío. Pero ¿qué es esto? Parece como si
me ocurriera un milagro. ¿Dónde estoy, Dios mío? ¿No está usted contenta de no
haberse enfadado conmigo, como lo hubiera hecho otra mujer? ¿De no haberme
rechazado desde el primer momento? En dos minutos me ha hecho usted feliz para
siempre. Sí, feliz. Quién sabe, quizá me ha reconciliado usted conmigo mismo, quizá
ha resuelto mis dudas... Quizá hay también para mí minutos así... Pero ya le contaré
todo mañana, ya se enterará usted de todo.
99

Bueno, acepto. Usted empezará.
De acuerdo.
Hasta la vista.
Hasta la vista.
Nos separamos. Pasé la noche andando, sin decidirme a volver a casa. ¡Me sentía
tan feliz! ¡Hasta mañana!
Noche segunda
Bueno, ya veo que ha sobrevivido usted me dijo riendo y estrechándome ambas
manos.
Ya llevo aquí dos horas. ¡No puede usted figurarse qué día he pasado!
Me lo figuro, sí. Pero al grano. ¿Sabe usted para qué he venido? Pues no para decir
tonterías como ayer. Mire, es preciso que en adelante seamos más sensatos Ayer
estuve pensando mucho en todo esto.
¿Pero en qué ser más sensatos? ¿En qué? Por mí estoy dispuesto, pero la verdad es
que en mi vida me han ocurrido cosas tan sensatas como ahora.
¿De veras? Para empezar le ruego que no me apriete las manos tanto. En segundo
lugar le advierto que hoy ya he pensado mucho en usted.
Bien, ¿y con qué conclusión?
¿Con qué conclusión? Pues con la conclusión de que tenemos que empezar por el
principio, porque hoy estoy persuadida de que aún no le conozco bien. Ayer me porté
como una niña, como una chicuela. Por supuesto, mi buen corazón tiene la culpa de
todo. Me estuve dando importancia, como sucede siempre que empezamos a
examinar nuestra vida. Y para corregir esa falta me he propuesto enterarme
detalladamente de todo lo que toca a usted. Ahora bien, como no tengo a nadie que
me pueda dar informes, usted mismo habrá de contármelo todo, revelarme todo el
secreto. A ver, ¿qué clase de hombre es usted? ¡Hala, empiece, cuénteme toda la
historia!
¡Historia! exclamé sobrecogido. ¡Historia! ¿Pero quién le ha dicho que tengo
historia? Yo no tengo historia...
Puesto que ha vivido usted, ¿cómo no va a tener historia? me interrumpió riendo.
No ha habido historia de ninguna clase, ninguna. He vivido, como quien dice,
conmigo mismo, es decir, enteramente solo, solo, completamente solo. ¿Entiende
usted lo que es estar solo?
¿Cómo solo? ¿Es que no ve nunca a nadie?
¡Ah, no! Ver, sí veo; pero solo, a pesar de ello.
¿Entonces qué? ¿Es que no habla con nadie?
En sentido estricto, con nadie.
Entonces, explíquese. ¿Qué clase de hombre es usted? Déjeme adivinarlo. Usted,
como yo, probablemente tiene una abuela. La mía está ciega. Nunca me deja ir a
ninguna parte, de modo que casi se me ha olvidado hablar. Y cuando un par de años
atrás hice ciertas travesuras, y ella vio que no podía hacer carrera de mí, me llamó y
prendió mi vestido al suyo con un imperdible. Desde entonces así nos pasamos
100

sentadas días enteros. Ella hace calceta aunque está ciega; y yo, sentada a su lado,
coso o le leo algún libro. De esta manera tan rara, prendida a otra persona con un
alfiler, llevo ya dos años.
¡Qué desgracia, Dios santo! No, yo no tengo una abuela como ésa.
Si no la tiene, ¿por qué se queda usted en casa?
Escuche. ¿Quiere saber qué clase de persona soy? Pues sí.
¿En el sentido riguroso de la palabra?
En el sentido más riguroso de la palabra.
Pues bien, soy... un tipo.
Un tipo. ¿Un tipo? ¿Qué clase de tipo? gritó la muchacha, riendo a borbotones,
como si no lo hubiera hecho en todo un año. Es usted divertidísimo. Mire, aquí hay
un banco. Sentémonos. Por aquí no pasa nadie. Nadie nos oye y... empiece su historia.
Porque, no pretenda lo contrario, usted tiene una historia y trata sólo de escurrir el
bulto. En primer lugar, ¿qué es un tipo?
¿Un tipo? Un tipo es un original, un hombre ridículo contesté con una carcajada
que empalmaba con su risa infantil. Es un bicho raro. Oiga, ¿sabe usted lo que es un
soñador?
¿Un soñador? ¿Cómo no voy a saberlo? Yo misma soy una soñadora. Hay veces,
cuando estoy sentada junto a la abuela, que no sé por qué motivo no se me ocurre
nada. Pero me pongo a soñar y a ensimismarme hasta que..., en fin, qué me caso con
un príncipe chino. A veces eso de soñar está bien... Por otra parte, quizá no. Sobre
todo si ya hay bastantes cosas en que pensar agregó la joven hablando ahora con
relativa seriedad.
¡Magnífico! Si alguna vez decide casarse con un emperador chino, entenderá lo que
digo. Bueno, oiga... Pero, perdón, todavía no sé cómo se llama usted.
Por fin. ¡Pues sí que se ha acordado usted temprano!
¡Ay, Dios mío! No se me ha ocurrido siquiera. Como lo he estado pasando tan
bien...
Me llamo... Nastenka.
Nastenka. ¿Nada más?
¿Nada más? ¿Le parece poco, hombre insaciable?
¿Poco? Todo lo contrario. Mucho, mucho, muchísimo. Nastenka, es usted una chica
estupenda si desde el primer momento ha sido Nastenka para mí.
Precisamente. Ya ve.
Bueno, Nastenka, escuche y verá qué historia más ridícula me sale.
Me senté junto a ella, tomé una postura pedantescamente seria y empecé como si
leyera un texto escrito:
Hay en Petersburgo, Nastenka, si no lo sabe usted, bastantes rincones curiosos. Se
diría que a esos lugares no se asoma el mismo sol que brilla para todos los
petersburgueses, sino que es otro el que se asoma, otro diferente, que parece
encargado de propósito para esos sitios y que brilla para ellos con una luz especial. En
esos rincones, querida Nastenka, se vive una vida muy peculiar, nada semejante a la
que bulle en torno nuestro, una vida que cabe concebir en lejanas y misteriosas
tierras, pero no aquí, entre nosotros, en este tiempo nuestro tan excesivamente serio.
En esa otra vida hay una mezcla de algo puramente fantástico, ardientemente ideal, y
101

de algo (¡ay, Nastenka!) terriblemente ordinario y prosaico, por no decir
increíblemente chabacano.
¡Uf ! ¡Qué prólogo, Dios mío! ¿Qué es lo que oigo?
Lo que oye usted, Nastenka (me parece que no me cansaré ya nunca de llamarla
Nastenka), lo que oye usted es que en esos rincones viven unas gentes extrañas: los
soñadores. El soñador si se quiere una definición más precisa no es un hombre ¿sabe
usted? sino una criatura de género neutro. Por lo común se instala en algún rincón
inaccesible, como si se escondiera del mundo cotidiano. Una vez en él, se adhiere a su
cobijo como lo hace el caracol, o, al menos, se parece mucho al interesante animal,
que es a la vez animal y domicilio, llamado tortuga. ¿Por qué piensa usted que se
aficiona tanto a sus cuatro paredes, indefectiblemente pintadas de verde, cubiertas de
hollín, tristes y llenas de un humo inaguantable? ¿Por qué este ridículo señor, cuando
viene a visitarle uno de sus raros conocidos (pues lo que pasa al cabo es que se le
agotan los amigos), por qué este ridículo señor le recibe tan turbado, tan alterado de
rostro y en tal confusión que se diría que acaba de cometer un delito entre sus cuatro
paredes, que ha fabricado billetes falsos, o que ha compuesto algunos versecillos para
mandar a alguna revista bajo carta anónima en la que declara que el verdadero autor
de ellos ha muerto ya y que un amigo suyo considera deber sagrado darlos a la
estampa? Diga, Nastenka, ¿por qué no cuaja la conversación entre estos dos
interlocutores? ¿Por qué ni la risa ni siquiera una frasecilla vivaz brotan de los labios
del perplejo visitante, quien en otras ocasiones ama la risa, las frasecillas vivaces los
comentarios sobre el bello sexo y otros temas festivos? ¿Por qué también ese amigo,
probablemente reciente, en su primera visita (porque en tales casos no habrá una
segunda, ya que ese amigo no volverá), por qué también el amigo se queda azorado,
lelo, a pesar de toda su agudeza (si efectivamente la tiene), mirando el torcido gesto
del dueño, quien por su parte ha tenido ya tiempo bastante para embrollarse por
completo tras los esfuerzos tan titánicos como inútiles que ha hecho por avivar la
conversación, por mostrar su propio conocimiento de las cosas mundanales, por
hablar a su vez del bello sexo y aun por agradar humildemente a ese pobre hombre
que allí nada tiene que hacer y que ha venido por equivocación a visitarle? ¿Por qué,
en fin, el visitante coge de pronto su sombrero y sale disparado, habiendo recordado
de pronto un asunto urgentísimo que por supuesto no existe, una vez que ha librado
la mano del cálido apretón de la del dueño, quien trata en vano de mostrar su
contrición y recobrar el terreno perdido? ¿Por qué el visitante, traspasada la puerta de
salida, suelta la carcajada y jura no volver a visitar a ese sujeto estrafalario, aunque
ese sujeto estrafalario es en realidad un chico excelente? ¿Por qué, con todo, el
visitante no puede resistir la tentación de comparar, siquiera forzadamente, la cara de
su amigo durante la entrevitsa con la de un gato infeliz que han maltratado,
vapuleándolo y aterrorizándolo a mansalva, unos niños quienes, habiéndolo
capturado insidiosamente, lo han dejado hecho una lástima? ¿Gato que logra por fin
meterse debajo de una silla, en la oscuridad, donde se ve obligado a pasar una hora
entera, erizado todo él, dando resoplidos, lavándose las heridas recibidas, y que
durante largo tiempo, mirará con desvío la naturaleza y la vida, incluso los restos de
comida que de la mesa del amo le guarda, compasiva, una ama de llaves ... ?
102

Oiga interrumpió Nastenka, que me había escuchado todo ese tiempo absorta, con
los ojos y la boca abiertos. Oiga, yo no sé por qué ha ocurrido todo eso ni por qué me
hace usted esas preguntas ridículas. Lo que sí sé de cierto es que sin duda todas esas
aventuras le han ocurrido a usted tal como las cuenta.
Ni que decir tiene contesté yo con cara muy seria.
Bueno, si es así, siga prosiguió Nastenka, porque me interesa mucho saber cómo
termina la cosa.
¿Usted quiere saber, Nastenka, qué hacía en su rincón nuestro héroe, o, mejor
dicho, qué hacía yo, porque el héroe de todo ello soy yo, mi propia y modesta
persona? ¿Usted quiere saber por qué me alarmó y turbó tanto la visita inesperada de
un amigo? ¿Usted quiere saber por qué me solivianté y me ruboricé tanto cuando se
abrió la puerta de mi cuarto? ¿Por qué no sabía recibir visitas y por qué quedé
aplastado tan vergonzosamente bajo el peso de mi propia hospitalidad?
Sí, sí respondió Nastenka. De eso se trata. Oiga, usted cuenta muy bien las cosas,
pero ¿no es posible hablar un poco menos bien? Porque usted habla como si estuviera
leyendo un libro.
Nastenka objeté con voz imponente y severa, haciendo esfuerzos para no reír, mi
querida Nastenka, sé que cuento las cosas muy bien, pero, lo siento, no puedo
contarlas de otro modo. En este momento, querida Nastenka, me parezco al espíritu
del rey Salomón, que estuvo mil años dentro de una hucha, bajo siete sellos. Y por fin
han levantado los siete sellos. Ahora, querida Nastenka, cuando nos encontramos de
nuevo tras larga separación (porque hace ya mucho tiempo que la conozco, Nastenka,
porque hace ya mucho tiempo que busco a alguien, lo que es señal de que buscaba
precisamente a usted y de que estaba escrito que nos encontrásemos ahora), se me
han abierto mil esclusas en la cabeza y tengo que derramarme en un río de palabras,
porque si no lo hago me ahogo. Por eso le ruego, Nastenka, que no me interrumpa,
que escuche atenta y humildemente. De lo contrario, guardaré silencio.
De ninguna manera. Hable. Ya no digo más esta boca es mía.
Prosigo. Hay en mi día, Nastenka, amiga mía, una hora que aprecio
extraordinariamente. Es la hora en que han terminado los negocios, el trabajo, las
obligaciones, y la gente regresa apresuradamente a casa para comer y descansar. En
camino piensa en cosas agradables que hacer durante la velada, la noche y todo el
tiempo libre de que dispone. A esa hora también nuestro héroe (y permítame,
Nastenka, que hable en tercera persona, porque en primera me resultaría sumamente
vergonzoso decirlo), repito, a esa hora también nuestro héroe, que como todo hijo de
vecino tiene sus ocupaciones, vuelve a casa con los demás. En su rostro pálido y
surcado de arrugas se dibuja un extraño sentimiento de satisfacción. Mira con interés
el crepúsculo vespertino que se apaga lentamente en el cielo frío de Petersburgo.
Cuando digo que mira, miento. No mira, sino que contempla distraídamente, como si
estuviera fatigado o preocupado de algo más interesante en ese momento. De modo
que quizá sólo fugazmente, casi sin querer, puede ocuparse de lo que le rodea. Está
satisfecho porque se ha desembarazado hasta el día siguiente de asuntos enojosos, y
está alegre como un colegial a quien permiten que deje el banco de la escuela para
entregarse a sus travesuras y juegos favoritos. Obsérvele de soslayo, Nastenka, y al
punto verá que esa sensación de gozo ha influido ya de manera positiva en sus débiles
103

nervios y en su fantasía morbosamente irritada. Mire, está pensando en algo... ¿En la
comida quizá? ¿En cómo va a pasar la velada? ¿En qué fija los ojos? ¿En ese caballero
de aspecto importante que saluda tan pintorescamente a la dama que pasa junto a él
en un espléndido carruaje tirado por veloces caballos? No, Nastenka. Ahora no le
importan nada esas menudencias. Ahora se siente rico de su propia vida. De pronto,
por un motivo ignorado, se sabe rico. Y no en vano el sol poniente le lanza un alegre
rayo de despedida y despierta en su tibio corazón todo un enjambre de impresiones.
Ahora apenas se da cuenta del camino en el que poco antes le hubiera llamado la
atención la minucia más insignificante. Ahora la «diosa Fantasía» (si ha leído usted a
Zhukovski, querida Nastenka) ha bordado con caprichosa mano su tela de oro y ha
mandado, para que las desplieguen ante él, alfombras de vida inaudita, milagrosa.
¿Quién sabe si no le ha transportado con su mano mágica de la acera de excelente
granito por la que vuelve a casa al séptimo cielo de cristal? Trata usted de detenerle
ahora, de preguntarle dónde se encuentra ahora, por qué calles va. Lo probable es
que no recuerde ni por dónde va ni dónde está en ese momento, y enrojeciendo de
irritación soltará sin duda alguna mentira para salir del paso. Por eso se sorprende,
está a punto de lanzar un grito y mira atemorizado a su alrededor cuando una
anciana venerable le detiene cortésmente en la acera para pedirle direcciones por
haberse equivocado de camino. Sigue adelante con el entrecejo fruncido de enojo, sin
percatarse apenas de que más de un transeúnte se sonríe al verle y se vuelve a mirarle
cuando pasa, ni de que una muchachita, que le cede tímidamente la acera, rompe a
reír estrepitosamente, hecha toda ojos, al ver su ancha sonrisa contemplativa y los
aspavientos que hace. Y, sin embargo, esa misma fantasía ha arrebatado también en
su vuelo juguetón a la anciana, a los transeúntes curiosos, a la chica de la risa y a los
marineros que al anochecer se sientan a comer en las barcazas con las que forman un
dique en la Fontanka (supongamos que nuestro héroe pasa por allí a esa hora). Ha
prendido traviesamente en su lienzo a todo y a todos, como moscas en una telaraña.
Y con esa riqueza recién adquirida el tipo estrafalario entra en su acogedora
madriguera, se sienta a cenar, termina de cenar y al cabo de un rato se despabila sólo
cuando la pensativa y siempre triste Matryona, la criada que le sirve, levanta los
manteles y le da la pipa. Se despabila y recuerda con asombro que ya ha cenado, sin
darse la menor cuenta de cómo ha ocurrido la cosa. La habitación está a oscuras. La
aridez y la tristeza se adueñan del alma de nuestro héroe. El castillo de sus ilusiones se
ha venido sin estrépito, sin dejar rastro, se ha esfumado como un sueño; y él ni
siquiera se percata de que ha estado soñando. Pero en su pecho siente todavía una
vaga sensación que lo agita ligeramente. Un nuevo deseo le cosquillea
tentadoramente la fantasía, la estimula e imperceptiblemente suscita todo un
conjunto de nuevas quimeras. El silencio reina en la pequeña habitación. La soledad
y la indolencia acarician la fantasía. asta se enciende poco a poco, empieza a bullir
como el agua en la cafetera de la vieja Matryona, que tranquilamente sigue con sus
faenas en la cocina, preparando su detestable café. La fantasía empieza a desbordarse
entre alguna que otra llamarada. Y he aquí que el libro cogido al azar,
maquinalmente, se le cae de la mano a mi soñador, que no ha llegado ni a la tercera
página. Su fantasía despierta de nuevo, está en su punto. De pronto, un mundo
nuevo, una vida nueva y fascinante, resplandece ante él con brillantes perspectivas.
104

Nuevo sueño, nueva felicidad. Nueva dosis de veneno sutil y voluptuoso. ¿Qué le
importa a él nuestra vida real? ¡A sus ojos hechizados, usted, Nastenka, y yo llevamos
una existencia tan apagada, tan lenta y desvaída, estamos todos, en su opinión, tan
descontentos con nuestra suerte, nos aburrimos tanto en nuestra vida! En efecto, fíjese
bien y verá cómo a primera vista todo es frío, lúgubre y, por así decirlo, enojoso entre
nosotros. «¡Pobre gente!» piensa mi soñador; y no es extraño que así lo piense.
Observe esas visiones mágicas que de manera tan encantadora, tan sugestiva y fluida
componen ante sus ojos ese cuadro animado y subyugante, en cuyo primer plano la
figura principal es, por supuesto, él mismo, nuestro soñador, su propia persona
querída. Fíjese en las diversas aventuras, en la infinita procesión de sueños ardientes.
Quizá pregunta usted con qué sueña. ¿Para qué preguntarlo? Sueña con todo, con la
misión del poeta, desconocido primero e inmortalizado después, con que es amigo de
Hoffmann, con la noche de San Bartolomé, con Diana Vernon, la heroína de Rob
Roy, con actos de heroísmo en ocasión de la toma de Kazan por Iván el Terrible, con
Clara Mowbray y Effie Deans, otras heroínas de Walter Scott, con el sínodo de
prelados y Huss ante ellos, con la rebelión de los muertos en Roberto el Diablo (¿se
acuerda de la música? ¡huele a cementerio!), con la batalla de Berezina, con la lectura
de poemas en casa de la condesa V.D., con Danton, con Cleopatra e i suoi amanti,
con La casita en Kolomma de Pushkin, con su propio rincón, junto a un ser querido
que le escucha como usted me escucha ahora, ángel mío, con la boca y los ojos
abiertos en una noche de invierno. No, Nastenka, ¿qué le importa a él, hombre
voluptuoso, esta vida a la que usted y yo nos aferramos tanto? A juicio suyo es una
vida pobre, miserable, aunque no prevé que también para él acaso sonará alguna vez
la hora fatal en que por un día de esta vida miserable daría todos sus años de fantasía,
y no los daría a cambio de la alegría o la felicidad, ni tendría preferencias en esa hora
de tristeza, arrepentimiento y dolor puro y simple. Pero hasta tanto que llegue ese
momento amenazador nuestro héroe no desea nada, porque está por encima del
deseo, porque está saciado, porque es artista de su propia vida y se forja cada hora
según su propia voluntad. ¡Es tan fácil, tan natural, crear ese mundo legendario,
fantástico! Se diría, en efecto, que no es una ilusión. A decir verdad, en algunos
momentos, está dispuesto a creer que esa vida no es una excitación de los sentidos, ni
un espejismo, ni un engaño de la fantasía, sino algo real, auténtico, palpable. Dígame,
Nastenka, ¿por qué en tales momentos se corta el aliento? ¿Por qué arte de magia,
por qué incógnito arbitrio se le acelera el pulso al soñador, se le saltan las lágrimas, le
arden las mejillas humedecidas y se siente penetrado por un inmenso deleite? ¿Por
qué pasan en un segundo noches enteras de insomnio, en gozo y felicidad
inagotables? ¿Y por qué, cuando la aurora toca las ventanas con sus dedos rosados y
el alba ilumina el cuarto sombrío con su luz incierta y fantástica, como sucede aquí en
Petersburgo, nuestro soñador, fatigado, extenuado, se deja caer en el lecho, presa de
un sopor causado por la exaltación enfermiza y aberrante de su espíritu, y con un
dolor de corazón en que se mezclan la angustia y la dulzura? Sí, Nastenka, nuestro
héroe se engaña y cree a pesar suyo que una pasión genuina, verdadera, le agita el
alma; cree a pesar suyo que hay algo vivo, palpable, en sus sueños incorpóreos. ¡Y qué
engaño! El amor ha prendido en su pecho con su gozo infinito, con sus agudos
tormentos. Basta mirarle para con vencerse. ¿Querrá usted creer al mirarle, querida
105

Nastenka, que nunca ha conocido de verdad a la que tanto ama en sus sueños
desenfrenados? ¿Es posible que tan sólo la haya visto en sus quimeras seductoras, que
esta pasión no sea sino un sueño? ¿Es posible que, en realidad, él y ella no hayan
caminado juntos por la vida tantos años, cogidos de la mano, solos, después de
renunciar a todo y a todos y de fundir cada uno su mundo, su vida, con la vida del
compañero? ¿Es posible que en la última hora antes de la separación no se apoyara
ella en el pecho de él, sufriendo, sollozando, sorda a la tempestad que bramaba bajo
el cielo adusto, e indiferente al viento que barría las lágrimas de sus negras pestañas?
¿Es posible que todo esto no fuera más que un sueño? ¿Lo mismo que ese jardín
melancólico, abandonado, selvático, con veredas cubiertas de musgo, solitario,
sombrío, donde tan a menudo paseaban juntos, acariciando esperanzas, padeciendo
melancolías, y amándose, amándose tan larga y tiernamente? ¿Y esa extraña casa
linajuda en la que ella vivió tanto tiempo sola y triste, con un marido viejo y lúgubre,
siempre taciturno y bilioso, que les causaba temor, como si fueran niños tímidos que,
tristes y esquivos, disimulaban el amor que se tenían? ¡Cuánto sufrían! ¡Cuánto
temían! ¡Cuán puro e inocente era su amor! Y, por supuesto, Nastenka, ¡qué aviesa
era la gente! ¿Y es posible, Dios mío, que él no la encontrara más tarde lejos de su
país, bajo un cielo extraño, meridional y cálido, en una ciudad maravillosa y eterna,
en el esplendor de un baile, en medio del estruendo de la música, en un palazzo (ha
de ser un palazzo) visible apenas bajo un mar de luces, en un balcón revestido de
mirto y rosas, donde ella, reconociéndole, al punto se quitó el antifaz y murmuró:
«¿Soy libre?» Y trémula se lanzó a sus brazos. Y con exclamaciones de éxtasis,
fuertemente abrazados, al punto olvidaron su tristeza, su separación, todos sus
sufrimientos, la casa lúgubre, el viejo, el jardín tenebroso allí en la patria lejana y el
banco en el que, con un último beso apasionado, ella se arrancó de los brazos de él,
entumecidos por un dolor desesperado... Convenga usted, Nastenka, en que queda
uno turbado, desconcertado, avergonzado, como chicuelo que esconde en el bolsillo
la manzana robada en el huerto vecino, cuando un sujeto alto y fuerte, jaranero y
bromista, su amigo anónimo, abre la puerta y grita como si tal cosa: «Amigo, en este
momento vuelvo de Pavlovsk.» ¡Dios mío! Ha muerto el viejo conde, empieza una
felicidad inefable... y, nada, ¡que acaba de llegar alguien de Pavlovsk!
Me callé patéticamente después de mis apasionadas exclamaciones. Recuerdo que
tenía unas ganas enormes de reír a carcajadas, aunque la risa fuese forzada, porque
notaba que un diablillo se removía dentro de mí, que empezaba a agarrárseme la
garganta, a temblarme la barbilla y que los ojos se me iban humedeciendo. Esperaba
a que Nastenka, que me había estado escuchando, abriera sus ojos inteligentes y
rompiera a reír con su risa infantil, irresistibiemente alegre. Ya me arrepentía de
haberme excedido, de haber contado vanamente lo que desde tiempo atrás bullía en
mi corazón, lo que podía relatar como si estuviese leyendo algo escrito, porque hacía
ya tiempo que había pronunciado sentencia contra mí mismo y ahora no había
resistido la tentación de leerla, sin esperar, por supuesto, que se me comprendiera.
Pero, con sorpresa mía, Nastenka siguió callada y luego me estrechó la mano y me
dijo con tímida simpatía:
¿Es posible que haya vivido usted toda su vida como dice?
Toda mi vida, Nastenka contesté. Toda ella, y al parecer así la acabaré.
106

No, imposible replicó intranquila. Eso no. Puede que yo también pase la vida entera
junto a mi abuela. Oiga, ¿sabe que vivir de esa manera no es nada bonito?
Lo sé, Nastenka, lo sé exclamé sin poder contener mi emoción. Ahora más que
nunca sé que he malgastado mis años mejores. Ahora lo sé, y ese conocimiento me
causa pena, porque Dios mismo ha sido quien me ha enviado a usted, a mi ángel
bueno, para que me lo diga y me lo demuestre. Ahora que estoy sentado junto a usted
y que hablo con usted me aterra pensar en el futuro, porque el futuro es otra vez la
soledad, esta vida rutinaria e inútil. ¿Y ya con qué voy a sonar, cuando he sido tan
feliz despierto? ¡Bendita sea usted, niña querida, por no haberme rechazado desde el
primer momento, por haberme dado la posibilidad de decir que he vivido al menos
dos noches en mi vida!
¡Oh, no, no! exclamó Nastenka con lágrimas en los ojos. No, eso ya no pasará. No
vamos a separarnos así. ¿Qué es eso de dos noches?
¡Ay, Nastenka, Nastenka! ¿Sabe usted por cuánto tiempo me ha reconciliado
conmigo mismo? ¿Sabe usted que en adelante no pensaré tan mal de mí como he
pensado otras veces? ¿Sabe usted que ya no me causará tristeza haber delinquido y
pecado en mi vida, porque esa vida ha sido un delito, un pecado? ¡Por Dios santo, no
crea que exagero, no lo crea, Nastenka, porque ha habido momentos en mi vida de
mucha, de muchísima tristeza! En tales momentos he pensado que ya nunca sería
capaz de vivir una vida auténtica, porque se me antojaba que había perdido el tino, el
sentido de lo genuino, de lo real, y acababa por maldecir de mí mismo, ya que tras
mis noches fantásticas empezaba a tener momentos de horrible resaca. Oye uno entre
tanto cómo en torno suyo circula ruidosamente la muchedumbre en un torbellino de
vida, ve y oye cómo vive la gente, cómo vive despierta, se da cuenta de que para ella
la vida no es una cosa de encargo, que no se desvanece como un sueño, como una
ilusión, sino que se renueva eternamente, vida eternamente joven en la que ninguna
hora se parece a otra; mientras que la fantasía es asustadiza, triste y monótona hasta
la trivialidad, esclava de la sombra, de la idea, esclava de la primera nube que de
pronto cubre al sol y siembra la congoja en el corazón de Petersburgo, que tanto
aprecia su sol. ¿Y para qué sirve la fantasía cuando uno está triste? Acaba uno por
cansarse y siente que esa inagotable fantasía se agota con el esfuerzo constante por
avivarla. Porque, al fin y al cabo, va uno siendo maduro y dejando atrás sus ideales de
antes; éstos se quiebran, se desmoronan, y si no hay otra'vida, la única posibilidad es
hacérsela con esos pedazos. Mientras tanto, el alma pide y quiere otra cosa. En vano
escarba el soñador en sus viejos sueños, como si fueran ceniza en la que busca algún
rescoldo para reavivar la fantasía, para recalentar con nuevo fuego su enfriado
corazón y resucitar en él una vez más lo que antes había amado tanto, lo que
conmovía el alma, lo que enardecía la sangre, lo que arrancaba lágrimas de los ojos y
cautivaba con espléndido hechizo. ¿Sabe usted, Nastenka, a qué punto he llegado?
¿Sabe usted que me siento obligado a celebrar el cumpleaños de mis sensaciones, el
cumpleaños de lo que antes me fue tan querido, de lo que en realidad no ha existido
nunca? Porque ese cumpleaños es el de cada uno de esos sueños inanes e incorpóreos,
y esos sueños inanes no existen y no hay por qué sobrevivirlos. También los sueños se
sobreviven. ¿Sabe usted que ahora me complazco en recordar y visitar en fechas
determinadas los lugares donde a mi modo he sido feliz? ¿Que me gusta elaborar el
107

presente según la pauta del pasado irreversible? ¿Que a menudo corro sin motivo
como una sombra, triste, afligido, por las calles y callejas de Petersburgo? ¡Y qué
recuerdos! Recuerdo por ejemplo, que hace un año justo, justamente a esta hora, pasé
por esta acera tan solo y tan triste como lo estoy en este instante. Y recuerdo que
también entonces mis sueños eran deprimentes. Sin embargo aunque el pasado no
fue mejor, piensa uno que quizá no fuera tan agobiante, que vivía uno más tranquilo
que no tenía este fúnebre pensamiento que ahora me sobrecoge, que no sentía este
desagradable y sombrío cosquilleo de la conciencia que ahora no me deja en paz a sol
ni a sombra. Y uno se pregunta: ¿dónde, pues están tus sueños? Sacude la cabeza y
dice: ¡qué de prisa pasa el tiempo! Vuelve a preguntarse: ¿qué has hecho con tus
años?, ¿dónde has sepultado los mejores días de tu vida?, ¿has vivido o no? ¡Mira, se
dice uno mira cómo todo se congela en el mundo! Pasarán más años y tras ellos
llegará la lúgubre soledad, llegará báculo en mano la trémula vejez, y en pos de ella la
tristeza y la angustia. Tu mundo fantástico perderá su colorido, se marchitarán y
morirán tus sueños y caeran como las hojas secas de los árboles. ¡Ay, Nastenka será
triste quedarse solo, enteramente solo, sin tener siquiera nada que lamentar, nada,
absolutamente nada! Porque todo eso que se ha perdido, todo eso no ha sido nada, un
cero redondo y huero, no ha sido más que un sueño.
Basta, no me haga llorar más dijo Nastenka secándose una lágrima que resbalaba
por su mejilla-. Todo eso se ha acabado. En adelante estaremos juntos y no nos
separaremos nunca pase lo que pase. Escuche Yo soy una muchacha sencilla y sé
poco, aunque mi abuela me puso maestro. Pero de veras que le comprendo a usted,
porque todo lo que acaba de contarme me ha pasado a mí también desde que mi
abuela me prendió con un alfiler a su vestido. Yo, por supuesto, no podría contarlo
tan bien como usted porque no tengo estudios añadió con timidez, manifestando
todavía admiración por mi discurso patético y mi estilo grandilocuente, pero me
alegro de que usted se haya retratado por completo. Ahora le conozco, le conozco a
fondo, lo sé todo. ¿Y sabe usted? Yo, por mi parte, quiero contarle mi propia historia,
toda ella, sin callar nada, y después me dará usted un consejo. Usted es un hombre
muy listo. ¿Promete darme ese consejo?
Nastenka respondí, aunque antes nunca he sido consejero, y mucho menos
consejero inteligente, lo que usted me propone me parece muy sensato. Cada uno de
nosotros dará al otro buenos consejos. Ahora, dígame, Nastenka bonita, ¿qué clase de
consejo necesita? Dígamelo sin rodeos. En este instante estoy tan alegre, tan feliz, me
siento tan atrevido, tan listo, que tendré la respuesta pronta.
No, no me interrumpió riendo. No me hace falta sólo un consejo inteligente, sino un
consejo cordial, fraterno, como si me quisiera usted de toda su vida.
¡Conforme, Nastenka, conforme! exclamé excitado. Aunque la quisiera desde hace
veinte años, no la querría tanto como en este momento.
Deme su mano dijo Nastenka.
Aquí está contesté alargándosela.
Pues comencemos la historia.
108

Historia de Nastenka
Ya conoce usted la mitad de la historia, es decir, ya sabe que tengo una abuela
anciana...
Si la segunda mitad es tan breve como ésta... me aventuré a interrumpir riendo.
Calle Y escuche. Ante todo una condición: no me interrumpa, porque pierdo el
hilo. Escuche callado. Tengo una abuela anciana. Fui a vivir con ella cuando yo era
todavía muy niña porque murieron mis padres. Mi abuela, según parece, era antes
rica, porque todavía habla de haber conocido días mejores. Ella misma me enseñó el
francés y más tarde me puso maestro. Cuando cumplí quince años (ahora tengo
diecisiete) terminaron mis estudios. Hice por entonces algunas travesuras, pero no le
diré a usted de qué género; sólo diré que fueron de poca monta. Pero la abuela me
llamó una mañana y me dijo que como era ciega no podía vigilarme. Cogió, pues, un
imperdible y prendió mi vestido al suyo, diciendo que así pasaríamos lo que nos
quedara de vida si yo no sentaba cabeza. En suma, que al principio era imposible
apartarse de ella. Trabajar, leer, estudiar, todo lo hacía junto a la abuela. Una vez
intenté un truco y convencí a Fyokla de que se sentara en mi puesto. Fyokla es nuestra
asistenta y está sorda. Fyokla se sentó en mi sitio. En ese momento mi abuela estaba
dormida en su sillón y yo fui a ver a una amiga que no vivía lejos. Pero el truco salió
mal. La abuela se despertó cuando yo estaba fuera y preguntó por algo, pensando que
yo seguía tan campante en mi puesto. Fyokla, que vio que la abuela preguntaba algo
pero que no oía lo que era, empezó a pensar en qué debía hacer. Lo que hizo fue
abrir el imperdible y echar a correr...
En ese punto Nastenka se detuvo y soltó una carcajada. Yo hice coro. Al instante
dejó de reír.
Oiga, no se ría de mi abuela. Yo me río porque es cosa de risa... Bueno, ¿qué va a
hacer una cuando la abuela es así? Pero aun así la quiero un poco. Pues bien, aquella
vez me dio una pasada de las buenas. Tuve que volver a sentarme en mi sitio sin decir
palabra y ya fue imposible moverse de él. ¡Ah, sí! Se me olvidaba decirle que teníamos
mejor dicho, que la abuela tenía casa propia, una casita pequeña, de madera, con tres
ventanas en total, y casi tan vieja como la abuela. En lo alto tenía un desván. A ese
desván vino a vivir un inquilino nuevo...
Es decir que había habido un inquilino viejo observé yo de paso.
Pues claro que lo había habido respondió Nastenka. Y sabía callar mejor que usted.
En serio, apenas decía esta boca es mía. Era un viejecito seco, mudo, ciego, cojo, a
quien al cabo le resultó imposible vivir en este mundo y se murió. Con ello se hizo
necesario tomar un inquilino nuevo, porque sin inquilino no podíamos vivir, ya que lo
que él nos daba de alquiler y la pensión de la abuela eran nuestros únicos recursos.
Por contraste, el nuevo inquilino resultó ser un joven forastero que estaba de paso.
Como no regateó, la abuela lo aceptó. Luego me preguntó: «Nastenka, ¿es nuestro
inquilino joven o viejo?» Yo no quise mentir y dije: «No es ni joven ni viejo.» «¿Y es
de buen aspecto?» preguntó. Una vez más no quise mentir y contesté: «Sí, es de buen
aspecto, abuela.» Y la abuela exclamó: «¡Ay, qué castigo! Te lo digo, nieta, para que
no trates de verle. ¡Ay, qué tiempos éstos! ¡Pues anda, un inquilino tan insignificante y
tiene, sin embargo, buen aspecto! ¡Eso no pasaba en mis tiempos!»
109

La abuela todo lo relacionaba con sus tiempos. En sus tiempos era más joven, en sus
tiempos el sol calentaba más, en sus tiempos la crema no se agriaba tan pronto...
¡todo era mejor en sus tiempos! Yo, sentada y callada, pensaba para mis adentros:
¿Por qué me da la abuela estos consejos y me pregunta si el inquilino es joven y
guapo? Pero sólo lo pensaba, mientras seguía en mi sitio haciendo calceta y contando
puntos. Luego me olvidé de ello.
Y he aquí que una mañana vino a vernos el inquilino para recordarnos que
habíamos prometido empapelarle el cuarto. Hablando de una cosa y otra, la abuela,
que era aficionada a la cháchara, me dijo: «Ve a mi alcoba, Nastenka, y tráeme las
cuentas.» Yo me levanté de un salto, ruborizada no sé por qué, y olvidé que estaba
prendida con el imperdible. No hubo manera de desprenderme a hurtadillas para que
no lo viera el inquilino. Di un tirón tan fuerte que arrastré el sillón de la abuela.
Cuando comprendí que el inquilino se había enterado de lo que me ocurría me puse
aún más colorada, me quedé clavada en el sitio y rompí a llorar. Sentí tanta
vergüenza y amargura en ese momento que hubiera deseado morirme. La abuela
gritó: «¿Qué haces ahí parada?», y yo llora que te llora. Cuando vio el inquilino lo
avergonzada que estaba, saludó y se fue.
Después de aquello, tan pronto como oía ruido en el zaguán me quedaba muerta.
Pensaba que venía el inquilino, y cada vez que esto pasaba desprendía el imperdible a
la chita callando. Pero no era él. No venía. Pasaron quince días, al cabo de los cuales
el inquilino mandó a decir por Fyokla que tenía muchos libros franceses, libros
buenos, que estaban a nuestra disposición. ¿No quería la abuela que yo se los leyera
para matar el aburrimiento? La abuela aceptó agradecida, pero preguntó si los libros
eran morales, porque, me dijo: «Si son inmorales, Nastenka, de ninguna manera
deben leerse, porque aprenderías cosas malas.»
¿Qué aprendería, abuela? ¿Qué es lo que cuentan?
¡Ah! respondió. Cuentan cómo los mozos seducen a las muchachas de buenas
costumbres; y cómo con el pretexto de que quieren casarse con ellas las sacan de la
casa paterna; y cómo luego abandonan a las pobres chicas a su suerte y ellas quedan
deshonradas. Yo he leído muchos de esos libros dijo la abuela, y todo está descrito tan
bien que me pasaba la noche leyéndolos. ¡Así que mucho ojo, Nastenka, no los leas!
¿Qué clase de libros ha mandado? preguntó
Novelas de Walter Scott, abuela.
¡Novelas de Walter Scott! Vaya, vaya, ¿no habrá ahí algún engaño? Mira bien a ver
si no ha metido er ellos algún billete amoroso.
No, abuela, no hay ningún billete.
Mira bajo la cubierta. A veces los muy pillos los meten bajo la cubierta.
No hay nada tampoco bajo la cubierta, abuela.
Bueno, entonces está bien.
Así, pues, empezamos a leer a Walter Scott y en cosa de un mes leímos casi la mitad.
El inquilino siguió mandándonos libros. Mandó las obras de Pushkin, y llegó el
momento en que yo no podía vivir sin libros y ya dejé de pensar en casarme con un
príncipe chino.
Así andaban las cosas cuando un día tropecé por casualidad con el inquilino en la
escalera. La abuela me había mandado por algo. Él se detuvo, yo me ruboricé y él
110

también, pero se echó a reír, me saludó, preguntó por la salud de la abuela y dijo:
«¿Qué, han leído los libros?» Yo contesté que sí. «¿Y cuáles volvió a preguntar les han
gustado más?» Yo respondí: «Ivanhoe y Pushkin son los que más nos han gustado.»
Con eso terminó la conversación por entonces.
Ocho días después volví a tropezar con él en la escalera. Esta vez la abuela no me
había mandado por nada, sino que yo había salido por mi cuenta. Ya habían dado las
dos y el inquilino volvía a casa a esa hora. «Buenas tardes», me dijo, y yo le contesté:
«Buenas tardes.»
¿Y qué? me preguntó. ¿No se aburre usted de estar sentada todo el día junto a su
abuela?
Cuando oí la pregunta, no sé por qué me puse colorada. Sentí vergüenza y pena de
que ya hubieran empezado otros a hablar del asunto. Estuve por no contestar y
marcharme, pero me faltaron las fuerzas.
Mire dijo, es usted una chica buena. Perdone que le hable así, pero le aseguro que
me intereso por su suerte más que su abuela. ¿No tiene usted amigas que visitar?
Yo dije que no, que sólo una, Mashenka, pero que se había ido a Pskov.
Dígame prosiguió, ¿quiere ir al teatro conmigo?
¿Al teatro? Pero ¿y la abuela?
La abuela no tiene por qué enterarse.
No dije, no quiero engañar a la abuela. Adiós.
Bueno, adiós repitió él. Y no dijo más.
Pero después de la comida vino a vernos. Se sentó, habló largo rato con la abuela, le
preguntó si salía alguna vez, si tenía amistades, y de repente dijo: «Hoy he sacado un
palco para la ópera. Ponen El Barbero de Sevilla. Unos amigos iban a ir conmigo,
pero después mudaron de propósito y me he quedado con el billete y sin compañía.
¡El Barbero de Sevilla! exclamó la abuela. ¿Es ése el mismo Barbero que ponían en
mis tiempos?
Sí, el mismo dijo, dirigiéndome una mirada. Yo lo comprendí todo, me puse
encarnada y el corazón me empezó a dar saltos de anticipación.
¡Cómo no voy a conocerlo! dijo la abuela. ¡Si en mis tiempos yo misma hice el papel
de Rosina en un teatro de aficionados!
¿No quiere usted ir hoy? preguntó el inquilino. Si no, seria perder el billete.
Pues sí, podríamos ir respondió la abuela. ¿Por qué no? Además, mi Nastenka no ha
estado nunca en el teatro.
¡Qué alegría, Dios mío! En un dos por tres nos preparamos, nos vestimos y salimos.
La abuela, aunque no podía ver nada, quería oír música, pero es que además es
buena. Deseaba que me distrajera un poco, y nosotras solas no nos hubiéramos
atrevido a hacerlo. No le contaré la impresión que me causó El Barbero de Sevilla.
Sólo le diré que durante la velada nuestro inquilino me estuvo mirando con tanto
interés, hablaba tan bien, que pronto me di cuenta de que aquella tarde había
querido ponerme a prueba proponiéndome que fuéramos solos. ¡Qué alegría! Me
acosté tan orgullosa, tan contenta, y el corazón me latía tan fuertemente que tuve un
poco de fiebre y toda la noche me la pasé delirando con El Barbero de Sevilla.
Pensé que después de esto el inquilino vendría a vernos más a menudo, pero no fue
así. Dejó de hacerlo casi por completo, o a lo más una vez al mes y sólo para
111

invitarnos al teatro. Fuimos un par de veces más, pero no quedé contenta. Comprendí
que me tenía lástima por la manera en que me trataba la abuela, y nada más. Con el
tiempo llegué a sentir que ya no podía permanecer sentada, ni leer, ni trabajar. Me
echaba a reír sin motivo aparente. Algunas veces molestaba a la abuela de propósito;
otras, sencillamente lloraba. Adelgacé y casi me puse mala. Terminó la temporada de
ópera y el inquilino dejó por completo de visitarnos. Cuando nos encontrábamos en
la escalera de marras, por supuesto, me saludaba en silencio y tan gravemente que
parecía no querer hablar. Al llegar él al portal yo todavía seguía en mitad de la
escalera, roja como una cereza, porque toda la sangre se me iba a la cabeza cuando
tropezaba con él.
Y ahora viene el fin. Hace un año justo, en el mes de mayo, el inquilino vino a
vernos y dijo a la abuela que ya había terminado de gestionar el asunto que le había
traído a Petersburgo y que tenía que volver a Moscú por un año. Al oírlo me puse
pálida y caí en la silla como muerta. La abuela no lo notó, y él, después de anunciar
que dejaba libre el cuarto, se despidió y se fue.
¿Qué iba yo a hacer? Después de pensarlo mucho y de sufrir lo indecible, tomé una
resolución. Él se iba al día siguiente, y yo decidí acabar con todo esa misma noche
después de que se acostara la abuela. Así fue. Hice un bulto con los vestidos que tenía
y la ropa interior que necesitaba y, con él en la mano, más muerta que viva, subí al
desván de nuestro inquilino. Calculo que tardé una hora en subir la escalera. Cuando
se abrió la puerta, lanzó un grito al verme. Creyó que era una aparición y corrió a
traerme agua porque apenas podía tenerme de pie. El corazón me golpeaba con
fuerza, me dolía la cabeza y me sentía mareada. Cuando me repuse un poco, lo
primero que hice fue sentarme en la cama con el bulto a mi lado, cubrirme la cara
con las manos y romper a llorar desconsoladamente. Él, por lo visto, se percató de
todo al instante. Estaba de pie ante mí, pálido, y me miraba con ojos tan tristes que se
me partió el alma.
Escuche me dijo, escuche, Nastenka. No puedo hacer nada, soy pobre, no tengo
nada por ahora, ni siquiera un empleo decente. ¿Cómo viviríamos si me casara con
usted?
Hablamos largo y tendido y yo acabé por perder el recato. Dije que no podía vivir
con la abuela, que me escaparía de casa, que no aguantaba que se me tuviera sujeta
con un imperdible, y que si quería, me iba con él a Moscú, porque sin él no podía
vivir. La vergüenza, el amor, el orgullo, todo hablaba en mí al mismo tiempo, y a
punto estuve de caer en la cama presa de convulsiones. ¡Tanto temía que me
rechazara!
Él, después de estar sentado en silencio algunos minutos, se levantó, se acercó a mí y
me tomó una mano.
Escuche, mi querida Nastenka empezó con lágrimas en la voz. Escuche. Le juro que
si alguna vez estoy en condiciones de casarme, sólo me casaré con usted. Le aseguro
que sólo usted puede ahora hacerme feliz. Escuche, voy a Moscú y pasaré allí un año
justo. Espero arreglar mis asuntos. Cuando vuelva, si no ha dejado de quererme, le
juro que nos casaremos. Ahora no es posible, no puedo, no tengo derecho a hacer
promesa alguna. Repito que si no es dentro de un año, será de todos modos algún día,
112

por supuesto si no ha preferido usted a otro, porque comprometerla a que me dé su
palabra es algo que ni puedo ni me atrevo a hacer.
Eso me dijo, y al día siguiente se fue. Acordamos no decir palabra de esto a la
abuela. Así lo quiso él. Y ahora mi historia está casi tocando a su fin. Ha pasado un
año justo. Él ha llegado, lleva aquí tres días enteros y... y...
¿Y qué? grité yo, impaciente por oír el final.
Y hasta ahora no se ha presentado respondió Nastenka sacando fuerzas de flaqueza.
No ha dado señales de vida.
En ese punto se detuvo, quedó callada un momento, bajó la cabeza y, de pronto,
tapándose la cara con las manos, empezó a sollozar de manera tal que me laceró el
alma.
Yo ni remotamente esperaba ese desenlace.
¡Nastenka! imploré con voz tímida. ¡Nastenka, no llore, por amor de Dios! ¿Cómo lo
sabe usted? Quizá no esté aquí todavía...
¡Sí está, sí está! insistió Nastenka. Está aquí, lo sé. Esa noche, la víspera de su
marcha, fijamos una condición. Cuando nos dijimos todo lo que le he contado a usted
y llegamos a un acuerdo, vinimos a pasearnos aquí justamente a este muelle. Eran las
diez. Nos sentamos en este banco. Yo había dejado de llorar y le escuchaba con
deleite. Dijo que en cuanto regresara vendría a vernos, y que si yo todavía le quería
por marido se lo contaríamos todo a la abuela. Ya ha llegado, lo sé, pero no ha
venido.
Y se echó a llorar de nuevo.
¡Dios mío! ¿Pero no hay manera de ayudarla? grité, saltando del banco con
verdadera desesperación. Diga, Nastenka, ¿no podría ir yo a verle?
¿Cree usted que podría? dijo alzando de súbito la cabeza.
No, claro que no afirmé conteniéndome a tiempo. Pero, mire, escríbale una carta.
No, de ninguna manera. Eso no puede ser contestó ella con voz resuelta, pero
bajando la cabeza y sin mirarme.
¿Cómo que no puede ser? ¿Cómo que no? insistí yo aferrándome a mi idea. Sepa
usted, Nastenka, que no se trata de una carta cualquiera. Porque hay cartas y cartas.
Hay que hacer lo que digo, Nastenka. ¡Confíe en mí, por favor! No es un mal consejo.
Todo esto se puede arreglar. Al fin y al cabo, ha dado usted ya el primer paso, con
que ahora...
No puede ser, no. Parecería que quiero comprometerle.
¡Ah, mi buena Nastenka! la interrumpí sin ocultar una sonrisa. Le digo a usted que
no. Usted, después de todo, está en su, derecho, porque él ya le ha hecho una
promesa. Y, por lo que colijo, es hombre delicado, se ha portado bien añadía
entusiasmado cada vez más con la lógica de mis argumentos y aseveraciones ¿Que
cómo se ha portado? Se ha ligado a usted con una promesa. Dijo que si se casaba
sería únicamente con usted. Y a usted la dejó en absoluta libertad para rechazarle sin
más. En tal situación puede usted dar el primer paso, tiene usted derecho a ello, le
lleva usted ventaja, aunque sea sólo, digamos, para devolverle la palabra dada.
Diga, ¿cómo escribiría usted?
¿El qué?
La carta esa.
113

Pues diría: «Muy señor mio... »
¿Es de todo punto necesario decir «muy señor mío»?
De todo punto. Pero, ahora que pienso, quizá no lo sea... Creo que...
Bueno, bueno, siga.
«Muy señor mío: Perdone que...» Pero no, no hace falta ninguna excusa. El hecho
mismo lo justifica todo. Diga simplemente: «Le escribo. Perdone mi impaciencia, pero
durante un año entero he vivido feliz con la esperanza de su regreso. ¿Tengo yo la
culpa de no poder soportar ahora un día de duda? Ahora que ha llegado, quizá haya
cambiado usted de intención. Si es así, esta carta le dirá que ni me quejo ni le
condeno. No puedo condenarle por no haber logrado hacerme dueña de su corazón.
Así lo habrá querido el destino. Es usted un hombre honrado. No se sonría ni se enoje
al ver estos renglones impacientes. Recuerde que los escribe una pobre muchacha,
que está sola en el mundo, que no tiene quien la instruya y aconseje y que nunca ha
sabido sujetar su corazón. Perdone si la duda ha hallado cobijo en mi alma, siquiera
sólo un momento. Usted no sería capaz de ofender, ni siquiera con el pensamiento, a
ésta que tanto le ha querido y le quiere.»
¡Sí, sí! ¡Eso mismo es lo que se me ha ocurrido! exclamó Nastenka con ojos
radiantes de gozo. Ha despejado usted mis dudas. Es usted un enviado de Dios. ¡Se lo
agradezco tanto!
¿Por qué? ¿Porque soy un enviado de Dios? pregunté, mirando con arrebato su
rostro alegre.
Sí, por eso al menos.
¡Ay, Nastenka! ¡Demos gracias a que algunas personas viven con nosotros! Yo doy
gracias a usted por haberla encontrado y porque la recordaré el resto de mi vida.
Bien, basta. Ahora escuche. En la ocasión de que le hablo acordamos que, no bien
llegara, me mandaría recado con una carta que depositaría en cierto lugar, en casa de
unos conocidos míos, gente buena y sencilla, que no sabe nada del asunto. Y que si no
le era posible escribirme, porque en una carta no se puede decir todo, que vendría
aquí el mismo día de su llegada, a este lugar en que nos dimos cita, a las diez en
punto. Sé que ha llegado ya, y hoy, al cabo de tres días, ni ha habido carta ni ha
venido. Por la mañana no puedo separarme de la abuela. Entregue usted mismo la
carta mañana a esa buena gente que le digo. Ellos se la remitirán. Y si hay
contestación, usted mismo puede traérmela a las diez de la noche.
¡Pero la carta, la carta! Lo primero es escribir la carta. De ese modo, quizá para
pasado mañana esté todo resuelto.
La carta... respondió Nastenka turbándose un poco, la carta... pues...
No acabó la frase. Primero volvió la cara, que se tiñó de rosa, y de repente sentí en
mi mano la carta, escrita por lo visto hacía tiempo, toda preparada y sellada. ¡Qué
recuerdo tan familiar, tan simpático y gracioso ha retenido de ello!
Ro Rosi sinana empecé yo.
¡Rosina! entonamos los dos, yo casi abrazándola de alborozo, ella ruborizándose
aún más y riendo a través de sus lágrimas que, como perlas, temblaban en sus negras
pestañas.
Bueno, basta. Ahora, adiós dijo con precipitación. Aquí está la carta y éstas son las
señas a que hay que llevarla. Adiós, hasta la vista, hasta mañana.
114

Me apretó con fuerza las dos manos, me hizo un saludo con la cabeza y entró
disparada en su callejuela. Yo permanecí algún tiempo donde estaba, siguiéndola con
los ojos.
«Hasta mañana, hasta mañana», palabras que se me quedaron clavadas en la
memoria cuando se perdió de vista.
Noche tercera
Hoy ha sido un día triste, lluvioso, sin un rayo de luz, como será mi vejez. Me
acosan unos pensamientos tan extraños y unas sensaciones tan lúgubres, se agolpan
en mi cabeza unas preguntas tan confusas, que no me siento ni con fuerzas ni con
deseos de contestarlas. No seré yo quien ha de resolver todo esto.
Hoy no nos hemos visto. Ayer, cuando nos despedimos, empezaba a encapotarse el
cielo y se estaba levantando niebla. Yo dije que hoy haría mal tiempo. Ella no
contestó, porque no quería ir a contrapelo de sus esperanzas. Para ella el día sería
claro y sereno, ni una sola nubecilla empañaría su felicidad.
Si llueve no nos veremos -dijo- No vendré.
Yo pensaba que ella no haría caso de la lluvia de hoy, pero no vino.
Ayer fue nuestra tercera entrevista, nuestra tercera noche blanca...
¡Pero hay que ver cómo la alegría y la felicidad hermosean al hombre! ¡Cómo hierve
de amor el corazón! Es como si uno quisiera fundir su propio corazón con el corazón
de otro, como si quisiera que todo se regocijara, que todo riera. ¡Y qué contagiosa es
esa alegría! ¡Ayer había en sus palabras tanto deleite y en su corazón tanta bondad
para conmigo! ¡Qué tierna se mostraba, cómo me mimaba, cómo lisonjeaba y con
fortaba mi corazón! ¡Cuánta coquetería nacía de su felicidad! Y yo... lo creía todo a
pies juntillas, pensaba que ella. ..
Pero, Dios mío, ¿cómo podía pensarlo? ¿Cómo podía ser tan ciego, cuando ya otro
se había adueñado de todo, cuando ya nada era mío? ¿Cuando, al fin y al cabo, esa
ternura de ella, esa solicitud, ese amor..., sí, ese amor hacia mí, no eran sino la alegría
ante la próxima entrevista con el otro, el deseo de ligarme también a su felicidad?
Cuando él no vino y nuestra espera resultó inútil, se le anubló el rostro, quedó
cohibida y acobardada. Sus palabras y gestos parecían menos frívolos, menos
juguetones y alegres. Y, cosa rara, redoblaba su atención para conmigo, como si
deseara instintivamente comunicarme lo que quería, lo que temía si la cosa no salía
bien. Mi Nastenka se intimidó tanto, se asustó tanto, que por lo visto comprendió al
fin que yo la amaba y buscaba cobijo en mi pobre amor. Es que cuando somos
desgraciados sentimos más agudamente la desgracia ajena. El sentimiento no se
dispersa, sino que se reconcentra.
Llegué a la cita con el corazón rebosante e impaciente por verla. No podía prever lo
que siento ahora, ni el giro que iba a tomar el asunto. Ella estaba radiante de
felicidad. Esperaba una respuesta y la respuesta era él mismo. Él vendría corriendo en
respuesta a su llamamiento. Ella había llegado una hora antes que yo. Al principio no
hacía sino reír, respondiendo con carcajadas a cada una de mis palabras. Estuve a
punto de hablar, pero me contuve.
115

¿Sabe por qué estoy tan contenta? ¿Tan contenta de verle? preguntó. ¿Por qué le
quiero tanto hoy?
¿Por qué? pregunté yo a mi vez con el corazón trémulo.
Pues le quiero porque no se ha enamorado de mí. Otro, en su lugar, hubiera
empezado a importunarme, a asediarme, a quejarse, a dolerse. ¡Usted es tan bueno!
Me apretó la mano con tanta fuerza que casi me hizo gritar. Ella se echó a reír.
¡Dios mío, qué buen amigo es usted! prosiguió, seria, al cabo de un minuto. ¡Que sí,
que Dios me lo ha enviado a usted! Porque ¿qué sería de mí si no estuviera usted
conmigo ahora? ¡Qué desinteresado es usted! ¡Qué bien me quiere! Cuando me case,
seguiremos muy unidos, más que si fuéramos hermanos. Voy a quererle a usted casi
tanto como a él.
En ese instante sentí una horrible tristeza y, sin embargo, algo así como un brote de
risa empezó a cosquillearme el alma.
Está usted arrebatada dije: Tiene usted miedo. Piensa que no va a venir.
Bueno contestó. Si no estuviera tan feliz creo que su incredulidad y sus reproches
me harían llorar. Por otro lado me ha devuelto usted el buen juicio y me ha dado
mucho que pensar; pero lo pensaré más tarde; ahora le confieso que tiene usted
razón. Sí, estoy un poco fuera de mí. Estoy a la expectativa y las cosas mas nimias me
afectan. Pero, basta, dejémonos de sentimientos...
En ese momento se oyeron pasos y de la oscuridad surgió un transeúnte que vino
hacia nosotros. Los dos sentimos un escalofrío y ella casi lanzó un grito. Yo le solté la
mano e hice ademán de alejarme. Pero nos habíamos equivocado; no era él.
¿Qué teme? ¿Por qué me ha soltado la mano? preguntó dándomela otra vez. ¿Qué
pasa? Vamos a encontrarle juntos. Quiero que él vea cuánto nos queremos.
«¡Ay, Nastenka, Nastenka pensé, cuánto has dicho con esa palabra! Un amor como
éste, Nastenka, en ciertos momentos enfría el corazón y apesadumbra el alma. Tu
mano está fría; la mía arde como el fuego. ¡Qué ciega estás, Nastenka! ¡Qué
insoportable a veces es la persona feliz! Pero no puedo enfadarme contigo ... »
Por fin sentí que mi corazón rebosaba:
Oiga, Nastenka exclamé. ¿Sabe lo que he hecho en el día de hoy?
Bueno, ¿qué ha hecho? ¡A ver, de prisa! ¿Por qué no lo ha dicho hasta este instante?
En primer lugar, Nastenka, cuando hice todos sus mandados, entregué la carta,
estuve a ver a esas buenas gentes... fui a casa y me acosté...
¿Nada más? me interrumpió riendo.
Sí, casi nada más respondí haciendo un esfuerzo porque en los ojos me escocían
unas lágrimas estúpidas. Me desperté como una hora antes de nuestra cita, y me
parecía que no había dormido. No sé lo que me pasaba. Se me antojaba que había
salido para contarle a usted todo esto y que iba por la calle como si se me hubiese
parado el tiempo, como si hasta el fin de mi vida debiera tener sólo una sensación, un
sentimiento, como si, un minuto. debiera convertirse en una eternidad entera, y como
si la vida se hubiera detenido en su curso... Cuando desperté creí que volvía a
recordar un motivo musical de gran dulzura, largo tiempo conocido, oído antes en
algún sitio. Se me figuraba que ese motivo había querido brotar de mi alma durante
toda mi vida y que sólo ahora...
¡Dios mío! ¿Qué significa eso? No entiendo palabra.
116

¡Ay, Nastenka! Quería comunicarle a usted de algún modo esa extraña impresión...
indiqué con voz lastimera en la que, aunque muy remota, latía aún la esperanza.
¡Basta, basta, no siga! dijo, y en un momento la pícara lo comprendió todo. De
súbito se volvió locuaz, alegre y retozona. Me cogía del brazo, reía, quería que yo
también riera, y recibía cada confusa palabra mía con larga y sonora carcajada. Yo
empecé a sulfurarme y ella entonces se puso a coquetear.
¿Sabe? dijo. Me escuece un poco que no se enamore usted de mí. Después de esto,
¿qué voy a pensar de usted? Pero, de todos modos, señor inflexible, no puedo menos
de alabarme por lo ingenua que soy. Yo le cuento a usted todo, todito, por grande que
sea la tontería que se me viene a la cabeza.
Escuche. Parece que están dando las once dije cuando se oyeron las campanadas de
una lejana torre de la ciudad. Ella calló en el acto, dejó de reír y se puso a contar.
Sí, las once acabó por decir con voz tímida e indecisa.
Yo me arrepentí al punto de haberla asustado, de haberle hecho contar la hora, y
me maldije por mi arrebato de malicia. Sentí lástima de ella y no sabía cómo expiar
mi conducta. Me puse a consolarla, a buscar razones que explicaran la ausencia de él,
a ofrecer argumentos y pruebas. Nadie era tan fácil de engañar como ella entonces,
porque en momentos así todos escuchamos con alegría cualquier palabra de consuelo
y nos contentamos con una sombra de justificación.
Pero esto es ridículo dije yo, animándome cada vez más y muy satisfecho de la
insólita claridad de mis pruebas, pero si no podía haber venido. Usted, Nastenka, me
ha cautivado y confundido hasta el punto de que he perdido la noción del tiempo...
Piense usted que apenas ha habido tiempo para que reciba la carta. Supongamos que
no ha podido venir; supongamos que piensa contestar; en tal caso la carta no llegará
hasta mañana. Yo mañana voy a recogerla tan pronto como amanezca y en seguida le
diré a usted lo que hay. Piense, por último, en un sinfín de posibilidades, por ejemplo,
que no estaba en casa cuando llegó la carta, y que quizá no la haya leído todavía.
Todo ello es posible.
Sí, sí contestó Nastenka, no había pensado en ello. Claro que todo es posible
prosiguió con tono de asentimiento, pero en el que, como una disonancia enojosa, se
percibía otra idea lejana. Mire lo que debe hacer. Usted va mañana lo más temprano
posible y si recibe algo me lo dice en seguida. ¿Pero sabe usted dónde vivo? y empezó
a repetirme sus señas.
Luego, sin transición, se puso tan tierna y tímida conmigo... Parecía escuchar con
atención lo que le decía, pero cuando me volví hacia ella para hacerle una pregunta,
guardó silencio, quedó confusa y volvió la cabeza. Le miré los ojos. Efectivamente,
estaba llorando.
Pero, ¿es posible? ¡Qué niña es usted! ¡Pero qué niñería!... Vamos, basta.
Trató de sonreír y se calmó, pero aún le temblaba la barbilla y le palpitaba el pecho.
Estoy pensando en usted me dijo tras un momento de silencio. Es usted tan bueno
que una tendría que ser de piedra para no notarlo. ¿Sabe lo que ahora se me ha
ocurrido? Pues compararles a ustedes dos. ¿Por qué él y no usted? Él no es tan bueno
como usted, aunque le quiero más que a usted.
Yo no contesté. Ella, por lo visto, esperaba que dijera algo.
117
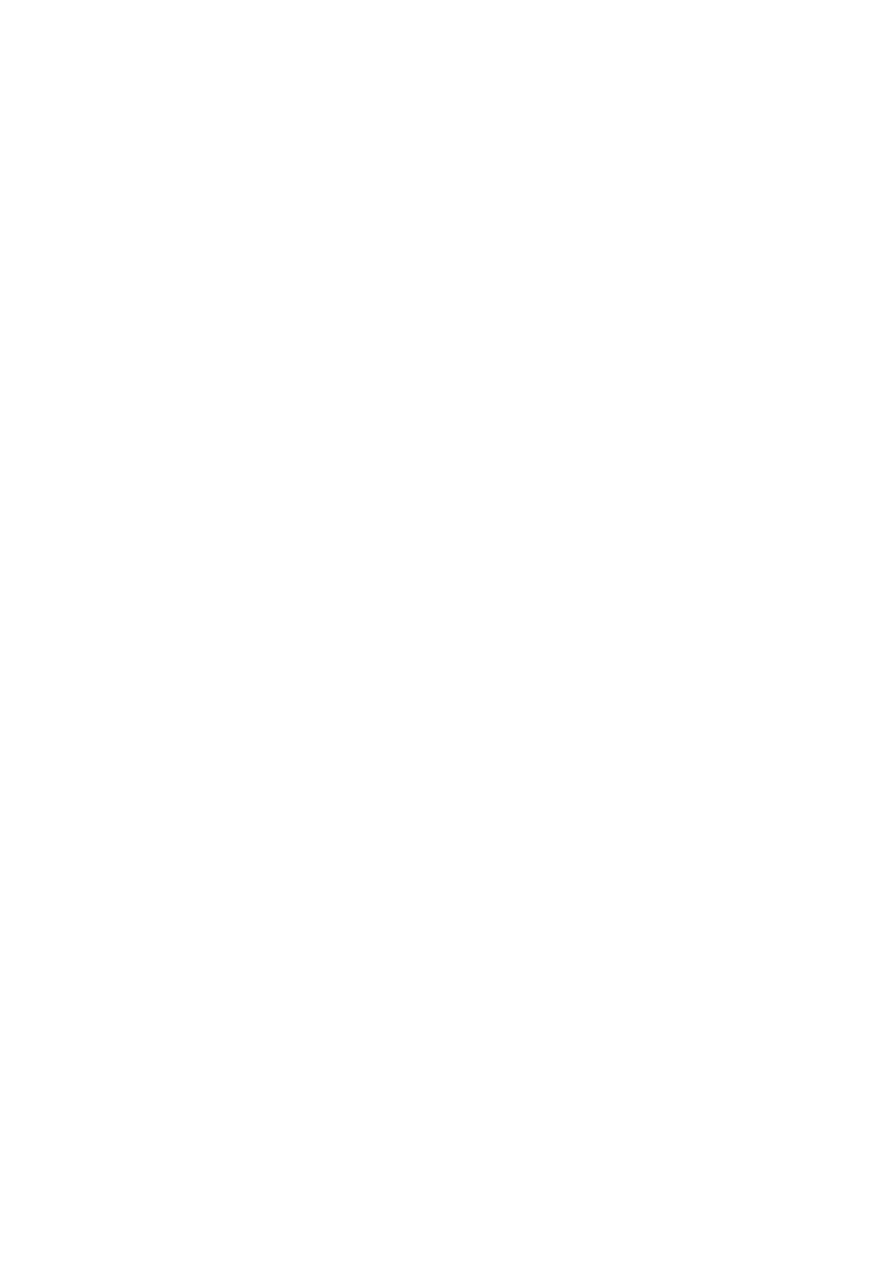
Claro que quizá no le comprendo a él bien todavía, que no le conozco bien. Parecía,
¿sabe usted? como si siempre le tuviera miedo, por lo serio que estaba siempre, por lo
así como orgulloso que parecía. Por supuesto que era sólo por fuera. En el corazón
tiene más ternura que yo. Recuerdo cómo me miraba cuando, como ya le he dicho,
fui a buscarle con el hatillo de ropa. Pero aun así, le tengo, no sé por qué, demasiado
respeto y esto crea cierta desigualdad entre nosotros.
No, Nastenka respondí, eso quiere decir que usted le quiere más que a nadie en el
mundo, mucho más de lo que usted se quiere a sí misma.
Bueno, supongamos que sea así dijo la inocente Nastenka. ¿Sabe usted lo que se me
ocurre? Pero ahora no quiero hablar por mí sola, sino en general. Esto ya lo pensé
hace tiempo. Escuche, ¿por qué no nos tratamos unos a otros como hermanos? ¿Por
qué hasta el hombre más bueno disimula y calla en presencia de otro? ¿Por qué no
decir sin rodeos lo que tiene uno en el corazón, inmediatamente, cuando sabe uno
que su palabra no se la llevará el viento? ¿Por qué parecer más adusto de lo que uno
es en realidad? Es como si cada cual temiera violentar los propios sentimientos si los
expresara libremente.
¡Ah, Nastenka, dice usted verdadl Eso resulta de varios motivos interrumpí yo, que
en ese instante reprimía mis propios sentimientos más que nunca.
No, no respondió ella con profunda emoción. Usted, por ejemplo, no es como los
otros. Francamente, no sé cómo decirle lo que siento, pero creo que usted, por
ejemplo..., aunque ahora..., me parece que usted sacrifica algo por mí agregó con
timidez, lanzándome una ojeada fugaz. Perdone que le hable así. Soy una muchacha
sencilla, he visto poco mundo y la verdad, no sé cómo expresarme a veces añadió con
voz que algún oculto sentimiento hacía temblar, y procurando sonreír al mismo
tiempo. Pero sólo quería decirle que soy agradecida y que comprendo todo esto...
¡Que Dios se lo pague haciéndole feliz! Lo que me contó usted de su soñador no tiene
pizca de verdad; quiero decir, que no tiene ninguna relación con usted. Usted se
repondrá. Usted es muy diferente de como se pinta a sí mismo. Si alguna vez se
enamora ¡que Dios le haga feliz con ella! A ella no le deseo nada porque será feliz con
usted. Lo sé porque soy mujer y debe usted creer lo que digo...
Calló y me apretó la mano con fuerza. A mí la agitación me impidió decir nada.
Pasaron algunos instantes.
Bueno, está visto que no viene hoy dijo por último alzando la cabeza. Es tarde...
Vendrá mañana dije con voz firme y confiada.
Sí añadió ella alegrándose. Ahora veo que no vendrá hasta mañana. ¡Hasta la vista,
pues, hasta mañana! Si llueve quizá no venga. Pero vendré pasado mañana, vendré
pase lo que pase. Esté usted aquí sin falta. Quiero verle y le contaré todo.
Seguidamente, cuando nos despedimos, me dio la mano y dijo mirándome
serenamente a los ojos:
En adelante estaremos siempre juntos, ¿verdad?
¡Oh, Nastenka, Nastenka, si supieras qué solo estoy ahora!
Cuando dieron las nueve se me hizo intolerable quedarme en el cuarto. Me vestí y
salí a pesar del mal tiempo. Fui al lugar de la cita y me senté en nuestro banco. Hasta
entré en su callejuela, pero me dio vergüenza y giré sobre los talones, sin mirar sus
ventanas y sin dar más que dos pasos hacia su casa. Llegué a la mía dominado por la
118

tristeza más grande que he sentido en mi vida. ¡Qué tiempo tan crudo y sombrío! Si
al menos fuera bueno, me hubiera estado paseando allí toda la noche...
Bueno, hasta mañana. Mañana me lo contará todo.
Pero no ha habido carta hoy. Aunque bien mirado, sin embargo, quizá había de ser
así. Estarán ya juntos...
Noche cuarta
¡Dios mío, cómo ha terminado todo esto! ¡Qué fin ha tenido!
Llegué a las nueve. Ella ya estaba allí. La observé desde lejos. Estaba, como aquella
primera vez, apoyada en la barandilla del muelle y no me oyó acercarme.
¡Nastenka! exclamé haciendo un esfuerzo por contener mi emoción.
Ella al punto se volvió hacia mí.
¡Bueno dijo. de prisa!
La miré perplejo.
Pero, ¿donde está la carta? ¿Ha traído usted la carta? repitió asiéndose a la
barandilla.
No, no tengo carta dije al fin. ¿Pero es que él no ha venido?
Ella se puso mortalmente pálida y me miró, inmóvil, largo rato. Yo había destruido
su última esperanza.
¡Sea lo que Dios quiera! dijo al cabo con voz entrecortada. ¡Qué Dios le perdone si
me abandona así!
Bajó los ojos y luego quiso mirarme pero no pudo. Durante algunos minutos probó
a dominar su emoción, pero de pronto me volvió la espalda, puso los codos en la
barandilla del muelle y se deshizo en lágrimas.
Basta, basta empecé a decir, pero, mirándola, no tuve fuerzas para continuar. Al fin
y al cabo, ¿qué podía decir?
¡Pero qué inhumano y cruel es esto! empezó de nuevo. ¡Ni tan siquiera un renglón!
Si al menos dijera que no me necesita, que no quiere nada conmigo... ¡Pero eso de no
ponerme unas líneas en tres días seguidos! ¡Qué fácil le es agraviar a otros, ofender así
a una pobre chica indefensa, cuya única culpa ha sido quererle! ¡Ay, lo que he sufrido
estos tres días! ¡Dios mío, Dios mío! Cuando recuerdo que soy yo la que fue a verle
por primera vez, que me humillé ante él, que lloré, que mendigué una migaja de
amor siquiera... ¡Y después de eso...! ¡Oiga dijo volviéndose hacia mí, centelleantes
sus ojos negros; eso no puede ser, eso no puede ser así, eso no es natural! Uno de
nosotros dos, usted o yo, se habrá equivocado. No habrá recibido la carta. Quizá ésta
es la hora en que aún no sabe nada. ¿Cómo es posible? Juzgue usted mismo, dígame,
por amor de Dios, explíqueme, porque yo no puedo entenderlo. ¿Cómo es posible
portarse tan bárbara y groseramente como él se ha portado conmigo? ¡Ni siquiera
una palabra! ¡Hasta a la persona más insignificante del mundo se la trata con más
compasión! ¿Es posible que haya oído algo? ¿Es posible que alguien le haya dicho
cosas de mí? gritó volviéndose, inquisitiva, hacia mí. ¿Qué piensa usted?
Mire, Nastenka, mañana voy a verle de parte de usted.
¿Y qué?
Le pregunto todo y le cuento todo.
119

¿Y qué? ¿ Y qué?
Usted escribe una carta. No diga que no, Nastenka, no diga que no. Le obligaré a
respetar el comportamiento de usted, se enterará de todo, y si...
No, amigo mío, no interrumpió. Ya basta. No recibirá de mí una palabra, ni una
sola palabra, ni una línea. Ya basta. Ya no le conozco, ya no le quiero, le olvidaré...
No terminó la frase.
Cálmese, cálmese. Siéntese aquí, Nastenka dije haciéndola sentarse en el banco.
¡Pero si estoy tranquila! Basta, así es la vida. Y estas lágrimas ya se secarán. ¿Es que
cree usted que me voy a matar? ¿Que me voy a tirar al agua?
Mi corazón rebosaba de emoción. Quise hablar, pero no pude.
Diga prosiguió, cogiéndome de la mano, ¿usted no se portaría así, ¿verdad? ¿No
abandonaría a quien hubiera venido a usted por su propia voluntad? ¿Usted no le
echaría en cara, con burlas crueles, el tener un corazón débil y crédulo? ¿Usted la
protegería? ¿Usted pensaría que era una muchacha sola, que no sabía mirar por sí
misma ni cuidarse del amor que sentiría por usted... que ella no tenía la culpa .... que,
en fin, no tenía la culpa de... que no había hecho nada malo? ¡Ay, Dios mío, Dios mío!
¡Nastenka! exclamé por fin sin poder dominar mi agitación. Nastenka, usted me está
atormentando, usted me destroza el corazón, usted me mata. ¡Nastenka, no puedo
callar! ¡Tengo que hablar, decir todo lo que me oprime aquí, en el corazón!
Al decir esto me levanté del banco. Ella me cogió de la mano y me miró con
asombro.
¿Qué le pasa? preguntó por fin.
Escuche dije con decisión. Escúcheme, Nastenka. Todo lo que voy a decirle es
absurdo, todo es quimérico y estúpido. Sé que nada de ello puede realizarse, pero no
puedo seguir más tiempo callado. ¡En nombre de lo que usted sufre ahora, le ruego de
antemano que me perdone!
Pero, ¿esto qué es? preguntó cesando de llorar y mirándome con fijeza, mientras en
sus ojos sorprendidos brillaba una extraña curiosidad. ¿Qué le pasa?
Esto es quimérico, lo sé, pero la quiero a usted, Nastenka. Eso es lo que pasa. Ahora
ya lo sabe usted todo agregué remachando lo dicho con el brazo. Ahora verá usted si
puede hablar conmigo como hablaba hace un momento y si puede escuchar al cabo
lo que voy a decirle..,
Bueno, ¿y qué? me cortó Nastenka. ¿Qué hay de nuevo en eso? Ya sabía que me
quería usted, aunque creía que me quería así, sencillamente, sin segunda intención...
¡Ay, Dios mío!
Al principio, sí, sencillamente, pero ahora..., ahora soy exactamente como usted
cuando fue a verle a él con el hatillo de ropa. Pero todavía peor, Nastenka porque
entonces él no quería a nadie, mientras que ahora usted quiere a otro.
¿Qué dice usted? No le entiendo a usted en absoluto. Pero dígame, ¿con qué fin, es
decir, no con qué fin, sino por qué se pone usted así tan de repente? ¡Cielo santo,
estoy diciendo tonterías ... ! Pero usted...
Nastenka quedó desconcertada del todo. Se le encendieron las mejillas y bajó los
ojos.
¿Qué hacer, Nastenka, qué hacer? Soy culpable, he abusado de... Pero no, ¡qué va!
No, Nastenka. Conozco esto, lo siento, porque me dice el corazón que tengo razón y
120

que de ninguna manera puedo agraviarla o injuriarla. Era amigo de usted y sigo
siéndolo. No ha cambiado en nada. Mire cómo se me saltan las lágrimas, Nastenka.
¡Que se me salten, pues! No molestan a nadie. Ya se secarán...
¡Pero siéntese, siéntese! dijo obligándome a sentarme en el banco. ¡Ay, Dios mío!
No, Nastenka, no quiero sentarme! yo ya no puedo seguir aquí más tiempo; usted
no me verá ya más. Voy a decirlo todo y me voy. Sólo quiero decir que usted no
hubiera sabido nunca que la quiero. Yo hubiera guardado el secreto y no la hubiera
martirizado aquí y en este momento con mi egoísmo. Pero es que no he podido
aguantar más; usted misma empezó a hablar de esto, usted misma ha tenido la culpa,
toda la culpa, y no yo. Usted no puede alejarme de su lado...
¡Pero claro que no, no señor, yo no le alejo de mi lado! dijo Nastenka, ocultando, la
pobre, su confusión como mejor pudo.
¿No me aleja usted? Pues entonces yo mismo me voy. Me voy, sólo que antes le
contaré a usted todo, porque cuando usted hablaba hace un momento no podía
quedarme quieto en mi asiento; cuando usted lloraba, cuando usted sufría porque...
(voy a decirlo tal como es, Nastenka), porque es usted desdeñada, porque su amor no
es correspondido, ¡yo sentía, por mi parte, tanto amor por usted, tanto amor! Y me
daba tanta pena no poder ayudarla con ese amor... que se me partía el alma y... ¡y no
pude callar y tuve que hablar, Nastenka, tuve que hablar!...
¡Sí, sí! ¡Hábleme, hábleme así! dijo Nastenka con un gesto delicado. Quizá le
parezca extraño que se lo diga, pero... ¡hable! ¡Ya le diré más tarde! ¡Ya le contaré
todo!
¡Me tiene usted lástima, Nastenka, sólo lástima, amiga mía! A lo hecho, pecho.
Agua pasada... ¿no es verdad? Bueno, ahora lo sabe usted todo. Algo es algo. ¡Muy
bien! ¡Todo está ahora bien! Ahora escuche. Cuando estaba usted ahí sentada
llorando, yo pensé para mis adentros (¡ay, déjeme decir lo que pensé!) pensé que (claro
que esto, Nastenka, es imposible)... pensé que usted... pensé que usted, no sé cómo...,
bueno, por algún extraño motivo ya había dejado de quererle. Entonces y yo ya
pensaba esto, Nastenka, ayer y anteayer, entonces yo hubiera hecho de modo...
hubiera hecho sin duda de modo que usted me hubiera ido tomando cariño, porque
usted misma dijo, usted misma afirmó, Nastenka, que ya casi me quería. Ahora, ¿qué
más? Bueno, esto es casi todo lo que quería decir: sólo queda por decir lo que pasaría
si usted me tomara cariño, nada más. Escuche, amiga mía (porque de todos modos es
usted mi amiga), yo, por supuesto, soy un hombre sencillo, pobre, muy poca cosa,
pero no importa (estoy tan confuso, Nastenka, que no doy pie con bola); sólo sé que la
querría de tal manera... de tal manera la querría, que si usted siguiera queriéndole a
él, si siguiera queriendo a ese hombre para mí desconocido, vería usted que mi amor
no sería para usted una carga. Usted sólo notaría... sólo sentiría a cada instante que
junto a usted latía un corazón honrado, honrado, un corazón ardiente, que para
usted... ¡Ay, Nastenka, Nastenka! ¿Qué ha hecho usted conmigo?
No llore, no quiero que llore dijo Nastenka levantándose rápidamente del banco.
Vamos, levántese, venga conmigo. No llore más, no llore siguió diciendo mientras me
enjugaba las lágrimas con su pañuelo. Bueno, vamos; puede que le diga algo... Sí, si
ahora él me abandona, si me olvida, aunque yo todavía le quiero (no me propongo
engañarle a usted)... Pero escuche y contésteme. Si yo, por ejemplo, le tomara cariño
121

a usted, es decir, si yo... ¡Ay, amigo mío, amigo mío! ¡Cómo me doy plena cuenta
ahora de que le ofendí cuando me reí de su amor, cuando le elogiaba Por no haberse
enamorado de mí ... ! ¡Ay Dios! ¿Pero cómo no preví esto? ¿Cómo no lo preví?
¿Cómo pude ser tan tonta? pero, en fin, estoy decidida. Voy a contarle todo...
Mire, Nastenka, ¿sabe lo que voy a hacer? Me alejo de usted. Sí, eso, me voy de su
lado. No hago más que martirizarla. Ahora le remuerde la conciencia porque se rió
usted de mí, y no quiero... eso, no quiero que, junto a la pena que siente..., yo, por
supuesto, tengo la culpa, Nastenka, pero... ¡adiós!
Deténgase y escúcheme. ¿Es que no puede esperar?
¿Esperar qué?
Yo le quiero a él, pero esto pasará, esto tiene que pasar. Es imposible que no pase,
está pasando ya, lo siento... ¿Quién sabe? Quizá termine hoy mismo, porque le odio,
porque se ha reído de mí, mientras que usted ha llorado aquí conmigo, porque usted
no me hubiera repudiado como él lo ha hecho, porque usted me quiere y él no,
porque, en suma, yo le quiero a usted... ¡Sí, le quiero! Le quiero como usted me
quiere a mí; y, a decir verdad, yo misma se lo he dicho antes, usted mismo lo oyó. Le
quiero porque es usted mejor que él, porque es usted más noble que él, porque,
porque él...
La emoción de la pobre muchacha era tan fuerte que no terminó la frase; puso la
cabeza en mi hombro, luego en mi pecho y rompió a llorar amargamente. Traté de
consolarla, de convencerla, pero no cesaba en su llanto; sólo me apretaba la mano y
decía entre sollozos: «¡Espere, espere, que acabo en seguida! Quiero decirle... no
piense usted que estas lágrimas... esto no es más que debilidad; espere a que pase ... »
Por fin se serenó, se enjugó las lágrimas y proseguimos nuestro paseo. Yo hubiera
querido hablar, pero ella siguió diciéndome que esperara. Guardamos silencio ... Al
fin, sacó fuerzas de flaqueza y rompió a hablar ...
Mire empezó a decir con voz débil y trémula, pero en la que de pronto empezó a
vibrar algo que entró en mi corazón y lo llenó de dulce alegría, no me crea usted
liviana e inconstante. No piense que soy capaz de cambiar y olvidar tan ligera y
rápidamente... Le he querido a él un año entero y juro por lo más sagrado que nunca,
nunca le he faltado, ni con el pensamiento siquiera. Él ha desdeñado esto y se ha
reído de mí ¡qué se le va a hacer! Me ha agraviado y me ha lastimado el corazón.
No... no le quiero, porque sólo puedo querer lo que es generoso, lo que es
comprensivo, lo que es noble porque yo soy así y él es indigno de mí bueno, ¿qué se le
va a hacer? Mejor es que haya obrado así ahora y no que más tarde me hubiera
enterado con desengaño de cómo es... Bien, ¡pelillos a la mar! Pero ¿quién sabe, mi
buen amigo? prosiguió, apretándome la mano. ¿Quién sabe si quizá todo el amor mío
no fue más que un engaño de los sentidos, de la fantasía? ¿Quién sabe si no empezó
como una travesura, como una chiquillada, por hallarme bajo la vigilancia de la
abuela? Quizá debiera amar a otro, y no a él, no a un hombre como él, sino a otro
que me tuviera lástima y... Pero dejemos esto, dejémoslo interpuso Nastenka, a quien
ahogaba la agitación, sólo quería decirle... quería decirle que sí, a pesar de que le
quiero a él (no, que le quería), si, a pesar de eso, dice usted todavía..., si siente usted
que su cariño es tan grande que puede con el tiempo reemplazar al anterior en mi
corazón... si de veras se compadece usted de mí, si no quiere dejarme sola en mi
122

desgracia, sin consuelo, sin esperanza, si promete amarme siempre como ahora me
ama, en ese caso le juro que la gratitud .... que mi cariño acabará siendo digno del
suyo... ¿me cogerá usted de la mano ahora?
Nastenka grité ahogado por los sollozos. ¡Nastenka, oh, Nastenka!
¡Bueno, basta, basta! ¡Bueno, basta ya de veras! dijo, haciendo un esfuerzo para
calmarse. Ahora ya está todo dicho, ¿verdad? ¿No es así? Usted es feliz y yo soy feliz.
No se hable más del asunto. Espere, no me apure... ¡Hable de otra cosa, por amor de
Dios!...
¡Sí, Nastenka, sí! Con eso basta, ahora soy feliz... Bueno, Nastenka, bueno,
hablemos de otra cosa. ¡A ver, a ver, de otra cosa! Sí, estoy dispuesto...
No sabíamos de qué hablar, reíamos, llorábamos, decíamos mil palabras sin ton ni
son. Marchábamos por la acera y de repente volvíamos sobre nuestros pasos y
cruzábamos la calle. Luego nos parábamos y volvíamos al muelle. Parecíamos
chiquillos...
Ahora vivo solo, Nastenka decía yo, pero mañana... Ya sabe usted, Nastenka, que,
por supuesto, soy pobre. En total, no tengo más que 1.200 rublos, pero eso no
importa...
Claro que no. Además la abuela tiene una pensión y no será una carga. Tenemos
que llevarnos a la abuela.
Desde luego hay que llevarse a la abuela... Ahora bien, también está Matryona...
¡Ah, sí, y nosotras tenemos a Fyokla!
Matryona es buena, pero tiene un defecto. Carece de imaginación, Nastenka, carece
por completo de imaginación. Pero eso no tiene importancia.
Ninguna. Pueden vivir juntas. Entonces se muda usted a nuestra casa.
¿Cómo? ¿A casa de ustedes? Muy bien, estoy dispuesto.
Sí, como inquilino. Ya le he dicho que tenemos un desván en lo alto de la casa y que
está vacío. Teníamos una inquilina, una vieja de familia noble, pero se nos fue, y sé
que la abuela busca ahora a un joven. Yo le pregunto: «¿Por qué un joven?» Y ella
dice: «Porque ya soy vieja; pero no vayas a creerte, Nastenka, que te estoy buscando
marido.» Yo sospechaba que era para eso...
¡Ay, Nastenka!
Y los dos rompimos a reír.
Bien, basta ya. ¿Y usted dónde vive? Ya se me ha olvidado.
Ahí, junto a uno de los puentes, en casa de Barannikov.
¿Esa casa tan grande?
Sí, esa casa tan grande.
Ah, sí, ya sé, es una casa hermosa. Bueno, pues ya sabe que mañana la deja y se
viene con nosotras cuanto antes...
Pues mañana, Nastenka, mañana. Estoy algo retrasado con el pago del alquiler,
pero no importa... Voy a recibir mi paga pronto y...
Y ¿sabe?, quizá yo dé lecciones. Yo misma me instruiré y daré lecciones...
¡Magnífico! Y yo recibiré pronto una gratificación, Nastenka...
De modo que mañana será usted un inquilino...
Sí, e iremos a oír El Barbero de Sevilla, porque lo van a poner pronto otra vez.
123

Sí que iremos dijo riendo Nastenka. No. Mejor será que vayamos a oir otra cosa en
lugar de El Barbero.
Bueno, muy bien, otra cosa. Claro que será mejor. No había pensado...
Hablando así, íbamos y veníamos como aturdidos, como caminantes en la niebla,
como si no supiéramos qué nos pasaba. A veces nos parábamos y charlábamos largo
rato en un mismo lugar; a veces reanudábamos nuestras ¡das y venidas y llegábamos
hasta Dios sabe dónde, y allí vuelta a reír y vuelta a llorar... De pronto, Nastenka
decidió volver a casa. Yo no me atreví a retenerla y quise acompañarla hasta la puerta
misma. Nos pusimos en camino y al cabo de un cuarto de hora nos hallamos de
nuevo en nuestro banco del muelle. Allí suspiró y alguna lagrimilla volvió a bañarle
los ojos. Yo quedé cohibido y perdí un tanto mi ardor... Pero ella, allí mismo, me
apretó la mano y me arrastró de nuevo a caminar, a charlar, a contar cosas...
Ya es hora de que vaya a casa, ya es hora. Pienso que debe ser muy tarde dijo por
fin Nastenka, ¡basta ya de chiquilladas!
Sí, Nastenka, pero lo que es dormir, no dormiré ahora. Yo no me voy a casa.
Yo parece que tampoco voy a dormir. Pero acompañeme usted.
Por supuesto.
Esta vez, sin embargo, es preciso que lleguemos hasta mi casa.
Claro. Por supuesto.
¿Palabra de honor?... Porque alguna vez habrá que volver a casa.
Palabra de honor contesté riendo.
Bueno, andando.
Andando.
Mire el cielo, Nastenka, mírelo. Mañana va a hacer buen día. ¡Qué cielo tan azul!
¡Qué luna! ¡Mire cómo la va a cubrir esa nube amarilla, mire, mire! No, ha pasado
junto a ella. ¡Mire, mire!
Pero Nastenka no miraba la nube, sino que, clavada en el sitio, guardaba silencio.
Un instante después comenzó a apretarse contra mí con una punta de timidez. Su
mano temblaba en la mía. La miré... Ella se apoyó contra mí con más fuerza aún.
En ese momento paso junto a nosotros un joven. Se detuvo de repente, nos miró de
hito en hito y luego dio unos pasos más. Mi corazón tembló.
Nastenka dije yo a media voz. ¿Quién es, Nastenka?
Es él respondió con un murmullo, apretándose aún más estremecida contra mí.
Yo apenas podía tenerme de pie.
¡Nastenka! ¡Nastenka! ¡Eres tú! exclamó una voz tras nosotros y en ese momento el
joven dio unos pasos hacia donde estábamos.
¡Dios mío, qué grito dio ella! ¡Cómo temblaba! ¡Cómo se libró forcejeando de mis
brazos y voló a su encuentro! Yo me quedé mirándolos con el corazón deshecho. Pero
apenas le dio ella la mano, apenas se hubo lanzado a sus brazos, cuando de pronto se
volvió de nuevo hacia mí, corrió a mi lado como una ráfaga de viento, como un
relámpago, y antes de que yo me diera cuenta, me rodeó el cuello con los brazos y me
besó con fuerza, ardientemente. Luego, sin decirme una palabra, corrió otra vez a él,
le cogió de la mano y le arrastró tras sí.
Yo me quedé largo rato donde estaba, siguiéndoles con la mirada. Por fin se
perdieron de vista.
124

La mañana
Mis noches terminaron con una mañana. El día estaba feo. Llovía, y la lluvia
golpeaba tristemente en mis cristales. Mi cuarto estaba oscuro y el patio sombrío. La
cabeza me dolía y me daba vueltas. La fiebre se iba adueñando de mi cuerpo.
Carta para ti, señorito. El cartero la ha traído por correo interior dijo Matryona
inclinada sobre mí.
¿Una carta? ¿De quien? grité saltando de la silla.
No tengo idea, señorito. Mira bien. Puede que esté escrito ahí.
Rompí el sello. Era de ella.
“Perdone, perdóneme, me decía Nastenka, de rodillas se lo pido, perdóneme. Le he
engañado a usted y me he engañado a mí misma. Ha sido un sueño, una ilusión...
¡No puede imaginarse cómo le he echado de menos hoy! ¡Perdóneme, perdóneme!”
“No me culpe, porque en nada he cambiado con respecto a usted. Le dije que le
amaría y ya le amo, y aún le amo más de la cuenta. ¡Ay, Dios mío! ¡Si fuera posible
amarles a ustedes dos a la vez! ¡Ay, si fuera usted él!”
“¡Ay, si él fuera usted!” me cruzó por la mente. ¿Recordé tus propias palabras,
Nastenka?
¡Dios sabe lo que yo haría por usted ahora! Sé que está usted apesadumbrado y
triste. Le he agraviado, pero ya sabe usted que quien ama no recuerda largo tiempo
el agravio. Y usted me ama.
Le agradezco, sí, le agradezco a usted ese amor. Porque ha quedado impreso en mi
memoria como un dulce sueño, un sueño de esos que uno recuerda largo rato
después de despertar; siempre me acordaré del momento en que usted me abrió su
corazón tan fraternalmente, en que tomó en prenda el mío, destrozado, para
protegerlo, abrigarlo, curarlo... Si me perdona, mi recuerdo de usted llegará a ser un
sentimiento de gratitud que nunca se borrará de mi alma... Guardaré ese recuerdo, le
seré fiel, no le haré traición, no traicionaré mi propio corazón; es demasiado
constante. Ayer se volvió al momento hacia aquél a quien ha pertenecido siempre.
Nos encontraremos, usted vendrá a vernos, no nos abandonará, será siempre mi
amigo, mi hermano. Y cuando me vea me dará la mano... ¿verdad? Me la dará usted
en señal de que me ha perdonado, ¿verdad? ¿Me querrá usted como antes?
Quiérame, sí, no me abandone, porque yo le quiero tanto en este momento... porque
soy digna de su amor, porque lo mereceré... ¡mi muy querido amigo! La semana
entrante nos casamos. Ha vuelto enamorado, nunca me olvidó. No se enfade usted
porque hablo de él. Quisiera ir con él a verle a usted; usted le cobrará afecto,
¿verdad?
Perdónenos, y recuerde y quiera a su
Nastenka.
Leí varias veces la carta con lágrimas en los ojos. Por fin se me escapó de las manos
y me cubrí la cara.
¡Mira, mira, señorito! exclamó Matryona.
125

¿Qué pasa, vieja?
Que he quitado todas las telarañas del techo. Ahora, cásate, invita a mucha gente,
antes de que el techo se ensucie otra vez...
Miré a Matryona... Era todavía una vieja joven y vigorosa. Pero no sé por qué, de
repente se me figuró apagada de vista, arrugada de piel, encorvada, decrépita. No sé
por qué me pareció de pronto que mi cuarto envejecía al par que Matryona. Las
paredes y los suelos perdían su lustre; todo se ajaba; las telarañas agrandaban su
dominio. No sé por qué, cuando miré por la ventana, me pareció que la casa de
enfrente también se deslustraba y se ajaba, que el estuco de sus columnas se
desconchaba, se desprendía, que las cornisas se ennegrecían y agrietaban, y que las
paredes se cubrían de manchas de un amarillo oscuro y chillón...
Quizá fuera un rayo de sol que, tras surgir de detrás de una nube preñada de lluvia,
volvió a ocultarse de repente y lo oscureció todo a mis ojos. O quizá la perspectiva
entera de mi futuro se dibujó ante mí tan sombría, tan melancólica, que me vi como
soy efectivamente ahora, quince años después, como un hombre envejecido, que sigue
viviendo en este mismo cuarto, tan solo como antes, con la misma Matryona, que no
se ha despabilado nada en todos estos años.
¿Pero suponer que escribo esto para recordar mi agravio, Nastenka? ¿Para empañar
tu felicidad clara y serena? ¿Para provocar con mis amargas quejas la angustia en tu
corazón, para envenenarlo con secretos remordimientos y hacerlo latir con pena en el
momento de tu felicidad? ¿Para estrujar una sola de esas tiernas flores con que
adornaste tus negros rizos cuando te acercaste con él al altar ... ? ¡Ah, nunca, nunca!
¡Que brille tu cielo, que sea clara y serena tu sonrisa, que Dios te bendiga por el
minuto de bienaventuranza y felicidad que diste a otro corazón solitario y agradecido!
¡Dios mío! ¡Sólo un momento de bienaventuranza! Pero, ¿acaso eso es poco para
toda una vida humana?
126
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Ernesto Sabato La Resistencia
Ernesto Sabato Muerte De Belgrano
Ernesto Sabato Antes Del Fin
Ernesto Sabato España En Los Diarios De Mi Vejez
Carlos Gardel el dia que me quieras [4cl]
Sabato Ernesto Ensayos ineditos
Sabato, Ernesto Uno Y El Universo
Sabato Ernesto Tunel
Serrano, Marcela Para que no me Olvides (1993)
ME auctions ppt
ME 2 6 funkcje
ME zadania (1)
Messerschmitt Me-262, DOC
Temat i zagadnienia na pierwsze ćwiczenia z dydaktyki - me tody, Studia, ROK I, dydaktyka
Love Me Tender ( Kochaj zawsze tylko Mmie ), TEKSTY POLSKICH PIOSENEK, Teksty piosenek
DYPLOMACJA by me pietraś, Międzynarodowe Stosunki Polityczne
więcej podobnych podstron